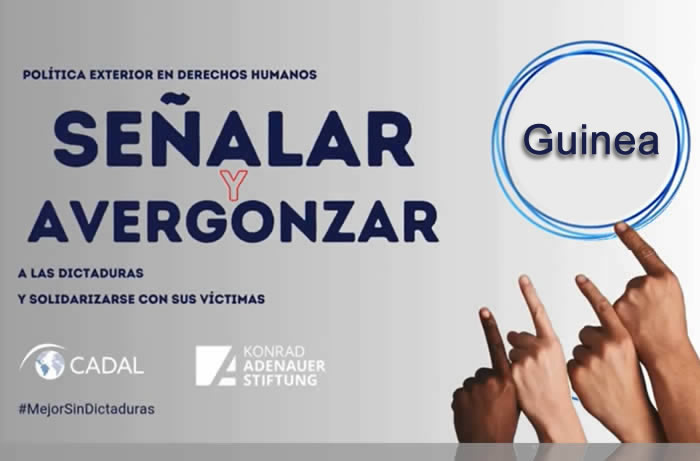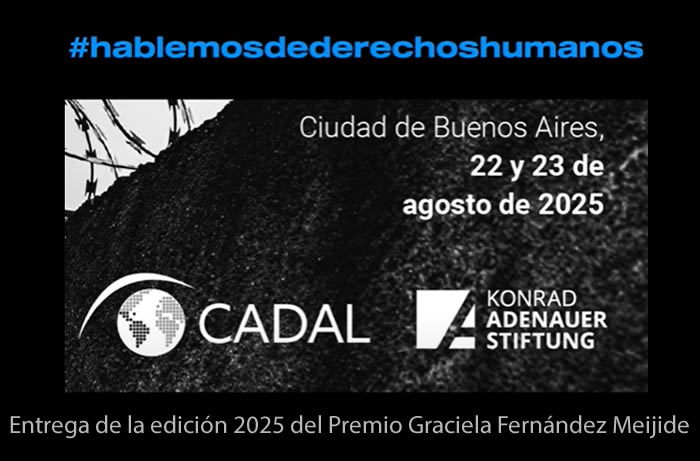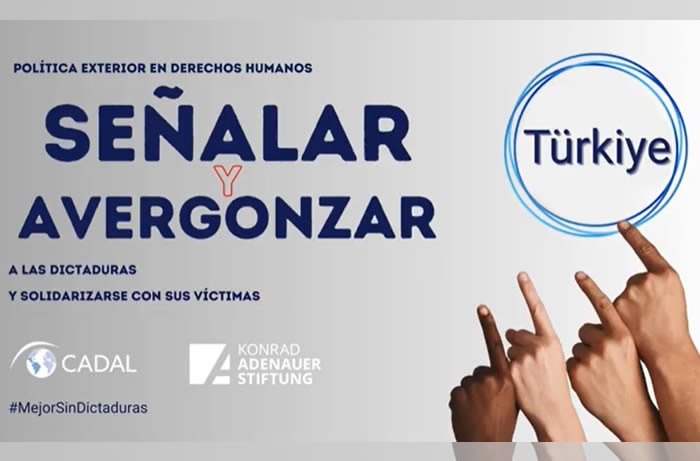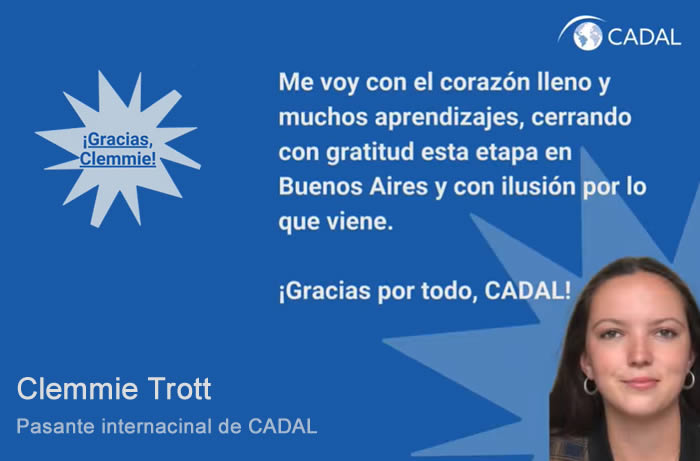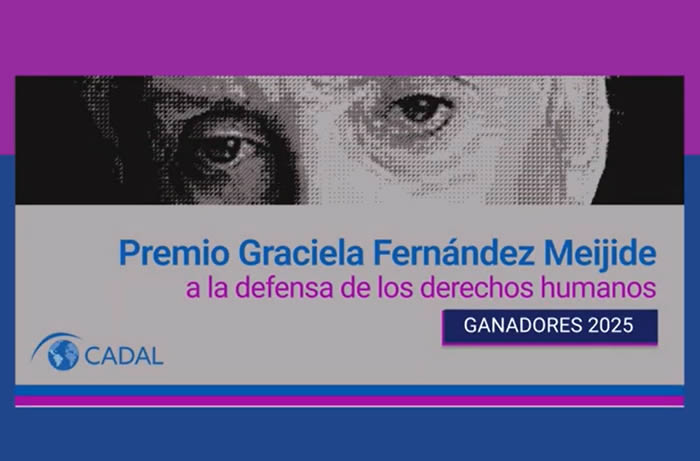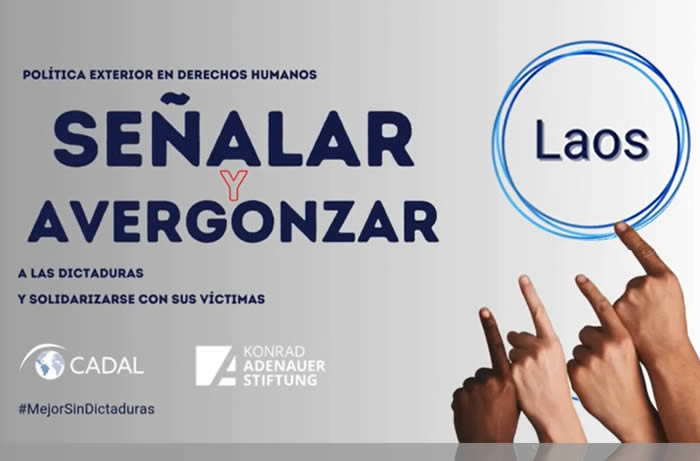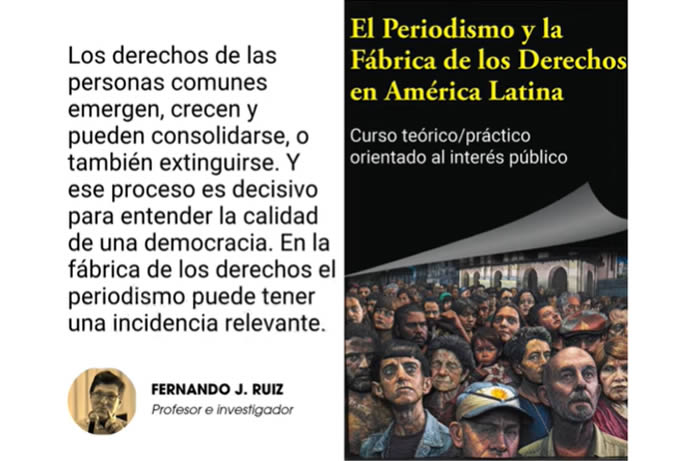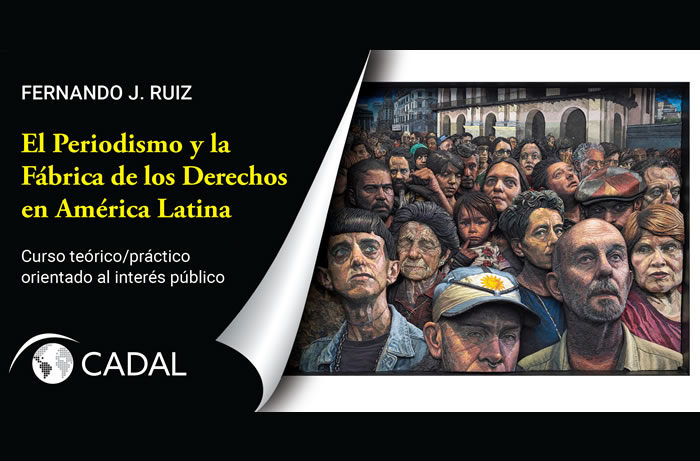Artículos
 19-03-2003
19-03-2003¿FRACASO EL LIBERALISMO EN AMERICA LATINA?
Algunos sostienen que el liberalismo en América Latina ha fracasado al haber creado más pobreza y corrupción que ningún otro paradigma político en nuestra historia; otros sostienen que no fracasó el ideario, sino su aplicación; y, finalmente, están quienes sostienen que el liberalismo en realidad no ha fracasado porque nunca se aplicó.
Por Héctor Ñaupari
Ésta es, en verdad, una pregunta encerrada en un enigma que a su vez está entremetida en un problema. Algunos sostienen que el liberalismo en América Latina ha fracasado al haber creado más pobreza y corrupción que ningún otro paradigma político en nuestra historia; otros sostienen que no fracasó el ideario, sino su aplicación; y, finalmente, están quienes sostienen que el liberalismo en realidad no ha fracasado porque nunca se aplicó. La pregunta, sin embargo, continúa allí, imbatible como un mar embravecido, y sigue desafiante, esperando que alguien la encare con objetividad, realismo y sobre todo convicción. Las líneas que siguen intentan dar una respuesta a este gordiano dilema.
El paradigma en el que baso mis disquisiciones es el viejo axioma de considerar a la libertad y la responsabilidad como conceptos integrados e inseparables. Y ello implica entre otras cosas, no distribuir – o socializar – la propia responsabilidad entre otros, sino en asumirla por todo lo hecho o dejado de hacer. De modo que, antes de buscar fantasmas a los que achacar nuestras culpas, entre los izquierdistas reciclados o los tecnócratas, examinaremos las responsabilidades que han tenido los propios liberales en este proceso. Así pues, sostengo que el liberalismo en verdad ha fracasado en América Latina, pero que este fracaso tiene distintos niveles. Arguyo además que revertir este fracaso demanda ingentes y sobre todo comprometidas tareas que, a decir verdad, es complicado que muchos de quienes defienden las ideas de la libertad en nuestro continente vayan a dar. Un primer nivel de ese fracaso se encuentra en el laxo argumento de que un programa integralmente liberal en América Latina nunca se propuso y por ende, tal fracaso no existe. Se trata de un programa que comprendiese no sólo privatizar o reducir la inflación, sino sobre todo hacer del derecho una herramienta que facilite la creación de la riqueza, una profunda reforma a la justicia de nuestros países, la drástica eliminación de impuestos y la reducción de sus tasas, la extensión de la propiedad privada y su difusión democratizadora en los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades, y una reducción de las funciones, activos, acciones y organismos del Estado, devolviéndolas a sus legítimos titulares, las gentes, y dejando como sus únicas actividades – con expresas y legítimas reservas – a la seguridad externa e interna, las relaciones internacionales con otros Estados y la administración de justicia. En suma, un programa decidido a establecer y extender una revolución liberal, capitalista y popular en América Latina.
Lamentablemente muchos liberales se han amparado en la débil coartada que sostiene que, como este programa nunca se propuso ni se aplicó, entonces no hemos fracasado. Una lectura más detenida nos obliga a decir que no es que no hayamos perdido, sino que no nos presentamos a la justa a la que habíamos sido convocados. Así pues, no perdimos porque nuestros rivales ideológicos presentaran mejores programas, o que éstos fuesen más innovadores, inteligentes o eficaces; perdimos, simplemente, porque no estuvimos allí. Más aún, ¿cómo nos íbamos a presentar a una competencia en la que sólo presentaríamos ideas inconexas e incompletas? ¿Cómo íbamos a propender a la gran transformación de nuestras sociedades a través de la libertad sin un plan de gobierno coherente, terminado y dirigido a enfrentar resueltamente los problemas más sustanciales de los ciudadanos de a pie de nuestros países? Este desconocer el fracaso es lo que directamente ha contribuido a nuestra derrota: sencillamente, los liberales nos negamos a ver la realidad.
De otro lado, los liberales que propugnan esta tesis – así como la de la parcialidad liberal de las reformas en su contenido o aplicación – olvidan por lo general, una verdad tan grande como un templo, que es, además, el segundo nivel de este fracaso: que propugnar un programa de corte tan radical y purificador, requiere un movimiento, frente o partido que convenza exitosamente de sus resultados a las mayorías nacionales, que enfrente decididamente las sensualidades del poder, las derrote y desmenuce al némesis de la libertad – el poder – en tantas partes como personas existan en una república. Y un partido de estas características no puede ser, por ejemplo, uno que use el ideario de la libertad para permanecer en el poder – como el Partido Revolucionario Institucional de México – o que lo use como un maquillaje para cubrir su auténtica naturaleza – como el Partido Justicialista de Argentina – o que se coaligue con partidos, los cuales, por su ideología y estructura son opuestos a la libertad – como el Movimiento Libertad de Perú – o que de liberal sólo tuviese el nombre – como el Partido Liberal de Colombia – o que, finalmente, tomase el ideario en forma parcial, es decir, sólo considerando libertades económicas pero dejando deliberadamente de lado libertades más fundamentales – como los dos principales partidos de Chile – sino que, por el contrario, fuera el movimiento político capaz de catalizar ese ideario y darle contenido concreto, acciones resueltas y exitosos resultados. Se trata por cierto de ser leal al principio antes que al cálculo, al ideario antes que a la momentánea ventaja, al objetivo último de transformar una sociedad lastrada en una sociedad libre antes que en el pírrico triunfo que proporciona el corto plazo. Como lo ha señalado con acierto Jesús Huerta De Soto, el pragmatismo es el vicio más peligroso en el que puede caer un liberal (...) motivando sistemáticamente que por conseguir o mantener el poder se hayan consensuado decisiones políticas que en muchos casos eran esencialmente incoherentes con los que deberían haber sido los objetivos últimos a perseguir desde el punto de vista liberal. Y envueltos en ese pragmatismo se hallan muchos que se llaman a sí mismos “liberales”, que vendieron sus talentos a los partidos y movimientos que llegaron al poder en la década de los noventa, para propiciar reformas parciales, incompletas y, sobre todo, falsas; es decir, meras coberturas para salvaguardar intereses del todo ajenos al ideario liberal.
Tales “liberales” propusieron privatizaciones que resultaron en descarados monopolios privados o de empresas públicas extranjeras; dirigieron las privatizaciones hacia artificiales mantenimientos del déficit fiscal; generaron paridades monetarias artificiales y sostenidas con las reservas nacionales antes que sujetas a las ley de la oferta y demanda; mantuvieron incólume el poder del Estado extendiendo concesiones antes que propiedades privadas plenas; generaron organismos reguladores donde ellos mismos se emplearon; y callaron cuando se usaron los dineros de las privatizaciones para actos de corrupción de medios de comunicación, políticos y empresarios, o para la propaganda y sostenimiento de los regímenes a los que sirvieron – si es que no se beneficiaron directamente de tales maniobras – como en el caso del Perú. Con ello, y merced al silencio gratuito de los muchos que, seguidores del ideario liberal, no los enfrentaron “por mantener las principales reformas intactas” se les suministraron las mejores armas a nuestros adversarios ideológicos: una “reforma liberal” que era en realidad – dicho esto con todo acierto por los colectivistas – la continuación del mercantilismo de siempre por otros medios. El día de hoy, muchos de estos “liberales”, proclaman a los cuatro vientos su adhesión, en mayor o menor grado, a los principios de la libertad, a pesar de los desarreglos cometidos cuando servían al poder. Sin embargo, ninguno de los auténticos defensores de la libertad ha salido a combatirlos resueltamente. Por esta razón, somos vergonzantes comparsas de sus desajustes, que arrastran hoy por hoy a todos los que nos denominamos liberales.
Un tercer y más profundo nivel de este estropicio se encuentra en la decisión de la casi totalidad de intelectuales liberales – la sola excepción es Mario Vargas Llosa – de no participar en actividad política alguna, y mucho menos partidaria. Si bien la derrota de Vargas Llosa ha sido considerada como un detonante para extinguir todas las pretensiones de los intelectuales liberales latinoamericanos de hacer política activa, la verdadera razón se encuentra en una invocación hecha por Friedrich von Hayek al empresario inglés Anthony Fisher, de no hacer política sino más bien fundar institutos dedicados a promover la libertad, lo que llevó a este último a crear en 1955 el Institute of Economics Affairs en Inglaterra. Esta invocación, que fue y es tomada a rajatabla y sin cesuras por los ideólogos liberales, unida a los consabidos terrores, prejuicios y desconfianzas que provocan a los pensadores y divulgadores de ideas participar en política, ha generado el error intelectual de considerar que el establecimiento de sociedades libres y en tránsito seguro y claro hacia la prosperidad en América Latina dependerá exclusiva y determinantemente de la divulgación intelectual de las ideas de la libertad. En el negado – subrayando esto último – supuesto de que así fuera, debemos decir que los liberales han fracasado en toda regla. El nulo convencimiento de los formadores de opinión sobre la validez, éxito y certeza del pensamiento liberal en todo el continente es uno entre muchísimos y claros ejemplos de que en este tema, como en los anteriormente indicados, los liberales estamos en la edad de piedra.
Y es que, en este caso, hay aquí un error de apreciación y contenido todavía más grandes que los anteriores. En general los intelectuales liberales que se niegan a participar en política olvidan que, en tanto no haya una vuelta a una monarquía u otro sistema político, el sistema democrático representativo es el que impera en nuestro continente. Por lo expuesto, cualquier cambio fundamental tendiente a una mayor dosis de libertad y de prosperidad provendrá, en última instancia, de quien alcance con éxito las magistraturas que se dispensan en las elecciones. Nada en concreto puede hacerse para desactivar un Ministerio, eliminar el curso forzoso de la moneda, reducir los impuestos, abolir las aduanas o extender la propiedad privada en telecomunicaciones desde libros, artículos o ensayos que sólo los entendidos en el ideario liberal leen y comentan. Se hace a través de un líder y un equipo decidido a hacerlo, que triunfe en los procesos electorales y lleve a cabo ese programa, y que genere a su vez las fortalezas necesarias para impedir nefastas vueltas al pasado. Los intelectuales liberales, en lugar de formar políticos y divulgadores resueltos a defender nuestras ideas, o en ser ellos mismos tales líderes – como si lo hizo, con merecidos méritos y siguiendo una línea de conducta pública incólume, Mario Vargas Llosa – en lugar de acercar el ideario a la gente común, de formular propuestas que sean soluciones concretas a los problemas de la mujer y el hombre de a pie de nuestros países, se han encerrado en sus torres de marfil, confiando ciegamente en que “el orden espontáneo” es el que finalmente resolverá las cosas, porque, ¿no es eso lo que demostró Hayek en La Fatal Arrogancia?
Hasta el día de hoy los liberales nos hemos convertido en simples y quejosos espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por doquier nos contrariamos de las diarias tropelías del intervencionismo que nos asfixia y coarta toda posibilidad de innovación y avance empresarial; cada artículo que publicamos sobre las absurdas propuestas, leyes y acciones de parlamentos y gobiernos latinoamericanos es en verdad un recordatorio de lo poco que estamos haciendo realmente para que esa circunstancia cambie. ¿Y qué hacer? Se preguntarán muchos. Ir a los principios: el liberalismo es una ideología política, no una diletante posición intelectual. Supone, como lo hizo en su vida y obra Thomas Jefferson, pensar y desarrollar los principios y combatir por ellos en la arena política. No es, a nuestro juicio y como ha indicado la historia y la literatura, ser un plácido edificador de metáforas como Oscar Wilde, sino ser, como Lord Acton, quien entiende que propugnar la libertad implica defenderla permanentemente. Y permanentemente quiere decir en todo lugar y espacio. Y quiere decir, para no fracasar una vez más, desarrollar una propuesta integral, atractiva, innovadora y resuelta a favor de la libertad; fundar un partido que la enarbole y defienda e instruir a sus líderes, integrantes y simpatizantes; combatir a los seudo liberales que se vendieron por un plato de lentejas; divulgar en forma sostenida y con resultados el ideario liberal; pero, sobre todo, renunciar a la actitud mediocre del dandy intelectual, del francotirador de argumentos, del aristócrata del pensamiento, y vincularse resueltamente con lo llano y común de un pensamiento que provino, en esencia, del deseo inmarcesible de los pueblos por la libertad.
Héctor Ñaupari es abogado, ensayista y poeta. Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial de la UNMSM. Diplomado en Estudios Superiores y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana (www.ieah.org). Catedrático visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ganador del Premio Académico Internacional de Ensayo Charles S. Stillman 2001. Es autor del libro de poemas En los Sótanos del Crepúsculo (Ediciones UNMSM, 1999) y coautor de Poemas sin Límites de Velocidad, Antología Poética 1990 – 2002 (Ediciones Lord Byron, 2002).
 Héctor ÑaupariHéctor Ñaupari es abogado, catedrático de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica Libertaria ACRATA, y coordinador para Perú de International Libertarian Network.
Héctor ÑaupariHéctor Ñaupari es abogado, catedrático de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica Libertaria ACRATA, y coordinador para Perú de International Libertarian Network.
El paradigma en el que baso mis disquisiciones es el viejo axioma de considerar a la libertad y la responsabilidad como conceptos integrados e inseparables. Y ello implica entre otras cosas, no distribuir – o socializar – la propia responsabilidad entre otros, sino en asumirla por todo lo hecho o dejado de hacer. De modo que, antes de buscar fantasmas a los que achacar nuestras culpas, entre los izquierdistas reciclados o los tecnócratas, examinaremos las responsabilidades que han tenido los propios liberales en este proceso. Así pues, sostengo que el liberalismo en verdad ha fracasado en América Latina, pero que este fracaso tiene distintos niveles. Arguyo además que revertir este fracaso demanda ingentes y sobre todo comprometidas tareas que, a decir verdad, es complicado que muchos de quienes defienden las ideas de la libertad en nuestro continente vayan a dar. Un primer nivel de ese fracaso se encuentra en el laxo argumento de que un programa integralmente liberal en América Latina nunca se propuso y por ende, tal fracaso no existe. Se trata de un programa que comprendiese no sólo privatizar o reducir la inflación, sino sobre todo hacer del derecho una herramienta que facilite la creación de la riqueza, una profunda reforma a la justicia de nuestros países, la drástica eliminación de impuestos y la reducción de sus tasas, la extensión de la propiedad privada y su difusión democratizadora en los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades, y una reducción de las funciones, activos, acciones y organismos del Estado, devolviéndolas a sus legítimos titulares, las gentes, y dejando como sus únicas actividades – con expresas y legítimas reservas – a la seguridad externa e interna, las relaciones internacionales con otros Estados y la administración de justicia. En suma, un programa decidido a establecer y extender una revolución liberal, capitalista y popular en América Latina.
Lamentablemente muchos liberales se han amparado en la débil coartada que sostiene que, como este programa nunca se propuso ni se aplicó, entonces no hemos fracasado. Una lectura más detenida nos obliga a decir que no es que no hayamos perdido, sino que no nos presentamos a la justa a la que habíamos sido convocados. Así pues, no perdimos porque nuestros rivales ideológicos presentaran mejores programas, o que éstos fuesen más innovadores, inteligentes o eficaces; perdimos, simplemente, porque no estuvimos allí. Más aún, ¿cómo nos íbamos a presentar a una competencia en la que sólo presentaríamos ideas inconexas e incompletas? ¿Cómo íbamos a propender a la gran transformación de nuestras sociedades a través de la libertad sin un plan de gobierno coherente, terminado y dirigido a enfrentar resueltamente los problemas más sustanciales de los ciudadanos de a pie de nuestros países? Este desconocer el fracaso es lo que directamente ha contribuido a nuestra derrota: sencillamente, los liberales nos negamos a ver la realidad.
De otro lado, los liberales que propugnan esta tesis – así como la de la parcialidad liberal de las reformas en su contenido o aplicación – olvidan por lo general, una verdad tan grande como un templo, que es, además, el segundo nivel de este fracaso: que propugnar un programa de corte tan radical y purificador, requiere un movimiento, frente o partido que convenza exitosamente de sus resultados a las mayorías nacionales, que enfrente decididamente las sensualidades del poder, las derrote y desmenuce al némesis de la libertad – el poder – en tantas partes como personas existan en una república. Y un partido de estas características no puede ser, por ejemplo, uno que use el ideario de la libertad para permanecer en el poder – como el Partido Revolucionario Institucional de México – o que lo use como un maquillaje para cubrir su auténtica naturaleza – como el Partido Justicialista de Argentina – o que se coaligue con partidos, los cuales, por su ideología y estructura son opuestos a la libertad – como el Movimiento Libertad de Perú – o que de liberal sólo tuviese el nombre – como el Partido Liberal de Colombia – o que, finalmente, tomase el ideario en forma parcial, es decir, sólo considerando libertades económicas pero dejando deliberadamente de lado libertades más fundamentales – como los dos principales partidos de Chile – sino que, por el contrario, fuera el movimiento político capaz de catalizar ese ideario y darle contenido concreto, acciones resueltas y exitosos resultados. Se trata por cierto de ser leal al principio antes que al cálculo, al ideario antes que a la momentánea ventaja, al objetivo último de transformar una sociedad lastrada en una sociedad libre antes que en el pírrico triunfo que proporciona el corto plazo. Como lo ha señalado con acierto Jesús Huerta De Soto, el pragmatismo es el vicio más peligroso en el que puede caer un liberal (...) motivando sistemáticamente que por conseguir o mantener el poder se hayan consensuado decisiones políticas que en muchos casos eran esencialmente incoherentes con los que deberían haber sido los objetivos últimos a perseguir desde el punto de vista liberal. Y envueltos en ese pragmatismo se hallan muchos que se llaman a sí mismos “liberales”, que vendieron sus talentos a los partidos y movimientos que llegaron al poder en la década de los noventa, para propiciar reformas parciales, incompletas y, sobre todo, falsas; es decir, meras coberturas para salvaguardar intereses del todo ajenos al ideario liberal.
Tales “liberales” propusieron privatizaciones que resultaron en descarados monopolios privados o de empresas públicas extranjeras; dirigieron las privatizaciones hacia artificiales mantenimientos del déficit fiscal; generaron paridades monetarias artificiales y sostenidas con las reservas nacionales antes que sujetas a las ley de la oferta y demanda; mantuvieron incólume el poder del Estado extendiendo concesiones antes que propiedades privadas plenas; generaron organismos reguladores donde ellos mismos se emplearon; y callaron cuando se usaron los dineros de las privatizaciones para actos de corrupción de medios de comunicación, políticos y empresarios, o para la propaganda y sostenimiento de los regímenes a los que sirvieron – si es que no se beneficiaron directamente de tales maniobras – como en el caso del Perú. Con ello, y merced al silencio gratuito de los muchos que, seguidores del ideario liberal, no los enfrentaron “por mantener las principales reformas intactas” se les suministraron las mejores armas a nuestros adversarios ideológicos: una “reforma liberal” que era en realidad – dicho esto con todo acierto por los colectivistas – la continuación del mercantilismo de siempre por otros medios. El día de hoy, muchos de estos “liberales”, proclaman a los cuatro vientos su adhesión, en mayor o menor grado, a los principios de la libertad, a pesar de los desarreglos cometidos cuando servían al poder. Sin embargo, ninguno de los auténticos defensores de la libertad ha salido a combatirlos resueltamente. Por esta razón, somos vergonzantes comparsas de sus desajustes, que arrastran hoy por hoy a todos los que nos denominamos liberales.
Un tercer y más profundo nivel de este estropicio se encuentra en la decisión de la casi totalidad de intelectuales liberales – la sola excepción es Mario Vargas Llosa – de no participar en actividad política alguna, y mucho menos partidaria. Si bien la derrota de Vargas Llosa ha sido considerada como un detonante para extinguir todas las pretensiones de los intelectuales liberales latinoamericanos de hacer política activa, la verdadera razón se encuentra en una invocación hecha por Friedrich von Hayek al empresario inglés Anthony Fisher, de no hacer política sino más bien fundar institutos dedicados a promover la libertad, lo que llevó a este último a crear en 1955 el Institute of Economics Affairs en Inglaterra. Esta invocación, que fue y es tomada a rajatabla y sin cesuras por los ideólogos liberales, unida a los consabidos terrores, prejuicios y desconfianzas que provocan a los pensadores y divulgadores de ideas participar en política, ha generado el error intelectual de considerar que el establecimiento de sociedades libres y en tránsito seguro y claro hacia la prosperidad en América Latina dependerá exclusiva y determinantemente de la divulgación intelectual de las ideas de la libertad. En el negado – subrayando esto último – supuesto de que así fuera, debemos decir que los liberales han fracasado en toda regla. El nulo convencimiento de los formadores de opinión sobre la validez, éxito y certeza del pensamiento liberal en todo el continente es uno entre muchísimos y claros ejemplos de que en este tema, como en los anteriormente indicados, los liberales estamos en la edad de piedra.
Y es que, en este caso, hay aquí un error de apreciación y contenido todavía más grandes que los anteriores. En general los intelectuales liberales que se niegan a participar en política olvidan que, en tanto no haya una vuelta a una monarquía u otro sistema político, el sistema democrático representativo es el que impera en nuestro continente. Por lo expuesto, cualquier cambio fundamental tendiente a una mayor dosis de libertad y de prosperidad provendrá, en última instancia, de quien alcance con éxito las magistraturas que se dispensan en las elecciones. Nada en concreto puede hacerse para desactivar un Ministerio, eliminar el curso forzoso de la moneda, reducir los impuestos, abolir las aduanas o extender la propiedad privada en telecomunicaciones desde libros, artículos o ensayos que sólo los entendidos en el ideario liberal leen y comentan. Se hace a través de un líder y un equipo decidido a hacerlo, que triunfe en los procesos electorales y lleve a cabo ese programa, y que genere a su vez las fortalezas necesarias para impedir nefastas vueltas al pasado. Los intelectuales liberales, en lugar de formar políticos y divulgadores resueltos a defender nuestras ideas, o en ser ellos mismos tales líderes – como si lo hizo, con merecidos méritos y siguiendo una línea de conducta pública incólume, Mario Vargas Llosa – en lugar de acercar el ideario a la gente común, de formular propuestas que sean soluciones concretas a los problemas de la mujer y el hombre de a pie de nuestros países, se han encerrado en sus torres de marfil, confiando ciegamente en que “el orden espontáneo” es el que finalmente resolverá las cosas, porque, ¿no es eso lo que demostró Hayek en La Fatal Arrogancia?
Hasta el día de hoy los liberales nos hemos convertido en simples y quejosos espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por doquier nos contrariamos de las diarias tropelías del intervencionismo que nos asfixia y coarta toda posibilidad de innovación y avance empresarial; cada artículo que publicamos sobre las absurdas propuestas, leyes y acciones de parlamentos y gobiernos latinoamericanos es en verdad un recordatorio de lo poco que estamos haciendo realmente para que esa circunstancia cambie. ¿Y qué hacer? Se preguntarán muchos. Ir a los principios: el liberalismo es una ideología política, no una diletante posición intelectual. Supone, como lo hizo en su vida y obra Thomas Jefferson, pensar y desarrollar los principios y combatir por ellos en la arena política. No es, a nuestro juicio y como ha indicado la historia y la literatura, ser un plácido edificador de metáforas como Oscar Wilde, sino ser, como Lord Acton, quien entiende que propugnar la libertad implica defenderla permanentemente. Y permanentemente quiere decir en todo lugar y espacio. Y quiere decir, para no fracasar una vez más, desarrollar una propuesta integral, atractiva, innovadora y resuelta a favor de la libertad; fundar un partido que la enarbole y defienda e instruir a sus líderes, integrantes y simpatizantes; combatir a los seudo liberales que se vendieron por un plato de lentejas; divulgar en forma sostenida y con resultados el ideario liberal; pero, sobre todo, renunciar a la actitud mediocre del dandy intelectual, del francotirador de argumentos, del aristócrata del pensamiento, y vincularse resueltamente con lo llano y común de un pensamiento que provino, en esencia, del deseo inmarcesible de los pueblos por la libertad.
Héctor Ñaupari es abogado, ensayista y poeta. Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial de la UNMSM. Diplomado en Estudios Superiores y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana (www.ieah.org). Catedrático visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ganador del Premio Académico Internacional de Ensayo Charles S. Stillman 2001. Es autor del libro de poemas En los Sótanos del Crepúsculo (Ediciones UNMSM, 1999) y coautor de Poemas sin Límites de Velocidad, Antología Poética 1990 – 2002 (Ediciones Lord Byron, 2002).