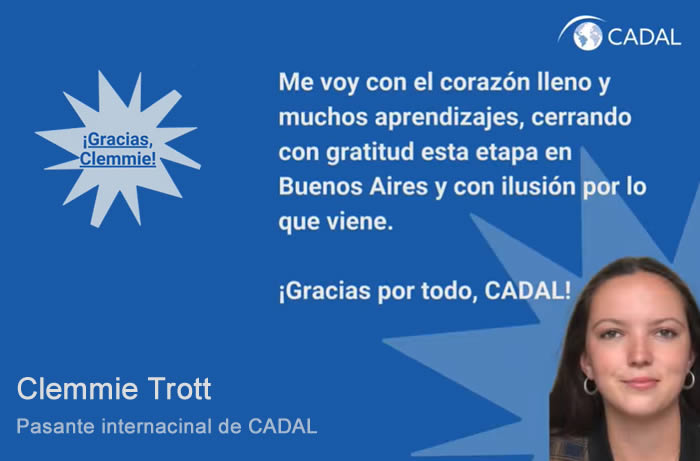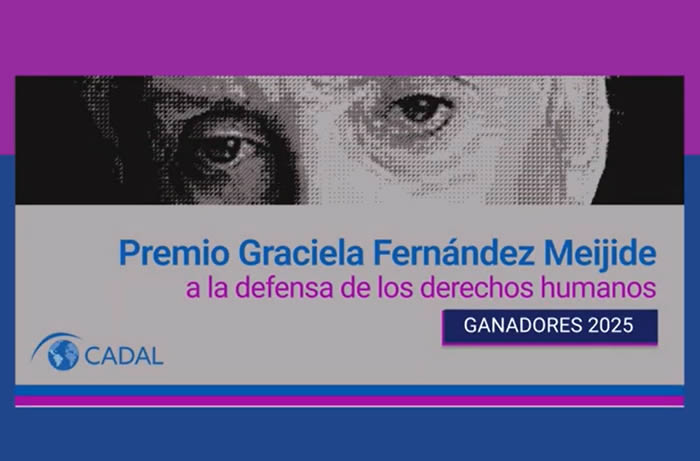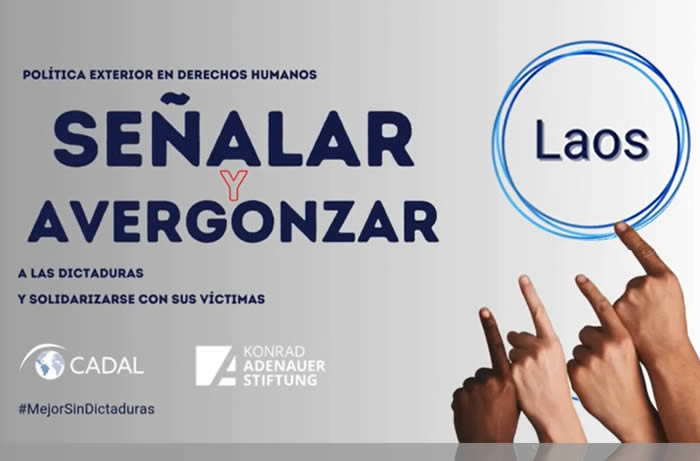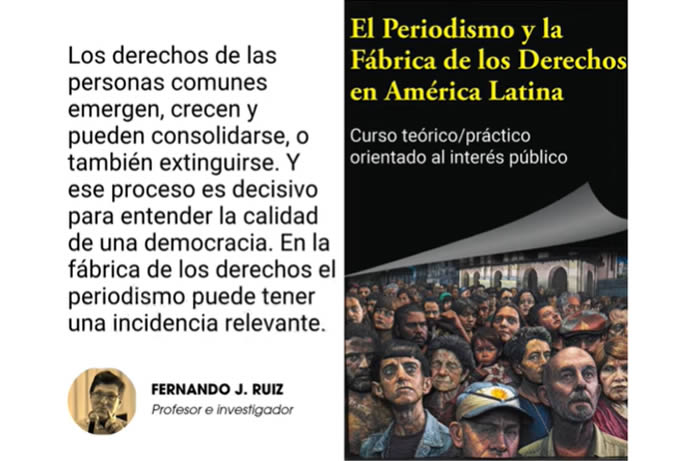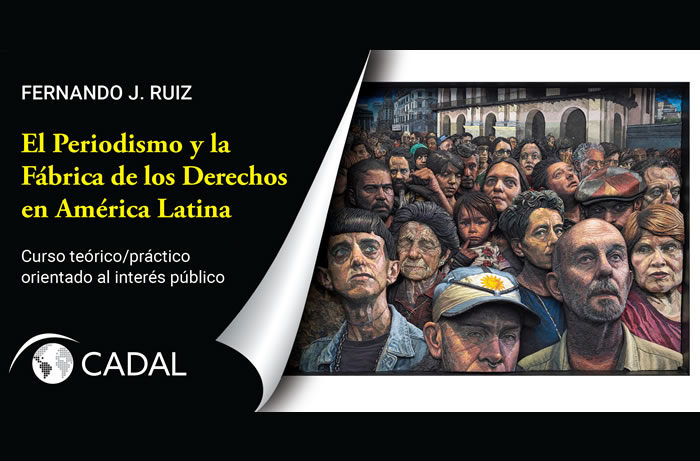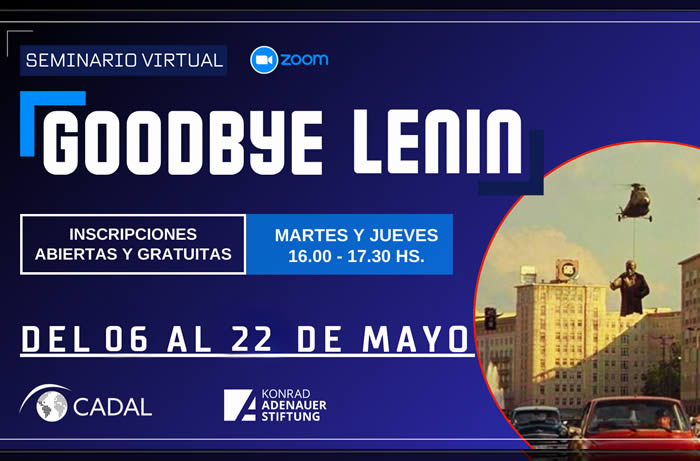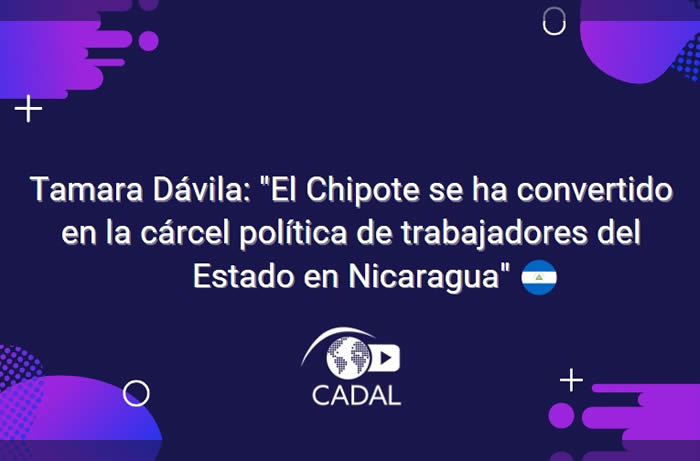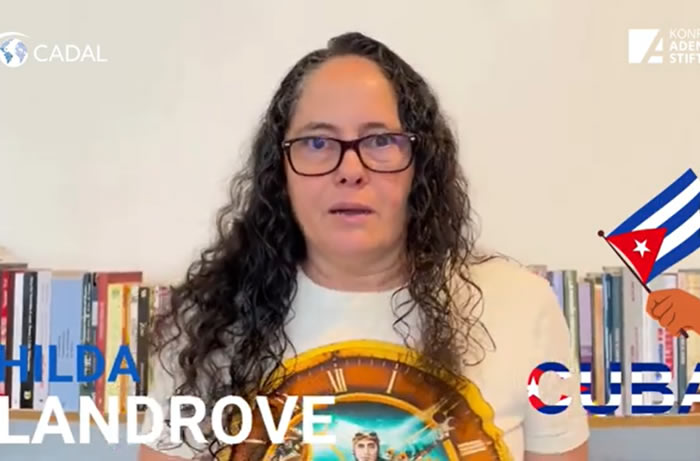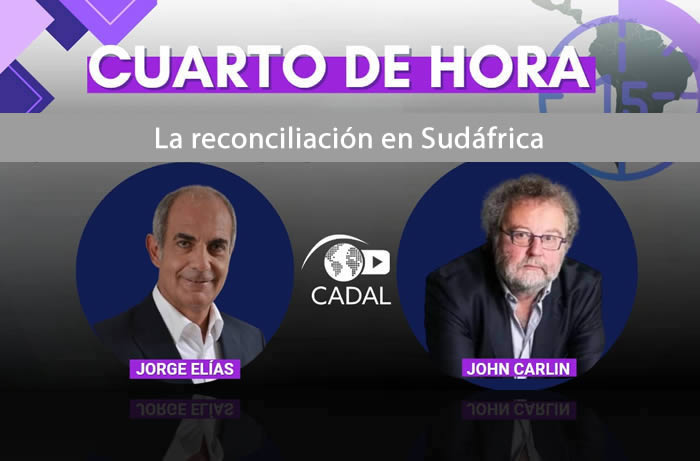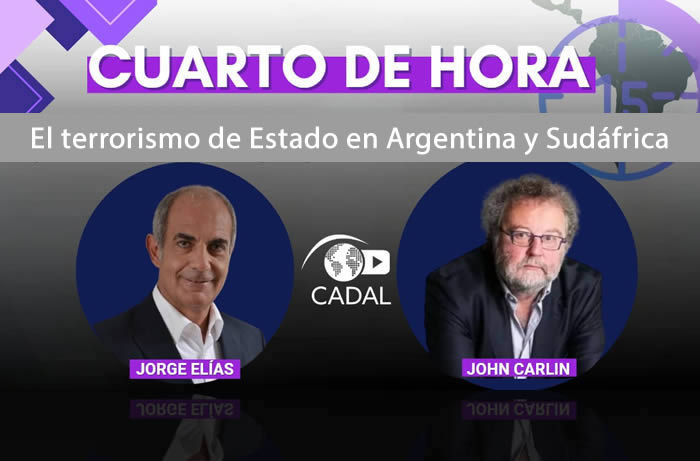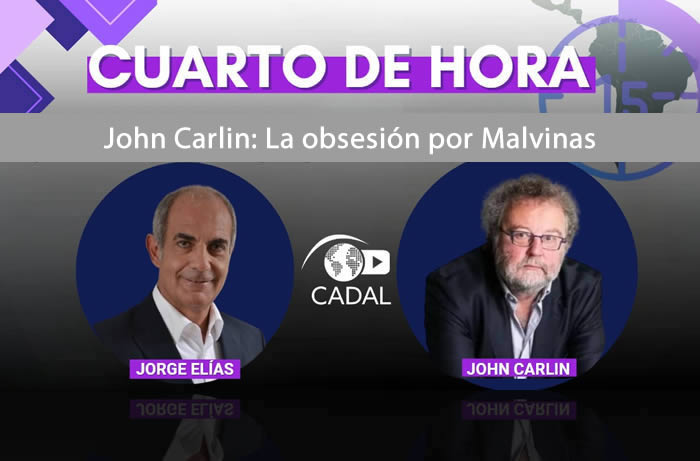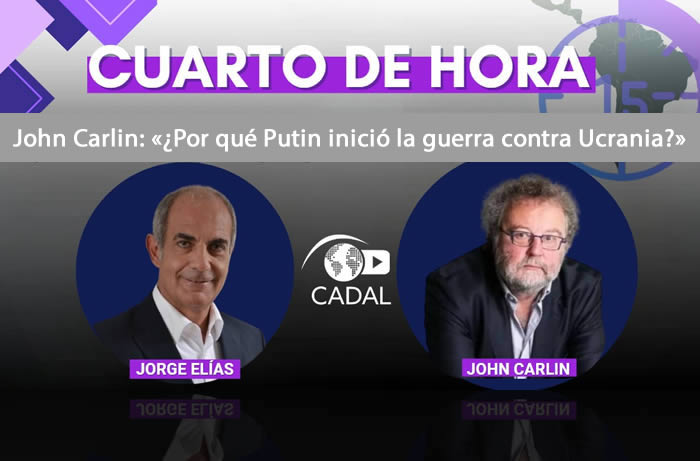Artículos
 31-08-2006
31-08-2006El año en que murió Frei Montalva
Por Angel Soto
En estos días la figura del ex Presidente Eduardo Frei Montalva nuevamente ha estado en el centro de la noticia. ¿Muerte por enfermedad o asesinato? La justicia y la historia tendrán algo que decir.
Mientras esto se resuelve, conviene recordar el país de entonces. El año 1982 fue un año crucial en la historia reciente de Chile: El Partido Comunista llamó a usar todas las formas de lucha y la derecha comenzaba tímidamente a reorganizarse. En abril, Pinochet le pidió la renuncia al hombre clave de la transformación económica, el Ministro Sergio de Castro; mientras que la oposición perdió dos de sus líderes importantes: Tucapel Jiménez fue asesinado en febrero y Eduardo Frei Montalva murió un mes antes.
El ex presidente tenía un liderazgo indiscutido. Inicialmente había apoyado el golpe del Estado, pero en 1980 fue el único orador en el acto del Teatro Caupolicán, asumiendo la representación de la oposición en lo que sería un primer paso en la conformación de una futura coalición de centro izquierda que vencería al gobierno en el plebiscito de 1988 y se transformaría en gobierno hasta el presente.
La Democracia Cristiana era la única fuerza que abiertamente podía manifestar su rechazo al gobierno. Por tanto, el repentino e inesperado deceso de su líder desorientó el panorama político creando inicialmente una sensación de vacío. Sin embargo, también significó un nuevo reordenamiento del liderazgo opositor. Ante la muerte de su líder y un Andrés Zaldivar que estaba exiliado, la elección del nuevo presidente democratacristiano permitió que tuvieran más figuración pública otras cabezas del Partido como Gabriel Valdés y Patricio Aylwin. Ambos, fueron personas fundamentales en la construcción de los acuerdos y consensos que permitieron el retorno a la democracia.
A comienzos de la década de los ochenta "algo grande estaba naciendo". Fueron años de cambio en un Chile que debía dejar la "inercia de los 70". El gobierno militar triunfaba en el plebiscito de 1980 y ponía en marcha su nueva institucionalidad.
En materia económica, el éxito de los "Chicago boys" con el "boom" y la llegada de productos importados, más la efervescencia financiera hacían que el general Pinochet viviera momentos de gloria.
Sin embargo, el jolgorio duró poco. La crisis de la deuda hizo que la gente perdiera el temor de salir a protestar y lo que inicialmente fue una manifestación de descontento económico se canalizó políticamente con un discurso opositor que decía: "en democracia esto no habría pasado". Así, a las demandas por salario y trabajo, se sumaron las de democracia, libertad, participación y respeto a los derechos humanos.
Distintos sectores convocaron a "jornadas pacíficas" de protesta que culminaban en verdaderas batallas entre las "fuerzas del orden" y los manifestantes. Apagones, heridos, muertos y una represión que se endureció, pese a que el mismo gobierno dio espacios de apertura política. El grito "y va a caer, la dictadura va a caer", fue un canto que se escuchó con fuerza hasta al menos 1987.
Entre estos, el movimiento estudiantil fue importante. "Si los pacos van a entrar que se pongan a estudiar", gritaban los universitarios, pero también los colegiales, convirtiéndolos en verdaderos "actores secundarios" del proceso político que vivía el país.
Tal como cantábamos con Los Prisioneros, era "la fuerza, la voz de los 80".
Angel Soto es Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Chile) e Investigador Asociado de CADAL.
 Angel SotoAngel M. Soto Gamboa es Doctor en América Latina Contemporánea y Director de la revista Bicentenario
Angel SotoAngel M. Soto Gamboa es Doctor en América Latina Contemporánea y Director de la revista Bicentenario
En estos días la figura del ex Presidente Eduardo Frei Montalva nuevamente ha estado en el centro de la noticia. ¿Muerte por enfermedad o asesinato? La justicia y la historia tendrán algo que decir.
Mientras esto se resuelve, conviene recordar el país de entonces. El año 1982 fue un año crucial en la historia reciente de Chile: El Partido Comunista llamó a usar todas las formas de lucha y la derecha comenzaba tímidamente a reorganizarse. En abril, Pinochet le pidió la renuncia al hombre clave de la transformación económica, el Ministro Sergio de Castro; mientras que la oposición perdió dos de sus líderes importantes: Tucapel Jiménez fue asesinado en febrero y Eduardo Frei Montalva murió un mes antes.
El ex presidente tenía un liderazgo indiscutido. Inicialmente había apoyado el golpe del Estado, pero en 1980 fue el único orador en el acto del Teatro Caupolicán, asumiendo la representación de la oposición en lo que sería un primer paso en la conformación de una futura coalición de centro izquierda que vencería al gobierno en el plebiscito de 1988 y se transformaría en gobierno hasta el presente.
La Democracia Cristiana era la única fuerza que abiertamente podía manifestar su rechazo al gobierno. Por tanto, el repentino e inesperado deceso de su líder desorientó el panorama político creando inicialmente una sensación de vacío. Sin embargo, también significó un nuevo reordenamiento del liderazgo opositor. Ante la muerte de su líder y un Andrés Zaldivar que estaba exiliado, la elección del nuevo presidente democratacristiano permitió que tuvieran más figuración pública otras cabezas del Partido como Gabriel Valdés y Patricio Aylwin. Ambos, fueron personas fundamentales en la construcción de los acuerdos y consensos que permitieron el retorno a la democracia.
A comienzos de la década de los ochenta "algo grande estaba naciendo". Fueron años de cambio en un Chile que debía dejar la "inercia de los 70". El gobierno militar triunfaba en el plebiscito de 1980 y ponía en marcha su nueva institucionalidad.
En materia económica, el éxito de los "Chicago boys" con el "boom" y la llegada de productos importados, más la efervescencia financiera hacían que el general Pinochet viviera momentos de gloria.
Sin embargo, el jolgorio duró poco. La crisis de la deuda hizo que la gente perdiera el temor de salir a protestar y lo que inicialmente fue una manifestación de descontento económico se canalizó políticamente con un discurso opositor que decía: "en democracia esto no habría pasado". Así, a las demandas por salario y trabajo, se sumaron las de democracia, libertad, participación y respeto a los derechos humanos.
Distintos sectores convocaron a "jornadas pacíficas" de protesta que culminaban en verdaderas batallas entre las "fuerzas del orden" y los manifestantes. Apagones, heridos, muertos y una represión que se endureció, pese a que el mismo gobierno dio espacios de apertura política. El grito "y va a caer, la dictadura va a caer", fue un canto que se escuchó con fuerza hasta al menos 1987.
Entre estos, el movimiento estudiantil fue importante. "Si los pacos van a entrar que se pongan a estudiar", gritaban los universitarios, pero también los colegiales, convirtiéndolos en verdaderos "actores secundarios" del proceso político que vivía el país.
Tal como cantábamos con Los Prisioneros, era "la fuerza, la voz de los 80".
Angel Soto es Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Chile) e Investigador Asociado de CADAL.