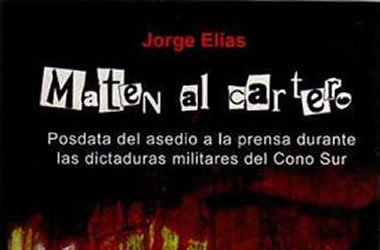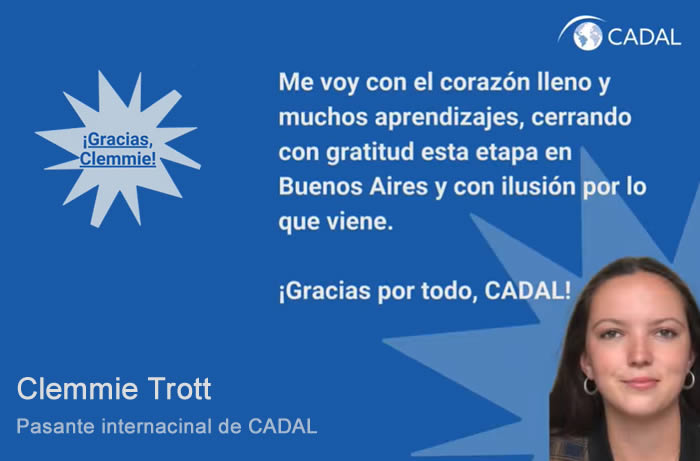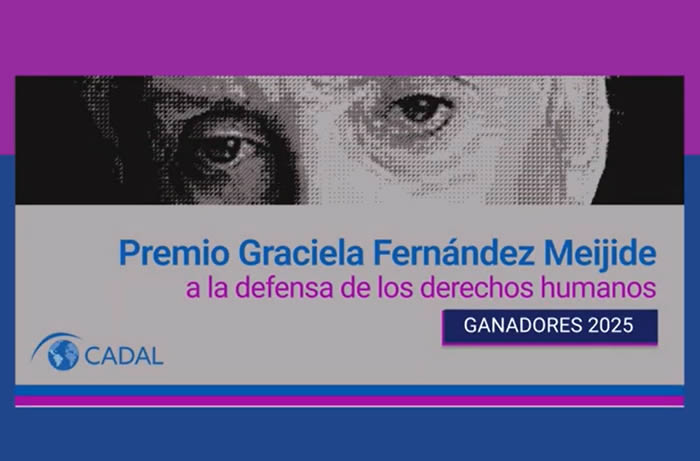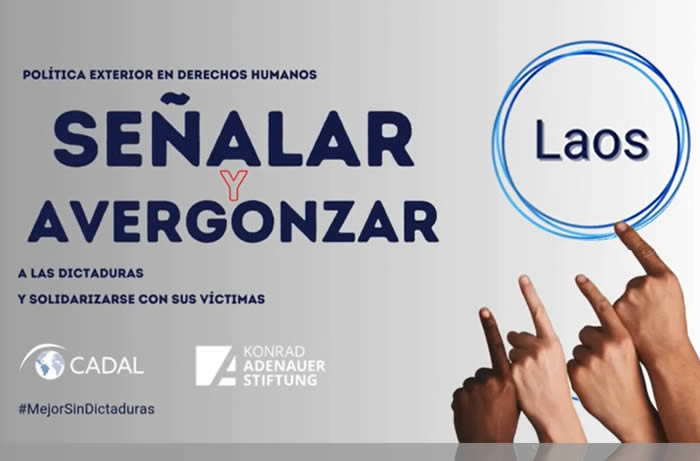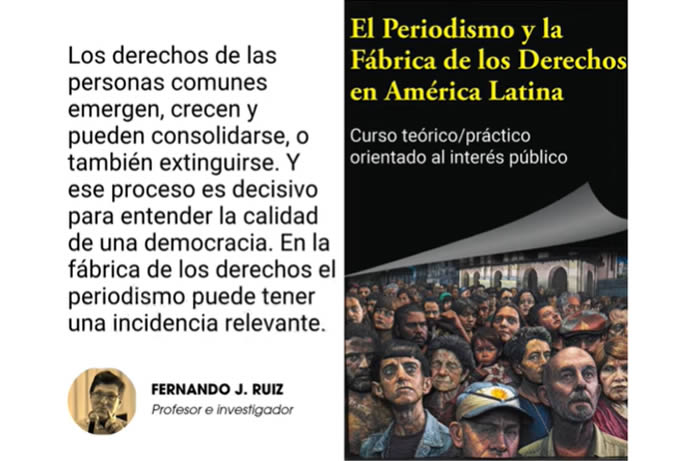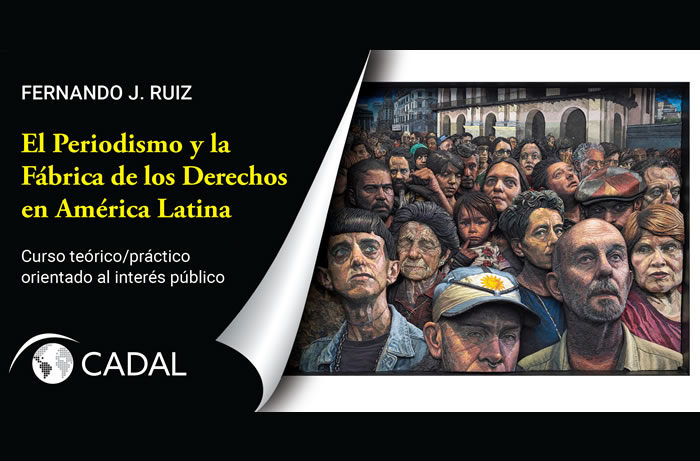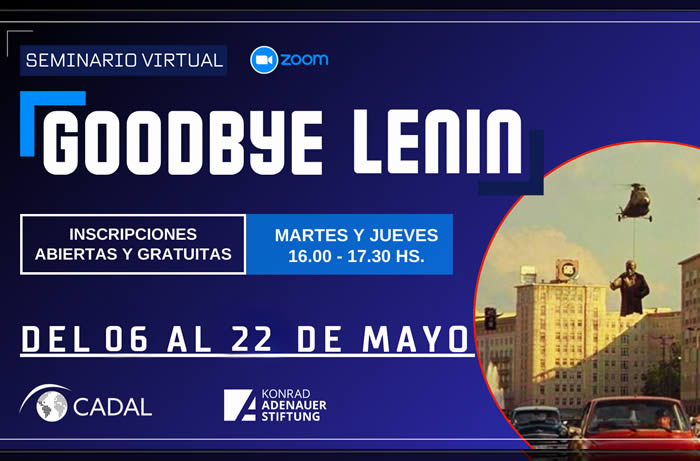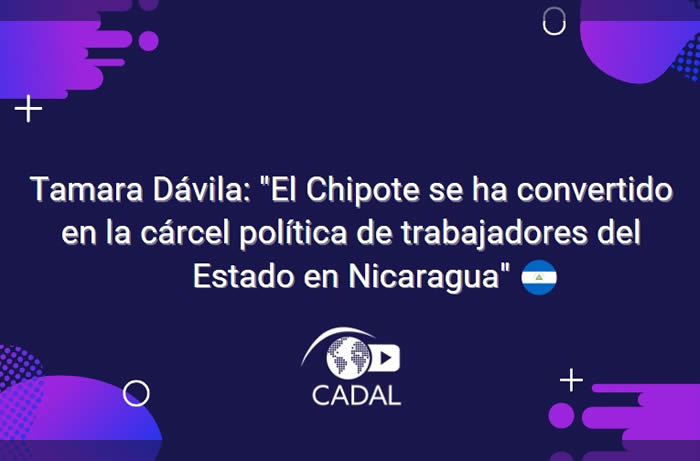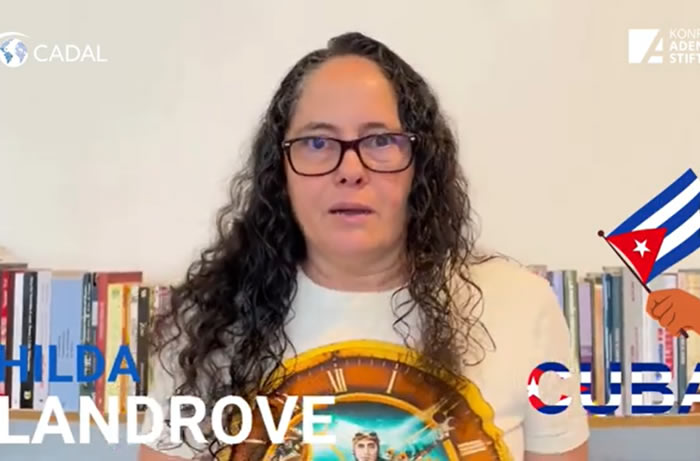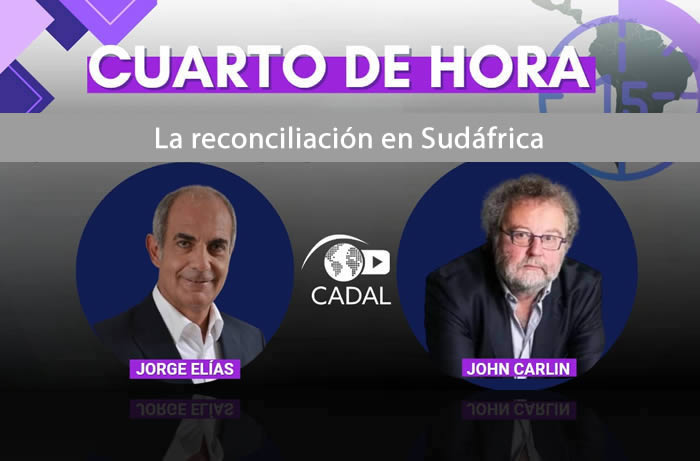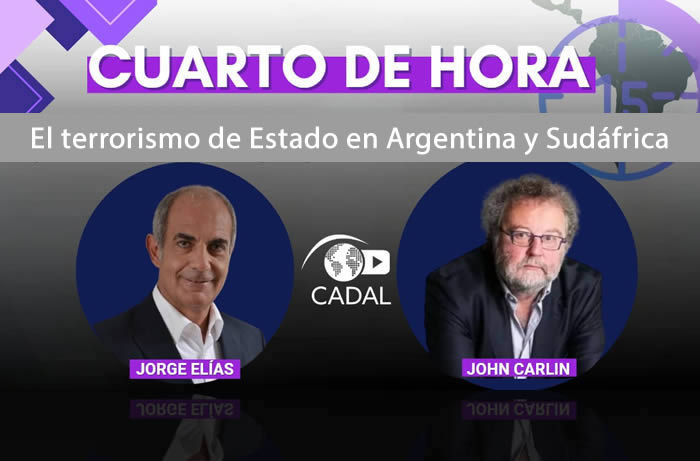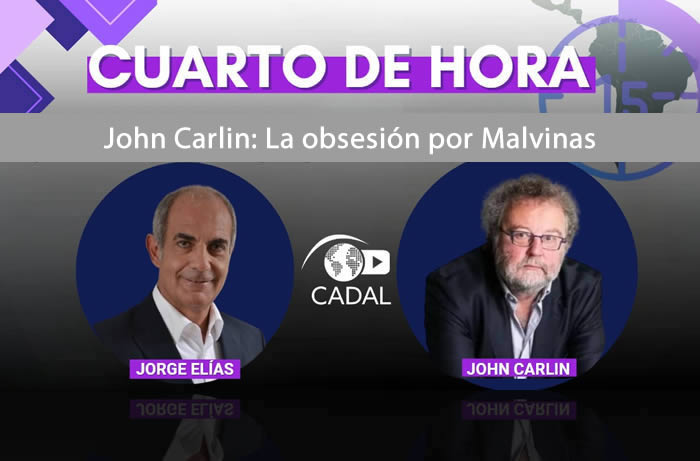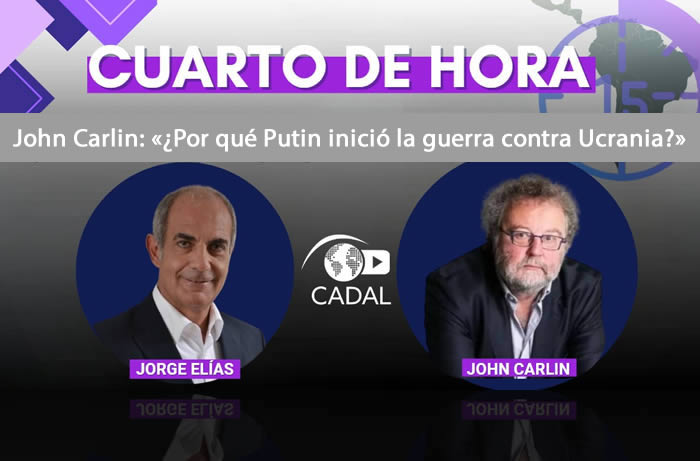Artículos
 11-12-2006
11-12-2006Un dictador obsesivo que nunca se arrepintió
Por Jorge Elías
Murió. No ayer. Empezó a morir el 16 de octubre de 1998. Era viernes. Convalecía en una clínica de Londres; había sido operado de hernia de disco. La decimotercera querella de los abogados defensores de las víctimas de la represión en Chile no parecía prosperar, resguardado el general bajo el manto de la inmunidad diplomática, tendido por un cargo hecho a su medida: senador vitalicio. Las autoridades británicas, empero, ordenaron su arresto; habían dado lugar al requerimiento de Baltasar Garzón y de Manuel García-Castellón, jueces de la Audiencia Nacional de España. Lo supo por sus dos Lucías, esposa e hija, mientras despertaba de la anestesia.
Nació. No el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso. Empezó a nacer la misma fecha, de distinto año, en que empezó a morir: el 16 de octubre de 1970, después de la victoria en las elecciones de la Unidad Popular (UP). Era viernes, también. Transcribía Thomas Karamessines, segundo de Richard Helms en la CIA, las instrucciones impartidas por Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional y secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon: "El derrocamiento de [Salvador] Allende por medio de un golpe es una firme y continua política".
La mano norteamericana debía quedar oculta. El plan iba a ser llamado Track II. Sólo faltaba el ejecutor.
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, cédula de identidad chilena número 1.128.923, hijo de Augusto Pinochet Vera y de Avelina Ugarte Martínez, encabezó el 11 de septiembre de 1973, como jefe del Ejército de Tierra, el golpe que, encomendado a Dios y la Santísima Virgen del Carmen, Patrona de las Fuerzas Armadas y Reina de Chile, terminó con el gobierno de la UP y, rechazada la falsa propuesta de un salvoconducto, con la vida de Salvador Allende.
Murió y nació con Pinochet una era signada por el pavor al comunismo y por el desdén a la democracia; signada, más que todo, por el terrorismo de Estado como réplica a la subversión, y por la corrupción, de la cual permanecía invicto al sol de las reformas económicas que terminaron siendo el modelo de la región hasta que, a mediados de 2004, una comisión investigadora del Senado norteamericano reveló que había atesorado fondos de procedencia dudosa en el Riggs Bank, de Washington.
Fondos de varios dígitos que llevaron a la Corte Suprema de Chile, en una votación reñida de nueve contra ocho, a determinar que podía recuperar la cordura y enfrentar la revisión de los crímenes cometidos en el exterior bajo el ala de la Operación Cóndor después de haber sido exonerado en el caso de la Caravana de la Muerte, acusado de haber encubierto 75 homicidios y secuestros en su país.
La guerra psicopolítica
En la orden de arresto de Garzón, la obligación de Pinochet, imputado por el delito de genocidio, era responder por la desaparición, el secuestro y el asesinato de ciudadanos españoles en su país y de ciudadanos chilenos refugiados en la Argentina desde septiembre de 1973.
Detallaba 79 casos. Fundamentados, en la esquela que recibió cinco días antes Interpol, en declaraciones de testigos que señalaban su responsabilidad en la coordinación, y acaso en la creación, de la Operación Cóndor, gestada entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975 en Santiago de Chile por el coronel Manuel Contreras, al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada el 18 de junio de 1974 por Pinochet.
La meta de la Operación Cóndor, en la cual estuvieron involucrados los regímenes militares de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador, era enfrentar la llamada guerra psicopolítica, de modo de contrarrestar en conjunto la escalada de la subversión. No por separado, como hasta ese momento, sino codo a codo.
Por ella, el presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, Jorge Rafael Videla, en prisión preventiva desde 1998 por el robo de bebes durante la dictadura, ha sido el primer procesado, el 10 de julio de 2001, por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Un día antes, el augusto mentor de la cruzada, Pinochet, era eximido de juicio por falta de juicio, o demencia senil, por la justicia chilena después de haber purgado 503 noches en los suburbios de Londres por el pedido de extradición de Garzón, finalmente denegado.
En esa estancia forzosa recibió la visita frecuente de Margaret Thatcher, agradecida por el apoyo a las tropas británicas durante la Guerra de las Malvinas.
Sombra de sí mismo
Pinochet había sido una sombra de sí mismo hasta 1973. Un militar tímido y callado que cursó la educación primaria y secundaria en el Seminario San Rafael, de Valparaíso; el Instituto de los Hermanos Maristas, de Quillota, y el Colegio de los Padres Franceses, de Valparaíso; que en 1933, a los 18 años, ingresó en la Escuela de Infantería y que en 1937 iba a ser destinado al Regimiento Chacabuco, de Concepción, y de allí, con el grado de subteniente, al Regimiento Maipo, de Valparaíso; que ascendió a teniente en 1945 y que, por ello, pasó al Regimiento Carampangue, de Iquique, y que en 1948 comenzó a estudiar en la Academia de Guerra (destinada al cuerpo de oficiales del Estado Mayor), en donde obtuvo el título en 1951 y dictó clases de geografía militar y geopolítica, al igual que, en 1956 y en 1959, en la Academia de Guerra de Ecuador mientras dirigía simultáneamente la revista para oficiales Cien Aguilas .
Era el perfecto segundo hombre, según Gonzalo Vial, uno de sus biógrafos: "La cautela en materia de opiniones llegó de tal manera a ser rasgo característico de Augusto Pinochet, que expresaba su pensamiento profundo lo menos posible [...] -escribió-. Un soldado nato, apegado a los reglamentos, de inteligencia normal pero no destacada, estudioso, adicto al trabajo, excelente para mandar y obedecer, un ejecutor insuperable de ideas ajenas".
Desde 1953 era mayor del ejército. Hacía 10 años que estaba casado con Lucía Hiriart Rodríguez; tuvieron cinco hijos (tres mujeres y dos varones). En 1956 trabajó en la Subsecretaría de Guerra y en la agregaduría militar de la embajada chilena en Washington.
Legalista y apolítico
En esos años obtuvo el título pendiente de bachiller con la idea de graduarse en derecho en la Universidad de Chile, pero no pudo debido a sus mudanzas recurrentes como militar.
En 1959, un año antes de ser comandante del Regimiento Esmeralda, pasó al cuartel general de la I División del Ejército, en Antofagasta. En 1963, tres años antes de ser coronel, fue nombrado subdirector de la Academia de Guerra de Chile.
Pinochet era un oficial legalista y apolítico. A tal punto, que durante el gobierno de la UP se ganó la confianza de Allende. En 1968 había sido promovido a jefe del Estado Mayor de la II División, en Santiago, y emprendió una misión en los Estados Unidos; visitó instalaciones militares de ese país en el Canal de Panamá. A fines de ese año iba a ser ascendido a general de brigada y a comandante en jefe de la VI División, en Iquique.
Faltaba poco. En enero de 1971 fue nombrado jefe del II Cuerpo de Ejército y, con el rango de general de división, ingresó en la Junta de Jefes del Estado Mayor, bajo las órdenes del general Carlos Prats, garante del orden constitucional al que sustituyó en forma interina en los períodos en que actuó como ministro de Defensa de Allende y como comandante en jefe del ejército. Después, iba a ser sospechoso de su asesinato, una vez asilado en Buenos Aires, por medio de la Operación Cóndor.
Tras el golpe de Estado, Allende se suicidó. No había aceptado el ultimátum de rendición y el exilio forzoso en medio del bombardeo contra el Palacio de la Moneda. Eran las dos y cuarto de la tarde del 11 de septiembre de 1973. Pinochet formó parte de la Junta de Gobierno de la República con el comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán; el director del Cuerpo de Carabineros, general César Mendoza Durán, y el comandante de la Marina, almirante José Toribio Merino Castro. Suscribió lo usual en esos casos: la declaración del estado de sitio y del toque de queda; la clausura del Congreso; un decreto de censura informativa; la proscripción de los partidos de la UP, y el receso de las otras fuerzas políticas.
Dos días después, el 13 de septiembre, iba a ser proclamado presidente de la junta. Al año siguiente, el 27 de junio de 1974, por un decreto, pasó a ser el jefe supremo de la nación para convertirse, el 17 de diciembre, en presidente de la República. No era, según la Declaración de Principios del 11 de marzo de ese año, una situación interina, sino el reordenamiento total del Estado según preceptos cristianos; mencionaba expresamente la civilización occidental.
Un poder "autoritario y nacionalista", según Pinochet. En julio de 1976 nombró el Consejo de Estado, órgano consultivo que supuso una limitada participación de los conservadores civiles en la toma de decisiones, y en julio de 1977, cuatro meses después de haber decretado la disolución de todos los partidos políticos, planteó el horizonte de 1991 para la conclusión del gobierno militar.
Una vida, casi, sometida a una dictadura de corte personal, a diferencia de la argentina, con sus juntas sucesivas, en la cual, así como hubo deserciones (el general Leigh Guzmán cesó el 24 de julio de 1978), también hubo momentos clave, como el plebiscito del 4 de enero de 1978, "en apoyo al presidente en su defensa de la dignidad de Chile", y el referéndum del 11 de septiembre de 1980 sobre la nueva Constitución.
"Franco y yo"
Pinochet juró el 11 de marzo de 1981 como presidente con un mandato prorrogado de ocho años. Inauguró ese día el período que iba a culminar, según los plazos constitucionales, en 1989. Ni una hoja podía moverse en Chile sin su consentimiento, según él, razón por la cual disuadió a sus camaradas de armas para formar un partido político leal a sus preceptos.
Admiraba al general Francisco Franco: había asistido a su entierro, en las afueras de Madrid, en noviembre de 1975.
A un diplomático peruano le preguntó: "¿Usted cree que soy un dictador?" Su interlocutor, impávido en la silla, apenas respondió: "Eso dicen". Pinochet replicó: "¿Y quién dice eso?" Obtuvo como respuesta: "Los Estados Unidos". Replicó, a su vez: "No me extraña. Los Estados Unidos no han ganado una sola guerra en este siglo. La primera la ganó Lenin, en 1917. La segunda la ganaron los soviéticos, llegando primero a Berlín. Y la tercera, la de Vietnam en los años setenta, la perdieron. Solamente Franco y yo hemos derrotado al comunismo en el mundo".
Su obsesión era combatir y aniquilar al marxismo-leninismo. Y, por ello, desoyó hasta las advertencias por los excesos y las violaciones de los derechos humanos que le había formulado el ex presidente norteamericano Jimmy Carter. Desoyó, también, otro tipo de advertencias: en un atentado ejecutado el 7 de septiembre de 1986 en Achupallas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) sufrió heridas leves; murieron cinco de sus guardaespaldas.
Tres años antes habían empezado las protestas. De la primera, encabezada el 11 de marzo de 1983 por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), surgió el primer frente de oposición: la Alianza Democrática, que dos años después iba a lanzar el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Un reto para Pinochet, que iba a dar lugar, a medida que culminaba el plazo que él mismo se había fijado, al levantamiento del estado de excepción, en agosto de 1988, tras 15 años de silencio por decreto.
Democracia vigilada
Después de un referéndum por el cual quedaron en el limbo algunas de las medidas impuestas por el gobierno militar, el candidato por la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD), Patricio Aylwin, demócrata cristiano, ganó el 14 de diciembre de 1989 las primeras elecciones generales desde el golpe de Estado de 1973; derrotó a Hernán Büchi Buc, ex ministro de Hacienda.
Pinochet abandonó el poder el 11 de marzo de 1990, o, al menos, dejó de ser presidente de facto. En la práctica, no obstante ello, varias disposiciones constitucionales de restricción democrática continuaron en vigor, como su propio nombramiento como jefe de las fuerzas armadas por medio del Consejo de Seguridad Nacional, vedado de decisiones civiles, o la imposibilidad legal de juzgar los actos de la junta gracias a la ley de amnistía del 19 de abril de 1978, confirmada el 18 de enero de 1990 por el Tribunal Constitucional.
En una democracia vigilada iba a disponer de una cuota de autonomía considerable: supervisaba los planes de modernización y de profesionalización del ejército, así como los programas de renovación de armas. Hasta amenazó en ocasiones al poder civil sin reparar ni en la transición del poder a otro demócrata cristiano, Eduardo Frei, en marzo de 1994.
En 1998, antes de que fuera detenido en Londres, el generalato iba a concederle el título honorífico de comandante en jefe benemérito del ejército de Chile. Por una sentencia del juez Ronald Bartle, en el ministro del Interior británico, Jack Straw, recayó la decisión de extraditarlo a Madrid o dejarlo en libertad por razones humanitarias. El resultado de un examen médico confidencial realizado por cuatro médicos derivó en su repatriación a Santiago, en donde, apenas descendió del avión en silla de ruedas, soltó el bastón e improvisó una cueca. Era el miércoles 3 de marzo de 1999. Síntomas de demencia senil no parecía tener.
El país, sin embargo, había cambiado. Desde el 27 de mayo de 1999, el juez Juan Guzmán Tapia comenzó a investigar sobre la participación de Pinochet en la denominada Caravana de la Muerte. Es decir, ejecuciones extrajudiciales basadas en 44 querellas criminales.
En las elecciones había ganado Ricardo Lagos, socialista enrolado en la Concertación. El derrotado, Joaquín Lavín, candidato por Unión por Chile, coalición de derecha, había dicho que Pinochet era "un chileno como cualquier otro" y que, si tenía procesos pendientes, debía enfrentarlos.
El desafuero parlamentario dejó el camino expedito para procesamientos y arrestos domiciliarios por los cuales penó desde que empezó a morir en una clínica de Londres después de la anestesia, de la cual se repuso por la razón o por la fuerza, como reza el escudo chileno y el canto de una moneda de 100 pesos que, echada a rodar, cayó ceca, ayer, allende los Andes.
Jorge Elías es Secretario de Redacción del diario "La Nación" de Buenos Aires y autor del libro "Maten al cartero: Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur".
Fuente: www.lanacion.com.ar
 Jorge ElíasPeriodista y autor del libro Maten al cartero: Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono SurPeriodista. Dirige el portal de análisis internacional El Ínterin. Es conductor y columnista en Radio Continental, de Buenos Aires, donde escribe el blog “Catalejo Internacional”. También trabaja en Radio La Red y otros medios de Argentina y el exterior. Escribió los libros “El poder en el bolsillo, intimidades y manías de los que gobiernan” (Grupo Editorial Norma, Argentina, y Algón Editores, España) y “Maten al cartero, posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur” (Cadal, Argentina), entre otros. Es miembro del Instituto de Política Internacional dela Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de Argentina, y consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Jorge ElíasPeriodista y autor del libro Maten al cartero: Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono SurPeriodista. Dirige el portal de análisis internacional El Ínterin. Es conductor y columnista en Radio Continental, de Buenos Aires, donde escribe el blog “Catalejo Internacional”. También trabaja en Radio La Red y otros medios de Argentina y el exterior. Escribió los libros “El poder en el bolsillo, intimidades y manías de los que gobiernan” (Grupo Editorial Norma, Argentina, y Algón Editores, España) y “Maten al cartero, posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur” (Cadal, Argentina), entre otros. Es miembro del Instituto de Política Internacional dela Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de Argentina, y consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Murió. No ayer. Empezó a morir el 16 de octubre de 1998. Era viernes. Convalecía en una clínica de Londres; había sido operado de hernia de disco. La decimotercera querella de los abogados defensores de las víctimas de la represión en Chile no parecía prosperar, resguardado el general bajo el manto de la inmunidad diplomática, tendido por un cargo hecho a su medida: senador vitalicio. Las autoridades británicas, empero, ordenaron su arresto; habían dado lugar al requerimiento de Baltasar Garzón y de Manuel García-Castellón, jueces de la Audiencia Nacional de España. Lo supo por sus dos Lucías, esposa e hija, mientras despertaba de la anestesia.
Nació. No el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso. Empezó a nacer la misma fecha, de distinto año, en que empezó a morir: el 16 de octubre de 1970, después de la victoria en las elecciones de la Unidad Popular (UP). Era viernes, también. Transcribía Thomas Karamessines, segundo de Richard Helms en la CIA, las instrucciones impartidas por Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional y secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon: "El derrocamiento de [Salvador] Allende por medio de un golpe es una firme y continua política".
La mano norteamericana debía quedar oculta. El plan iba a ser llamado Track II. Sólo faltaba el ejecutor.
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, cédula de identidad chilena número 1.128.923, hijo de Augusto Pinochet Vera y de Avelina Ugarte Martínez, encabezó el 11 de septiembre de 1973, como jefe del Ejército de Tierra, el golpe que, encomendado a Dios y la Santísima Virgen del Carmen, Patrona de las Fuerzas Armadas y Reina de Chile, terminó con el gobierno de la UP y, rechazada la falsa propuesta de un salvoconducto, con la vida de Salvador Allende.
Murió y nació con Pinochet una era signada por el pavor al comunismo y por el desdén a la democracia; signada, más que todo, por el terrorismo de Estado como réplica a la subversión, y por la corrupción, de la cual permanecía invicto al sol de las reformas económicas que terminaron siendo el modelo de la región hasta que, a mediados de 2004, una comisión investigadora del Senado norteamericano reveló que había atesorado fondos de procedencia dudosa en el Riggs Bank, de Washington.
Fondos de varios dígitos que llevaron a la Corte Suprema de Chile, en una votación reñida de nueve contra ocho, a determinar que podía recuperar la cordura y enfrentar la revisión de los crímenes cometidos en el exterior bajo el ala de la Operación Cóndor después de haber sido exonerado en el caso de la Caravana de la Muerte, acusado de haber encubierto 75 homicidios y secuestros en su país.
La guerra psicopolítica
En la orden de arresto de Garzón, la obligación de Pinochet, imputado por el delito de genocidio, era responder por la desaparición, el secuestro y el asesinato de ciudadanos españoles en su país y de ciudadanos chilenos refugiados en la Argentina desde septiembre de 1973.
Detallaba 79 casos. Fundamentados, en la esquela que recibió cinco días antes Interpol, en declaraciones de testigos que señalaban su responsabilidad en la coordinación, y acaso en la creación, de la Operación Cóndor, gestada entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975 en Santiago de Chile por el coronel Manuel Contreras, al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada el 18 de junio de 1974 por Pinochet.
La meta de la Operación Cóndor, en la cual estuvieron involucrados los regímenes militares de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador, era enfrentar la llamada guerra psicopolítica, de modo de contrarrestar en conjunto la escalada de la subversión. No por separado, como hasta ese momento, sino codo a codo.
Por ella, el presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, Jorge Rafael Videla, en prisión preventiva desde 1998 por el robo de bebes durante la dictadura, ha sido el primer procesado, el 10 de julio de 2001, por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Un día antes, el augusto mentor de la cruzada, Pinochet, era eximido de juicio por falta de juicio, o demencia senil, por la justicia chilena después de haber purgado 503 noches en los suburbios de Londres por el pedido de extradición de Garzón, finalmente denegado.
En esa estancia forzosa recibió la visita frecuente de Margaret Thatcher, agradecida por el apoyo a las tropas británicas durante la Guerra de las Malvinas.
Sombra de sí mismo
Pinochet había sido una sombra de sí mismo hasta 1973. Un militar tímido y callado que cursó la educación primaria y secundaria en el Seminario San Rafael, de Valparaíso; el Instituto de los Hermanos Maristas, de Quillota, y el Colegio de los Padres Franceses, de Valparaíso; que en 1933, a los 18 años, ingresó en la Escuela de Infantería y que en 1937 iba a ser destinado al Regimiento Chacabuco, de Concepción, y de allí, con el grado de subteniente, al Regimiento Maipo, de Valparaíso; que ascendió a teniente en 1945 y que, por ello, pasó al Regimiento Carampangue, de Iquique, y que en 1948 comenzó a estudiar en la Academia de Guerra (destinada al cuerpo de oficiales del Estado Mayor), en donde obtuvo el título en 1951 y dictó clases de geografía militar y geopolítica, al igual que, en 1956 y en 1959, en la Academia de Guerra de Ecuador mientras dirigía simultáneamente la revista para oficiales Cien Aguilas .
Era el perfecto segundo hombre, según Gonzalo Vial, uno de sus biógrafos: "La cautela en materia de opiniones llegó de tal manera a ser rasgo característico de Augusto Pinochet, que expresaba su pensamiento profundo lo menos posible [...] -escribió-. Un soldado nato, apegado a los reglamentos, de inteligencia normal pero no destacada, estudioso, adicto al trabajo, excelente para mandar y obedecer, un ejecutor insuperable de ideas ajenas".
Desde 1953 era mayor del ejército. Hacía 10 años que estaba casado con Lucía Hiriart Rodríguez; tuvieron cinco hijos (tres mujeres y dos varones). En 1956 trabajó en la Subsecretaría de Guerra y en la agregaduría militar de la embajada chilena en Washington.
Legalista y apolítico
En esos años obtuvo el título pendiente de bachiller con la idea de graduarse en derecho en la Universidad de Chile, pero no pudo debido a sus mudanzas recurrentes como militar.
En 1959, un año antes de ser comandante del Regimiento Esmeralda, pasó al cuartel general de la I División del Ejército, en Antofagasta. En 1963, tres años antes de ser coronel, fue nombrado subdirector de la Academia de Guerra de Chile.
Pinochet era un oficial legalista y apolítico. A tal punto, que durante el gobierno de la UP se ganó la confianza de Allende. En 1968 había sido promovido a jefe del Estado Mayor de la II División, en Santiago, y emprendió una misión en los Estados Unidos; visitó instalaciones militares de ese país en el Canal de Panamá. A fines de ese año iba a ser ascendido a general de brigada y a comandante en jefe de la VI División, en Iquique.
Faltaba poco. En enero de 1971 fue nombrado jefe del II Cuerpo de Ejército y, con el rango de general de división, ingresó en la Junta de Jefes del Estado Mayor, bajo las órdenes del general Carlos Prats, garante del orden constitucional al que sustituyó en forma interina en los períodos en que actuó como ministro de Defensa de Allende y como comandante en jefe del ejército. Después, iba a ser sospechoso de su asesinato, una vez asilado en Buenos Aires, por medio de la Operación Cóndor.
Tras el golpe de Estado, Allende se suicidó. No había aceptado el ultimátum de rendición y el exilio forzoso en medio del bombardeo contra el Palacio de la Moneda. Eran las dos y cuarto de la tarde del 11 de septiembre de 1973. Pinochet formó parte de la Junta de Gobierno de la República con el comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán; el director del Cuerpo de Carabineros, general César Mendoza Durán, y el comandante de la Marina, almirante José Toribio Merino Castro. Suscribió lo usual en esos casos: la declaración del estado de sitio y del toque de queda; la clausura del Congreso; un decreto de censura informativa; la proscripción de los partidos de la UP, y el receso de las otras fuerzas políticas.
Dos días después, el 13 de septiembre, iba a ser proclamado presidente de la junta. Al año siguiente, el 27 de junio de 1974, por un decreto, pasó a ser el jefe supremo de la nación para convertirse, el 17 de diciembre, en presidente de la República. No era, según la Declaración de Principios del 11 de marzo de ese año, una situación interina, sino el reordenamiento total del Estado según preceptos cristianos; mencionaba expresamente la civilización occidental.
Un poder "autoritario y nacionalista", según Pinochet. En julio de 1976 nombró el Consejo de Estado, órgano consultivo que supuso una limitada participación de los conservadores civiles en la toma de decisiones, y en julio de 1977, cuatro meses después de haber decretado la disolución de todos los partidos políticos, planteó el horizonte de 1991 para la conclusión del gobierno militar.
Una vida, casi, sometida a una dictadura de corte personal, a diferencia de la argentina, con sus juntas sucesivas, en la cual, así como hubo deserciones (el general Leigh Guzmán cesó el 24 de julio de 1978), también hubo momentos clave, como el plebiscito del 4 de enero de 1978, "en apoyo al presidente en su defensa de la dignidad de Chile", y el referéndum del 11 de septiembre de 1980 sobre la nueva Constitución.
"Franco y yo"
Pinochet juró el 11 de marzo de 1981 como presidente con un mandato prorrogado de ocho años. Inauguró ese día el período que iba a culminar, según los plazos constitucionales, en 1989. Ni una hoja podía moverse en Chile sin su consentimiento, según él, razón por la cual disuadió a sus camaradas de armas para formar un partido político leal a sus preceptos.
Admiraba al general Francisco Franco: había asistido a su entierro, en las afueras de Madrid, en noviembre de 1975.
A un diplomático peruano le preguntó: "¿Usted cree que soy un dictador?" Su interlocutor, impávido en la silla, apenas respondió: "Eso dicen". Pinochet replicó: "¿Y quién dice eso?" Obtuvo como respuesta: "Los Estados Unidos". Replicó, a su vez: "No me extraña. Los Estados Unidos no han ganado una sola guerra en este siglo. La primera la ganó Lenin, en 1917. La segunda la ganaron los soviéticos, llegando primero a Berlín. Y la tercera, la de Vietnam en los años setenta, la perdieron. Solamente Franco y yo hemos derrotado al comunismo en el mundo".
Su obsesión era combatir y aniquilar al marxismo-leninismo. Y, por ello, desoyó hasta las advertencias por los excesos y las violaciones de los derechos humanos que le había formulado el ex presidente norteamericano Jimmy Carter. Desoyó, también, otro tipo de advertencias: en un atentado ejecutado el 7 de septiembre de 1986 en Achupallas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) sufrió heridas leves; murieron cinco de sus guardaespaldas.
Tres años antes habían empezado las protestas. De la primera, encabezada el 11 de marzo de 1983 por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), surgió el primer frente de oposición: la Alianza Democrática, que dos años después iba a lanzar el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Un reto para Pinochet, que iba a dar lugar, a medida que culminaba el plazo que él mismo se había fijado, al levantamiento del estado de excepción, en agosto de 1988, tras 15 años de silencio por decreto.
Democracia vigilada
Después de un referéndum por el cual quedaron en el limbo algunas de las medidas impuestas por el gobierno militar, el candidato por la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD), Patricio Aylwin, demócrata cristiano, ganó el 14 de diciembre de 1989 las primeras elecciones generales desde el golpe de Estado de 1973; derrotó a Hernán Büchi Buc, ex ministro de Hacienda.
Pinochet abandonó el poder el 11 de marzo de 1990, o, al menos, dejó de ser presidente de facto. En la práctica, no obstante ello, varias disposiciones constitucionales de restricción democrática continuaron en vigor, como su propio nombramiento como jefe de las fuerzas armadas por medio del Consejo de Seguridad Nacional, vedado de decisiones civiles, o la imposibilidad legal de juzgar los actos de la junta gracias a la ley de amnistía del 19 de abril de 1978, confirmada el 18 de enero de 1990 por el Tribunal Constitucional.
En una democracia vigilada iba a disponer de una cuota de autonomía considerable: supervisaba los planes de modernización y de profesionalización del ejército, así como los programas de renovación de armas. Hasta amenazó en ocasiones al poder civil sin reparar ni en la transición del poder a otro demócrata cristiano, Eduardo Frei, en marzo de 1994.
En 1998, antes de que fuera detenido en Londres, el generalato iba a concederle el título honorífico de comandante en jefe benemérito del ejército de Chile. Por una sentencia del juez Ronald Bartle, en el ministro del Interior británico, Jack Straw, recayó la decisión de extraditarlo a Madrid o dejarlo en libertad por razones humanitarias. El resultado de un examen médico confidencial realizado por cuatro médicos derivó en su repatriación a Santiago, en donde, apenas descendió del avión en silla de ruedas, soltó el bastón e improvisó una cueca. Era el miércoles 3 de marzo de 1999. Síntomas de demencia senil no parecía tener.
El país, sin embargo, había cambiado. Desde el 27 de mayo de 1999, el juez Juan Guzmán Tapia comenzó a investigar sobre la participación de Pinochet en la denominada Caravana de la Muerte. Es decir, ejecuciones extrajudiciales basadas en 44 querellas criminales.
En las elecciones había ganado Ricardo Lagos, socialista enrolado en la Concertación. El derrotado, Joaquín Lavín, candidato por Unión por Chile, coalición de derecha, había dicho que Pinochet era "un chileno como cualquier otro" y que, si tenía procesos pendientes, debía enfrentarlos.
El desafuero parlamentario dejó el camino expedito para procesamientos y arrestos domiciliarios por los cuales penó desde que empezó a morir en una clínica de Londres después de la anestesia, de la cual se repuso por la razón o por la fuerza, como reza el escudo chileno y el canto de una moneda de 100 pesos que, echada a rodar, cayó ceca, ayer, allende los Andes.
Jorge Elías es Secretario de Redacción del diario "La Nación" de Buenos Aires y autor del libro "Maten al cartero: Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur".
Fuente: www.lanacion.com.ar