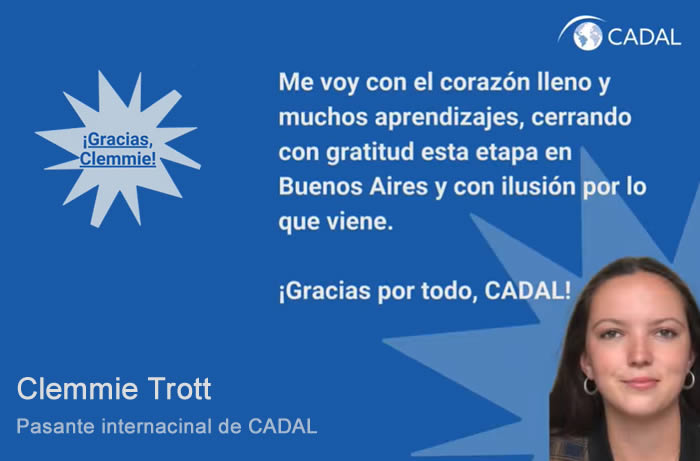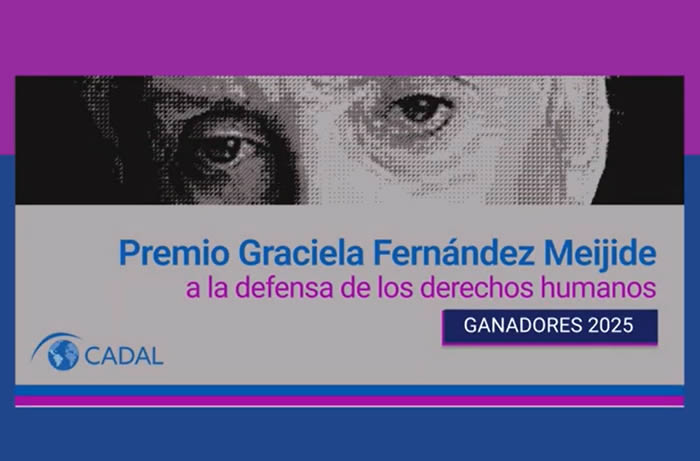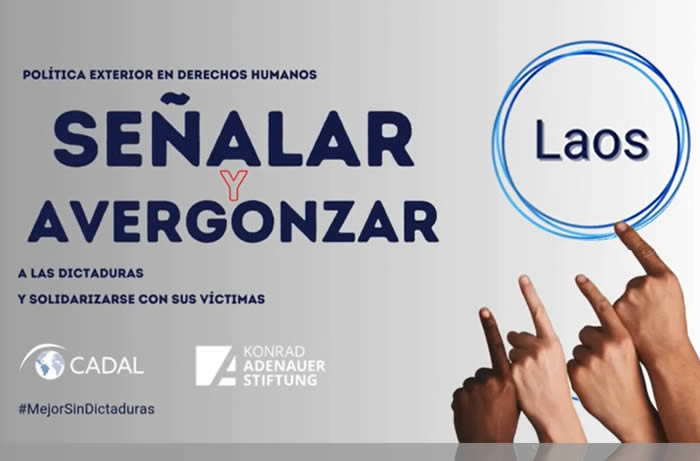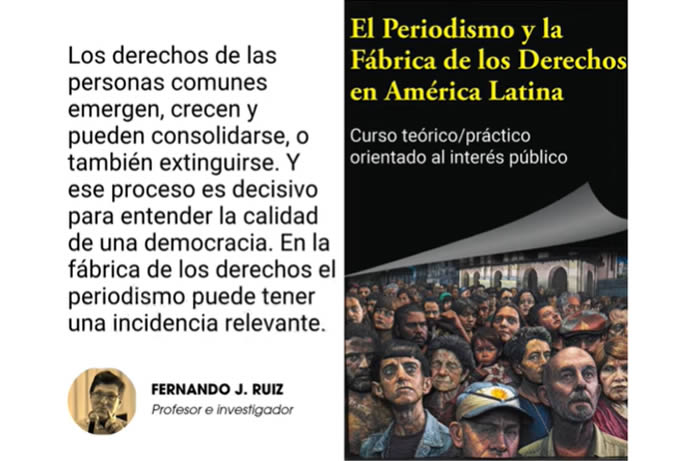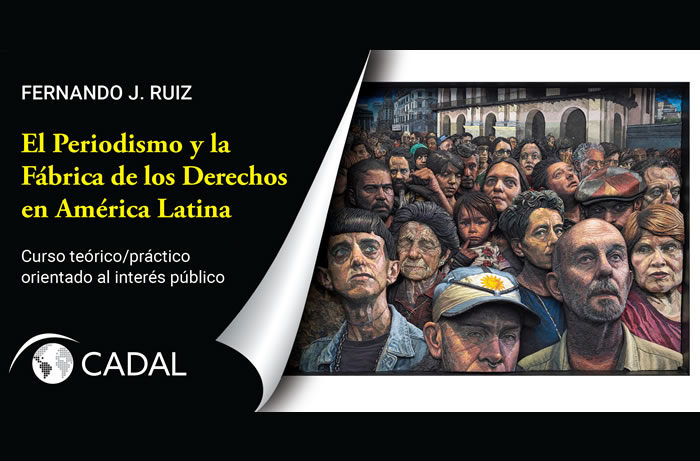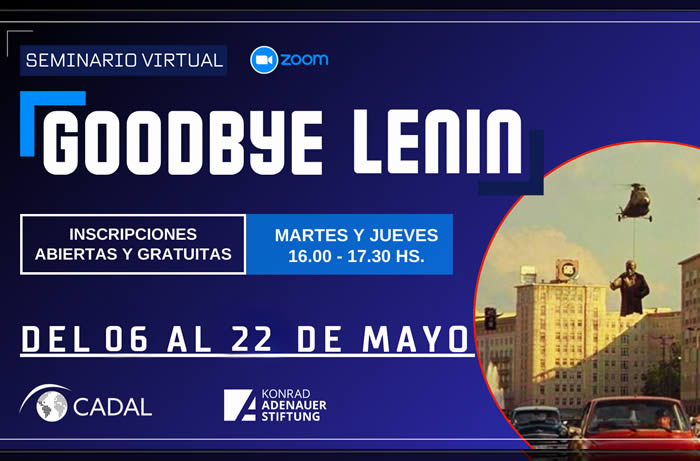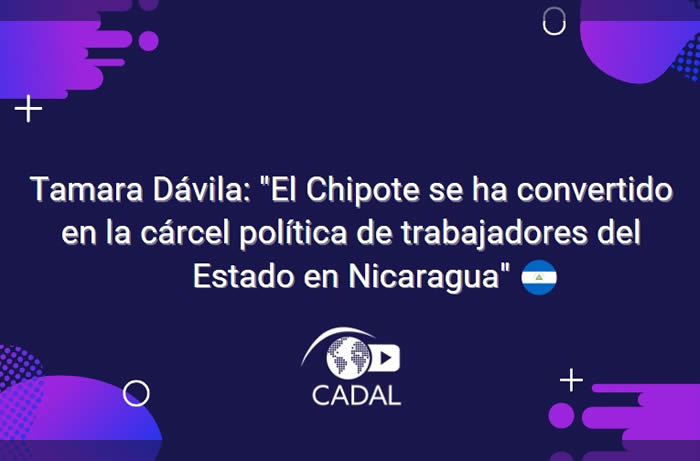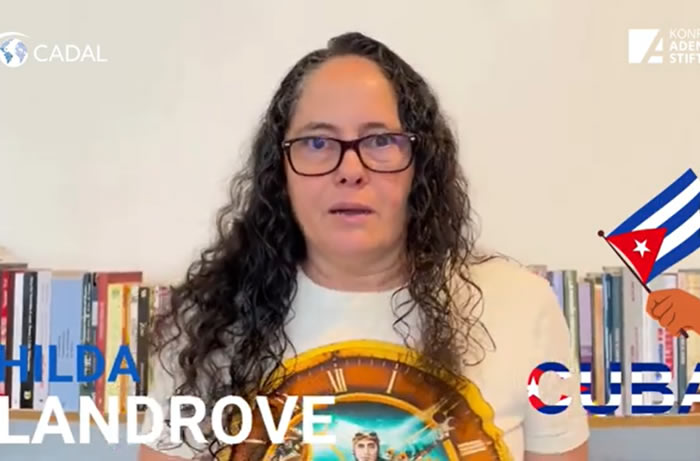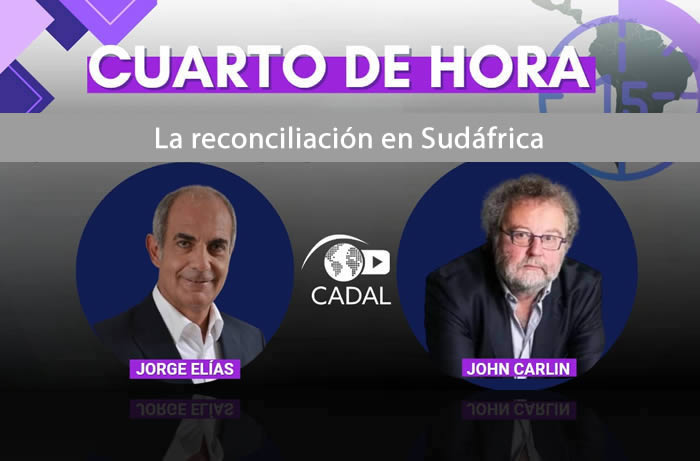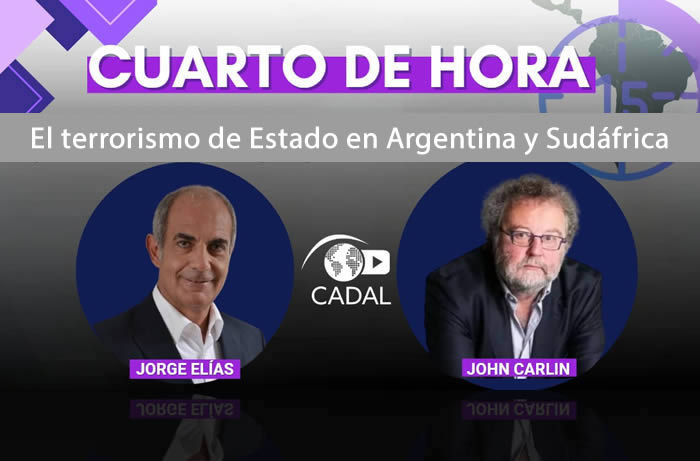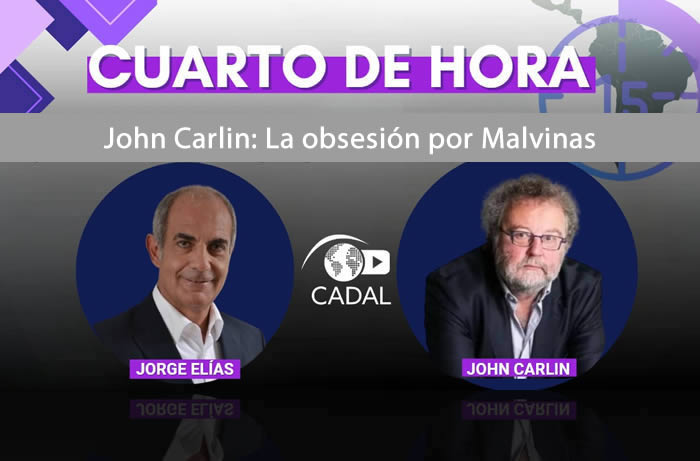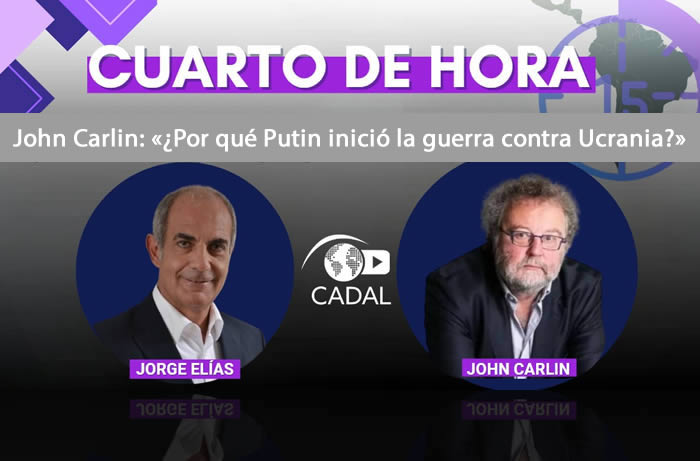Artículos
 13-08-2003
13-08-2003¿QUIÉN DESEA INVADIR CUBA?
Durante tres meses, el Gobierno de Fidel Castro ha intentado convencer a la opinión pública internacional de que el encarcelamiento de la oposición pacífica y moderada, en Cuba, fue una medida drástica y preventiva, dictada por razones de seguridad nacional.
Por Rafael Rojas
Durante tres meses, el Gobierno de Fidel Castro ha intentado convencer a la opinión pública internacional de que el encarcelamiento de la oposición pacífica y moderada, en Cuba, fue una medida drástica y preventiva, dictada por razones de seguridad nacional. El propio Castro y otros funcionarios de su gobierno, como el canciller Felipe Pérez Roque, el presidente del Parlamento Ricardo Alarcón y el Ministro de Cultura Abel Prieto, han afirmado que los disidentes cubanos son "mercenarios" y "traidores", enrolados en una quinta columna que se prepara, dentro de la Isla, para apoyar una invasión militar de Estados Unidos, promovida por la "mafia terrorista de Miami". La vehemencia con que esos 75 disidentes, hoy presos, han defendido una transición pacífica a la democracia en los últimos diez años es, según La Habana, mero subterfugio de conspiradores belicosos.
Todavía varias semanas después de la caída de Bagdad, la posibilidad de una invasión a Cuba pudo parecer real a sectores de la opinión mundial que apoyan incondicionalmente a La Habana. El manifiesto A la conciencia del mundo, promovido por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova y firmado por Gabriel García Márquez, Mario Benedetti y varios miles de intelectuales partidarios del Gobierno cubano, suscribía la idea de que las críticas contra la represión, aunque provinieran de reconocidas personalidades de la izquierda occidental como José Saramago, Günter Grass, Carlos Fuentes, Noam Chomsky o Susan Sontag, se sumaban a la "campaña anticubana" que "podría servir de argumento legitimador" para una invasión del enemigo. En su discurso del 1° de mayo, Fidel Castro fue más allá: predijo que esos intelectuales de izquierda, que habían criticado las medidas represivas, se avergonzarían de haber invocado la agresión cuando las bombas cayeran sobre La Habana.
En los últimos tres meses, sin embargo, importantes funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el Secretario de Estado Colin Powell, el Secretario de Vivienda Mel Martínez y el vocero presidencial Ari Fleischer, han declarado que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional norteamericana y que las represalias contra la Isla, tras el encarcelamiento de la disidencia interna, se mantendrían dentro de las opciones punitivas que, desde hace décadas, Washington contempla para momentos de crisis en el Caribe: recrudecimiento del embargo comercial por medio de la suspensión de vuelos directos o la contracción de las remesas del exilio, mayor apoyo a la oposición interna y externa e incremento de las trasmisiones de TV y Radio Martí. Aunque injusta, contraproducente y legitimadora del statu quo en la Isla, esa agenda se mantiene atada a la política cubana de la Guerra Fría, la cual quedó cifrada en el Pacto Kennedy-Kruschov de 1962, precisamente como una fórmula de sanciones que descartaría una incursión militar.
El 20 de mayo, Miami esperó en vano un anuncio de nuevas medidas contra Cuba desde la Casa Blanca. Ese día, el presidente Bush se limitó a reunirse con una representación de los expresos políticos cubanos en el exilio y a dirigir un breve mensaje en español a la población de la Isla. Más allá de lo ofensivo que puede resultar el hecho de que el día de la independencia de Cuba el presidente de Estados Unidos prometa "liberar" al pueblo cubano, lo cierto es que las más severas medidas —fin de los vuelos directos y disminución de las remesas— no fueron adoptadas. Lo único que obtuvieron de Washington los políticos cubanoamericanos fue el compromiso de aumentar el tiempo de trasmisiones televisivas y radiales desde La Florida —lo cual es de relativa eficacia, ya que TV Martí no se ve en Cuba—, y de elevar el apoyo financiero a la oposición, que tampoco es muy efectivo, pues la mayor cantidad del dinero se queda en Miami y se invierte en la política doméstica del partido republicano.
La derecha del exilio, que desde finales de marzo apoyaba la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak y demandaba trasladar el teatro de operaciones a Cuba, ha expresado su desencanto con el gobierno de George W. Bush. Esa derecha cubanoamericana —los congresistas republicanos Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart e Ileana Ross Lehtinen, el ex jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado Otto Reich y la vieja guardia de Miami— había presionado a favor de la inclusión del gobierno de Fidel Castro en el Eje del Mal de la doctrina neoimperial de Bush. Sin embargo, la inscripción de Cuba en la lista de países cómplices del terrorismo fue siempre ambigua y casuística. El viaje del ex presidente Carter a La Habana desmintió las acusaciones de que en los institutos farmacéuticos y biotecnológicos de la Isla se fabricaran armas de destrucción masiva y en el último año el Gobierno de Fidel Castro ha cuidado de mantenerse distante de sus viejas amistades terroristas.
Aún así, la frustración del exilio duro con Washington no ha alcanzado los tonos de amargura y rencor que se vivieron bajo los gobiernos demócratas de Kennedy, Carter y Clinton. El Miami conservador y republicano sabe que Bush, a pesar de esa reciente prudencia en relación con Cuba, es, como Nixon y Reagan, más compatible con su imaginario anticomunista e imperial. Ese viejo Miami, y no el Gobierno de Estados Unidos, desea una invasión contra Cuba, al estilo de la de Irak, que precipite la caída de Fidel Castro e imponga una democracia, controlada por las elites cubanoamericanas. Ese Miami reaccionario —y no la comunidad dinámica y tolerante de la diáspora— que rechaza el Proyecto Varela de Oswaldo Payá y desconfía de la disidencia interna y del nuevo exilio, se opone, con el mismo fervor de Fidel Castro, a la reconciliación nacional y a un tránsito pactado a la democracia en Cuba.
Fidel Castro conoce estas diferencias y fisuras entre Washington y Miami, y manipula a una ciudad contra la otra para alcanzar su máxima finalidad: permanecer en el poder hasta la muerte. Detrás de cada salida exitosa del Gobierno cubano a una crisis interna —Bahía de Cochinos, Mariel, el fusilamiento del general Ochoa, el maleconazo de 1994, el caso Elián— se puede rastrear una historia de desencuentros entre Washington y Miami. Sin embargo, para crear un clima de peligro inminente, una atmósfera de plaza sitiada en la que reinen dos opciones —Estados Unidos o Cuba— Fidel Castro sólo necesita unas cuantas declaraciones beligerantes de políticos cubanoamericanos o de funcionarios de bajo rango del Departamento de Estado. Lo curioso es que esa fantasía de la invasión no sólo logra arraigarse en la mentalidad de una ciudadanía desinformada, como la cubana, sino que alcanza cierta credibilidad en zonas reducidas y autoritarias de la izquierda occidental. ¿A qué se debe esto?
La guerra es el estado natural de la política castrista porque Fidel Castro sabe que sólo la polarización absoluta puede justificar, ante los ojos de un pueblo aislado y de un coro de simpatizantes acríticos, el autoritarismo constitutivo de su régimen. De ahí que las atmósferas de distensión entre Estados Unidos y Cuba, promovidas por presidentes demócratas —Kennedy en 1962 y 1963, Carter entre 1978 y 1980 o Clinton en dos momentos decisivos, 1994-1996 y 1998-2000— hayan sido las más peligrosas para el Gobierno cubano. Con virtuosismo de príncipe maquiavélico, Fidel Castro ha disipado esas atmósferas por medio de una estrategia de confrontación que echa mano de cualquier amenaza a la seguridad de Estados Unidos: la instalación de misiles soviéticos, un éxodo masivo, el derribo de unas avionetas civiles en aguas internacionales o la eficaz campaña en favor de la repatriación del niño balsero Elián González. En esas invenciones simbólicas de la guerra, Castro siempre ha contado con la entereza de un aliado: el exilio extremo de Miami y su representante en Washington, la clase política cubanoamericana.
Esta vez, sin embargo, Fidel Castro no sólo tuvo a su favor la beligerancia retórica del exilio duro, sino el espectáculo de la primera guerra neoimperial del siglo XXI. La puesta en práctica de la doctrina de la "guerra preventiva" en Irak, unida a un análisis gangsteril de la actual administración norteamericana, según el cual, como Bush le debe su presidencia a Miami está obligado a pagarle al exilio derrocando a Castro, le permitió a La Habana difundir la fantasía de la invasión y justificar el encarcelamiento de la disidencia. Así, mientras los servicios de la inteligencia cubana comprobaban que ni en la CIA, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Defensa, ni en el Departamento de Estado, ni en el Capitolio, ni en la Casa Blanca había planes de agredir a Cuba, ya que toda la atención estaba concentrada en el Medio Oriente, Fidel Castro y su Gobierno alarmaban al mundo con la noticia de una virtual invasión militar contra la Isla. Tras la fantasía de esa tragedia, La Habana trató de ocultar un acto represivo: el encierro de 75 opositores pacíficos y moderados, que desean un cambio político gradual y pactado y una democracia soberana para su país.
Durante la crisis de esta primavera, y a pesar de tanto discurso apocalíptico, el Gobierno de Fidel Castro ha procurado mantenerse en buenos términos con Washington. El jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, James Cason, cuya actividad injerencista desató la represión, no ha sido expulsado de la Isla. El fusilamiento de los tres secuestradores, por debajo del extrañamiento diplomático, fue bien recibido en la Casa Blanca, que no desea otro éxodo masivo de cubanos. Desde un inicio, la prioridad de La Habana estuvo clara: neutralizar la disidencia, que crecía dentro de la Isla y alcanzaba cada vez mayor credibilidad internacional. La tensión con Washington y Miami no ha sido más que la pantalla geopolítica de una arraigada voluntad represiva que lo apuesta todo a la inexistencia de una oposición nacional.
Este artículo fue originalmente publicado en Encuentro en la red http://www.cubaencuentro.com
 Rafael RojasRafael Rojas es autor de más de quince libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el Premio Matías Romero por su libro "Cuba Mexicana. Historia de una Anexión Imposible" (2001) y el Anagrama de Ensayo por "Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano" (2006) y el Isabel de Polanco por "Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica" (2009).
Rafael RojasRafael Rojas es autor de más de quince libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el Premio Matías Romero por su libro "Cuba Mexicana. Historia de una Anexión Imposible" (2001) y el Anagrama de Ensayo por "Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano" (2006) y el Isabel de Polanco por "Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica" (2009).
Durante tres meses, el Gobierno de Fidel Castro ha intentado convencer a la opinión pública internacional de que el encarcelamiento de la oposición pacífica y moderada, en Cuba, fue una medida drástica y preventiva, dictada por razones de seguridad nacional. El propio Castro y otros funcionarios de su gobierno, como el canciller Felipe Pérez Roque, el presidente del Parlamento Ricardo Alarcón y el Ministro de Cultura Abel Prieto, han afirmado que los disidentes cubanos son "mercenarios" y "traidores", enrolados en una quinta columna que se prepara, dentro de la Isla, para apoyar una invasión militar de Estados Unidos, promovida por la "mafia terrorista de Miami". La vehemencia con que esos 75 disidentes, hoy presos, han defendido una transición pacífica a la democracia en los últimos diez años es, según La Habana, mero subterfugio de conspiradores belicosos.
Todavía varias semanas después de la caída de Bagdad, la posibilidad de una invasión a Cuba pudo parecer real a sectores de la opinión mundial que apoyan incondicionalmente a La Habana. El manifiesto A la conciencia del mundo, promovido por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova y firmado por Gabriel García Márquez, Mario Benedetti y varios miles de intelectuales partidarios del Gobierno cubano, suscribía la idea de que las críticas contra la represión, aunque provinieran de reconocidas personalidades de la izquierda occidental como José Saramago, Günter Grass, Carlos Fuentes, Noam Chomsky o Susan Sontag, se sumaban a la "campaña anticubana" que "podría servir de argumento legitimador" para una invasión del enemigo. En su discurso del 1° de mayo, Fidel Castro fue más allá: predijo que esos intelectuales de izquierda, que habían criticado las medidas represivas, se avergonzarían de haber invocado la agresión cuando las bombas cayeran sobre La Habana.
En los últimos tres meses, sin embargo, importantes funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el Secretario de Estado Colin Powell, el Secretario de Vivienda Mel Martínez y el vocero presidencial Ari Fleischer, han declarado que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional norteamericana y que las represalias contra la Isla, tras el encarcelamiento de la disidencia interna, se mantendrían dentro de las opciones punitivas que, desde hace décadas, Washington contempla para momentos de crisis en el Caribe: recrudecimiento del embargo comercial por medio de la suspensión de vuelos directos o la contracción de las remesas del exilio, mayor apoyo a la oposición interna y externa e incremento de las trasmisiones de TV y Radio Martí. Aunque injusta, contraproducente y legitimadora del statu quo en la Isla, esa agenda se mantiene atada a la política cubana de la Guerra Fría, la cual quedó cifrada en el Pacto Kennedy-Kruschov de 1962, precisamente como una fórmula de sanciones que descartaría una incursión militar.
El 20 de mayo, Miami esperó en vano un anuncio de nuevas medidas contra Cuba desde la Casa Blanca. Ese día, el presidente Bush se limitó a reunirse con una representación de los expresos políticos cubanos en el exilio y a dirigir un breve mensaje en español a la población de la Isla. Más allá de lo ofensivo que puede resultar el hecho de que el día de la independencia de Cuba el presidente de Estados Unidos prometa "liberar" al pueblo cubano, lo cierto es que las más severas medidas —fin de los vuelos directos y disminución de las remesas— no fueron adoptadas. Lo único que obtuvieron de Washington los políticos cubanoamericanos fue el compromiso de aumentar el tiempo de trasmisiones televisivas y radiales desde La Florida —lo cual es de relativa eficacia, ya que TV Martí no se ve en Cuba—, y de elevar el apoyo financiero a la oposición, que tampoco es muy efectivo, pues la mayor cantidad del dinero se queda en Miami y se invierte en la política doméstica del partido republicano.
La derecha del exilio, que desde finales de marzo apoyaba la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak y demandaba trasladar el teatro de operaciones a Cuba, ha expresado su desencanto con el gobierno de George W. Bush. Esa derecha cubanoamericana —los congresistas republicanos Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart e Ileana Ross Lehtinen, el ex jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado Otto Reich y la vieja guardia de Miami— había presionado a favor de la inclusión del gobierno de Fidel Castro en el Eje del Mal de la doctrina neoimperial de Bush. Sin embargo, la inscripción de Cuba en la lista de países cómplices del terrorismo fue siempre ambigua y casuística. El viaje del ex presidente Carter a La Habana desmintió las acusaciones de que en los institutos farmacéuticos y biotecnológicos de la Isla se fabricaran armas de destrucción masiva y en el último año el Gobierno de Fidel Castro ha cuidado de mantenerse distante de sus viejas amistades terroristas.
Aún así, la frustración del exilio duro con Washington no ha alcanzado los tonos de amargura y rencor que se vivieron bajo los gobiernos demócratas de Kennedy, Carter y Clinton. El Miami conservador y republicano sabe que Bush, a pesar de esa reciente prudencia en relación con Cuba, es, como Nixon y Reagan, más compatible con su imaginario anticomunista e imperial. Ese viejo Miami, y no el Gobierno de Estados Unidos, desea una invasión contra Cuba, al estilo de la de Irak, que precipite la caída de Fidel Castro e imponga una democracia, controlada por las elites cubanoamericanas. Ese Miami reaccionario —y no la comunidad dinámica y tolerante de la diáspora— que rechaza el Proyecto Varela de Oswaldo Payá y desconfía de la disidencia interna y del nuevo exilio, se opone, con el mismo fervor de Fidel Castro, a la reconciliación nacional y a un tránsito pactado a la democracia en Cuba.
Fidel Castro conoce estas diferencias y fisuras entre Washington y Miami, y manipula a una ciudad contra la otra para alcanzar su máxima finalidad: permanecer en el poder hasta la muerte. Detrás de cada salida exitosa del Gobierno cubano a una crisis interna —Bahía de Cochinos, Mariel, el fusilamiento del general Ochoa, el maleconazo de 1994, el caso Elián— se puede rastrear una historia de desencuentros entre Washington y Miami. Sin embargo, para crear un clima de peligro inminente, una atmósfera de plaza sitiada en la que reinen dos opciones —Estados Unidos o Cuba— Fidel Castro sólo necesita unas cuantas declaraciones beligerantes de políticos cubanoamericanos o de funcionarios de bajo rango del Departamento de Estado. Lo curioso es que esa fantasía de la invasión no sólo logra arraigarse en la mentalidad de una ciudadanía desinformada, como la cubana, sino que alcanza cierta credibilidad en zonas reducidas y autoritarias de la izquierda occidental. ¿A qué se debe esto?
La guerra es el estado natural de la política castrista porque Fidel Castro sabe que sólo la polarización absoluta puede justificar, ante los ojos de un pueblo aislado y de un coro de simpatizantes acríticos, el autoritarismo constitutivo de su régimen. De ahí que las atmósferas de distensión entre Estados Unidos y Cuba, promovidas por presidentes demócratas —Kennedy en 1962 y 1963, Carter entre 1978 y 1980 o Clinton en dos momentos decisivos, 1994-1996 y 1998-2000— hayan sido las más peligrosas para el Gobierno cubano. Con virtuosismo de príncipe maquiavélico, Fidel Castro ha disipado esas atmósferas por medio de una estrategia de confrontación que echa mano de cualquier amenaza a la seguridad de Estados Unidos: la instalación de misiles soviéticos, un éxodo masivo, el derribo de unas avionetas civiles en aguas internacionales o la eficaz campaña en favor de la repatriación del niño balsero Elián González. En esas invenciones simbólicas de la guerra, Castro siempre ha contado con la entereza de un aliado: el exilio extremo de Miami y su representante en Washington, la clase política cubanoamericana.
Esta vez, sin embargo, Fidel Castro no sólo tuvo a su favor la beligerancia retórica del exilio duro, sino el espectáculo de la primera guerra neoimperial del siglo XXI. La puesta en práctica de la doctrina de la "guerra preventiva" en Irak, unida a un análisis gangsteril de la actual administración norteamericana, según el cual, como Bush le debe su presidencia a Miami está obligado a pagarle al exilio derrocando a Castro, le permitió a La Habana difundir la fantasía de la invasión y justificar el encarcelamiento de la disidencia. Así, mientras los servicios de la inteligencia cubana comprobaban que ni en la CIA, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Defensa, ni en el Departamento de Estado, ni en el Capitolio, ni en la Casa Blanca había planes de agredir a Cuba, ya que toda la atención estaba concentrada en el Medio Oriente, Fidel Castro y su Gobierno alarmaban al mundo con la noticia de una virtual invasión militar contra la Isla. Tras la fantasía de esa tragedia, La Habana trató de ocultar un acto represivo: el encierro de 75 opositores pacíficos y moderados, que desean un cambio político gradual y pactado y una democracia soberana para su país.
Durante la crisis de esta primavera, y a pesar de tanto discurso apocalíptico, el Gobierno de Fidel Castro ha procurado mantenerse en buenos términos con Washington. El jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, James Cason, cuya actividad injerencista desató la represión, no ha sido expulsado de la Isla. El fusilamiento de los tres secuestradores, por debajo del extrañamiento diplomático, fue bien recibido en la Casa Blanca, que no desea otro éxodo masivo de cubanos. Desde un inicio, la prioridad de La Habana estuvo clara: neutralizar la disidencia, que crecía dentro de la Isla y alcanzaba cada vez mayor credibilidad internacional. La tensión con Washington y Miami no ha sido más que la pantalla geopolítica de una arraigada voluntad represiva que lo apuesta todo a la inexistencia de una oposición nacional.
Este artículo fue originalmente publicado en Encuentro en la red http://www.cubaencuentro.com