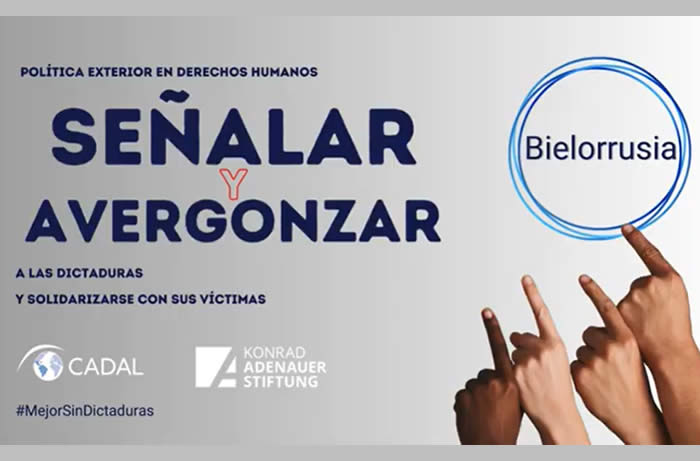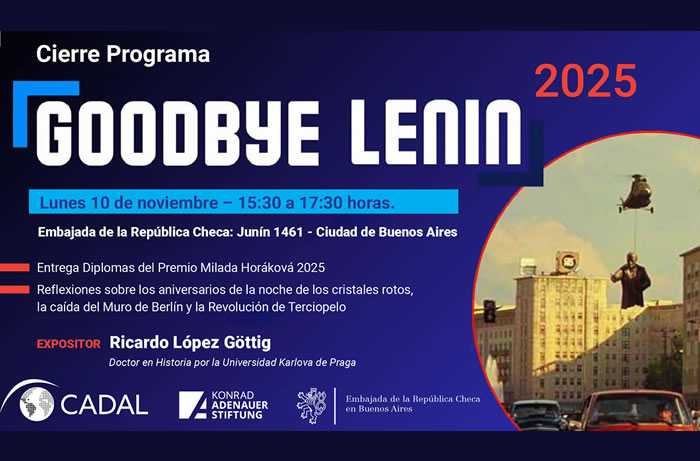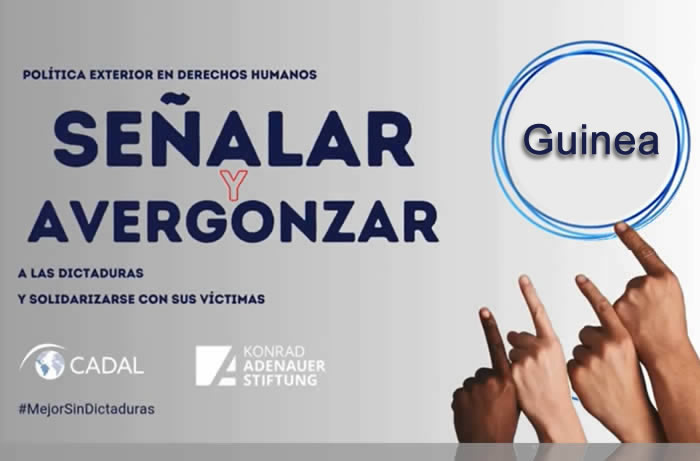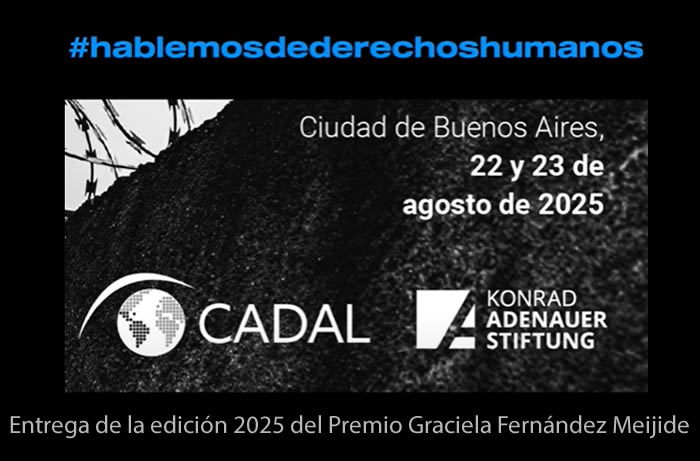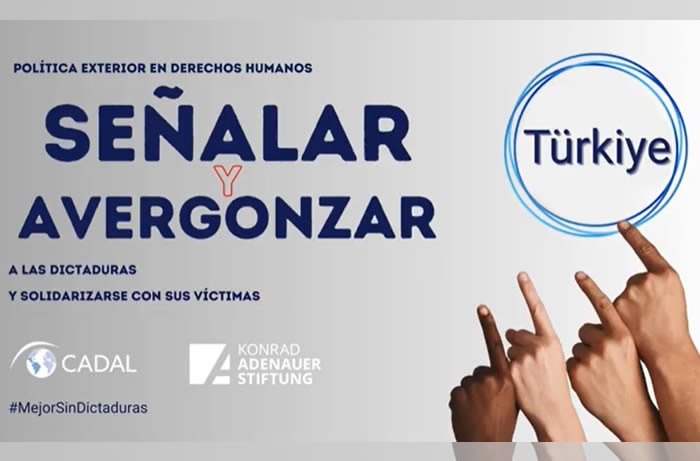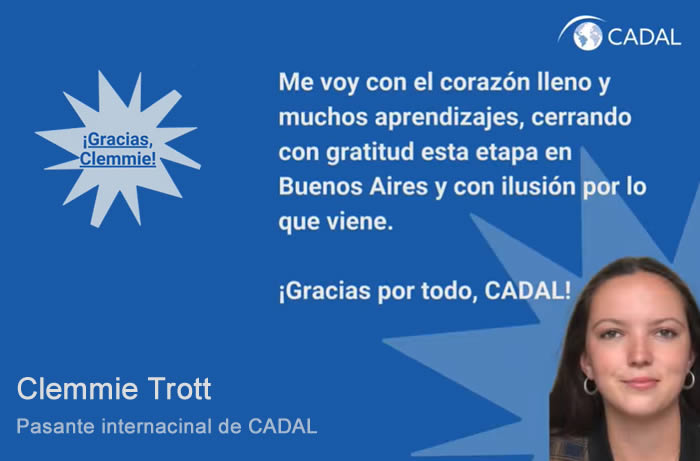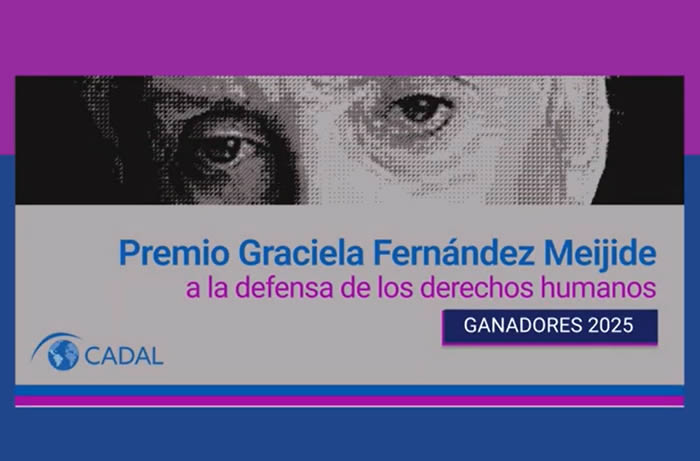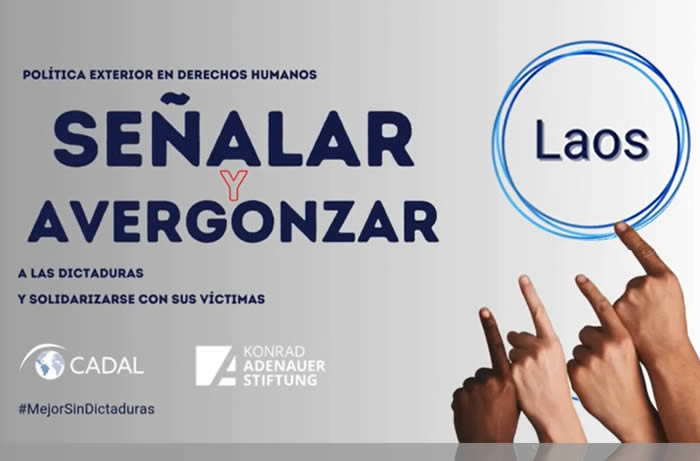Artículos
 07-04-2004
07-04-2004DEL “CONSENSO DE WASHINGTON” AL “CONSENSO DE CHILE”
El fracaso de las reformas “neo-liberales” en América Latina durante la década del ’90 se debe a la incapacidad de sus impulsores y defensores en reconocer la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho. Un importante antecedente de esa incapacidad son los diez postulados macroeconómicos desarrollados en 1989 en “El Consenso de Washington” por John Williamson. Por el contrario, la identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho se comprueba en el proceso iniciado en Chile por la Concertación en 1990. El éxito de esta reforma económico-institucional lo llamaremos “Consenso de Chile”.
Por Pedro Isern
Introducción.
El fracaso de las reformas “neo-liberales” en América Latina durante la década del ’90 se debe a la incapacidad de sus impulsores y defensores en reconocer la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho. Un importante antecedente de esa incapacidad son los diez postulados macroeconómicos desarrollados en 1989 en “El Consenso de Washington” por John Williamson. Por el contrario, la identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho se comprueba en el proceso iniciado en Chile por la “Concertación Democrática”(1) en 1990. El éxito de esta reforma económico-institucional lo llamaremos “Consenso de Chile”.
El objetivo de este artículo es mostrar porqué un Consenso fracasó y el otro tuvo éxito, a través de una comparación que explique las razones analíticas y prácticas que hacen que aquellos países que fracasaron no hayan reparado en la experiencia chilena para comprender donde residían los serios problemas de lo que popularmente se conoce como “neo-liberalismo”(2). La tesis de este trabajo es que aquellos que implementaron y apoyaron los programas de gobierno de Carlos Menem en Argentina (1989-1999), Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1993), Alberto Fujimori en Perú (1990-2001), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1994) y, entre otros, Carlos Salinas de Gortari en México (1988-1994) no repararon, ni podían hacerlo, en la experiencia democrática chilena iniciada en 1990, ya que no han comprendido la identidad analítica que hay entre economía de mercado y Estado de Derecho.
Después de la Década Perdida, una Oportunidad Perdida.
El final de la década del ’80 es rico en acontecimientos puntuales que hoy, retrospectivamente, nos sirven para realizar comparaciones e intentar entender que sucedió en los ’90. En 1988 la sociedad chilena acababa con la brutal dictadura del general Pinochet. En 1989 el penúltimo experimento populista argentino terminaba en hiperinflación y daba paso a una nueva forma de populismo encarnada en la figura de Carlos Menem. En 1990 Patricio Aylwin asumía como presidente con el desafío de consolidar y profundizar determinadas reformas económicas. A su vez, en noviembre de 1989, en el Institute for International Economics, John Williamson describía diez postulados macroeconómicos que, según el autor, generaban un amplio consenso en Washington sobre su necesidad para que los países emergentes, especialmente los latinoamericanos, puedan aspirar al crecimiento sostenido(3).
Como mencionamos, el punto central de este trabajo es sostener que el “Consenso de Chile” fáctico que nos muestra la realidad de los ’90 no es sólo un mejoramiento cuantitativo comparado al teórico “Consenso de Washington” sino, por el contrario, supone una diferencia cualitativa tal, que nos enfrenta a dos arreglos económico-institucionales opuestos. Lo que nos muestra la experiencia chilena desde 1990 en adelante es que para que la economía de mercado sea sustentable y se profundice en el mediano y largo plazo, debe estar vigente un Estado de Derecho que muestre una previsibilidad de determinadas reglas que deben necesariamente respaldarse en la existencia de consensos básicos entre los actores políticos relevantes.
Si aquellos “reformadores” de los ’90 hubieran prestado una mínima atención a lo que sucedía en Chile, habrían descubierto, a poco de andar, que la “Concertación Democrática” encabezaba esa clase de proyecto, donde sanas medidas macroeconómicas se hacían sustentables solo allí donde los actores políticos relevantes (el gobierno y las principales fuerzas de la oposición) habían construido un consenso sobre un conjunto de políticas que, una vez afianzadas, serían las que sustentaran la consolidación de un Estado de Derecho. A partir de allí, se generaría entre éste y la economía de mercado un círculo virtuoso que, justamente, giraría en torno al respaldo que le daba a ese marco aquellos consensos básicos y cruciales alcanzados por la racionalidad y moderación que han demostrado, desde 1990 en adelante, los actores políticos relevantes en Chile.
Mas allá de lo superficial y convencional que puede resultar la enumeración de un conjunto de propuestas como el llamado “Consenso de Washington”, lo importante aquí es destacar que dichos postulados expresaban y expresan cabalmente una creencia generalizada en sectores influyentes, tanto en Washington como en América Latina, sobre la posibilidad cierta de implementar en un corto plazo políticas de mercado sin el respaldo (ético e institucional) de un conjunto de reglas que consolidasen las reformas a través de la creciente vigencia del Estado de Derecho. En 2002 Dani Rodrik intentó enriquecer los diez postulados de Williamson e incorporó otras diez condiciones, haciendo hincapié en sus limitaciones institucionales. Sin embargo, este “Aumented Washington Consensus” pone aún más en evidencia el real desinterés por estudiar detenidamente la experiencia de la “Concertación Democrática” por parte de los distintos analistas y policy-makers, ya que estos nuevos postulados han formado parte del arreglo institucional chileno desde 1990 (4).
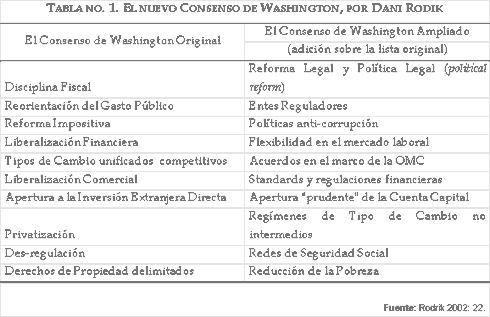
Populismo “Neoliberal” Versus Economía de mercado y Estado de Derecho.
Algunas expresiones del “neoliberalismo” han demostrado ser solo una forma algo mas sofisticada del clásico populismo latinoamericano. La experiencia de la administración Menem en Argentina es el mejor ejemplo de esta manifestación, tanto por la presencia de instrumentos ajenos al populismo tradicional (como la caja de conversión, el proceso de privatización(5) y el acercamiento a los Estados Unidos) como por el peso específico del país en la realidad de la región y su posterior colapso.
Para hacer una comparación que muestre las profundas diferencias institucionales entre la experiencia chilena y estas nuevas y más sofisticadas formas de populismo, es muy útil referirse a una rigurosa tipología usada por Rudi Dornbusch y Sebastián Edwards para calificar a los populismos en América Latina, en un influyente libro publicado en 1991. La utilidad de esta medición es tal que analizar como se calificaba a los regímenes en 1991 nos da la oportunidad de comprender retrospectivamente cómo las experiencias neoliberales que se estaban iniciando repetirían en el tiempo los principales vicios del populismo. Más aún, utilizar una tipología de 1991 nos sirve porque es “value-free”, es decir, no puede ser acusada de haber sido elaborada para probar, ex post, las características esencialmente populistas de un proceso político que terminaría en un rotundo fracaso.
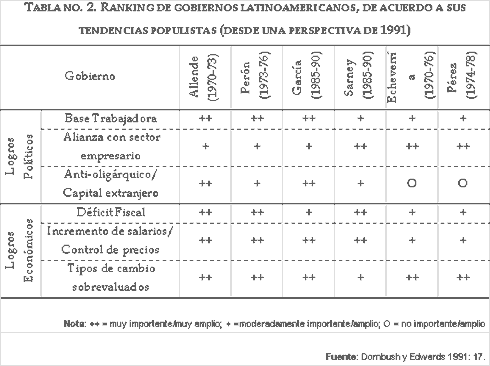
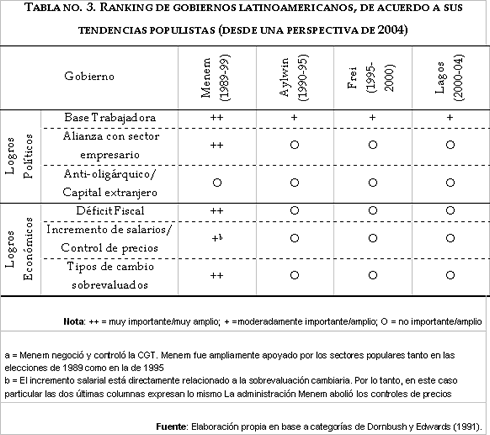
La tipología de Dornbush y Edwards es reveladora por varias razones. Primero, como marcamos, es anterior al periodo analizado. Segundo, refleja las condiciones mayoritariamente populistas de los regímenes neoliberales . Tercero, muestra las características profundamente liberales de la experiencia chilena bajo el gobierno de la “Concertación Democrática”. Cuarto, y de suma importancia, descuida la elaboración de una comparación institucional que reafirme o no la tendencia populista del régimen en cuestión. Por ende, consideramos necesario incorporar un cuadro con “Logros Institucionales”, que nos informe de la calidad de las reglas de juego que les den cabida a la política y economía.
Tabla 4.
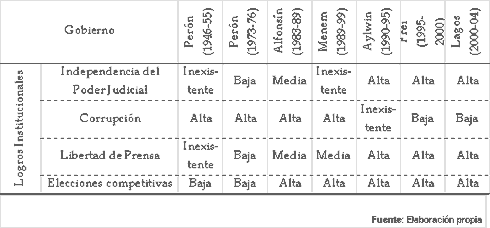
La tipología de Dornbusch y Edwards, utilizada en este cuadro para medir el desempeño institucional, es tan concluyente en sus resultados como las tablas 2 y 3: al testear los desempeños argentino y chileno en los ’90 vemos claramente que la Administración Menem prosigue la tradición populista, con algunas modificaciones que lo hacen apenas algo más sofisticada, mientras que los sucesivos gobiernos de la “Concertación Democrática” consolidan y profundizan reformas económicas e institucionales que convierten a las Administraciones Aylwin, Frei y Lagos en paradigmas de economía de mercado.
Como marcamos, desde la perspectiva de este trabajo la metodología de utilizar una tipología “pre-reforma” para testear la calidad y filosofía de las políticas implementadas es crucial para medir los desempeños entre Chile y Argentina durante los ’90. Por ende, consideramos necesario introducir otra tipología desarrollada por el mencionado Williamson y elaborar, posteriormente, un análisis ex post de los comportamientos económico-institucionales de ambos países.
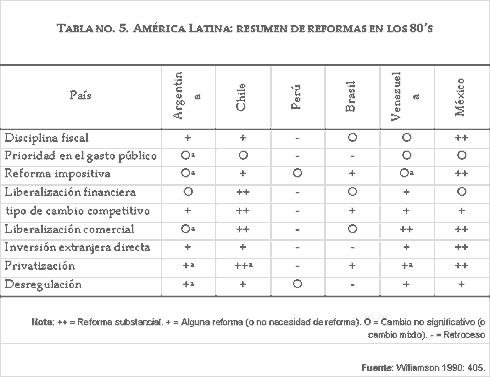
Es necesario repetir que estas tipologías tienen una importante validez analítica tanto por haber sido elaboradas anteriormente a las reformas como por la posición favorable de los autores (Dornbusch, Edwards y Williamson) sobre el proceso político-económico que se iniciaba, a principios de los ’90, en distintos países latinoamericanos. La incapacidad de estos autores para diferenciar un programa de reformas de mercado sustentable de procesos políticos que re-editaban una forma de populismo algo mas sofisticado, refleja un notable paralelismo a la misma incapacidad que demostraron referentes políticos y económicos. En el caso de Dornbusch, Edwards y Williamson es aún más paradigmático, en tanto sus propias tipologías elaboradas en 1990 y 1991 les estaban indicando ya en 1995 que los procesos de reforma en Latinoamérica no eran lo que ellos querían ver(7).
Siguiendo el mismo método, ahora compararemos el desempeño argentino y chileno en los ’90, utilizando la tipología de la tabla 5.
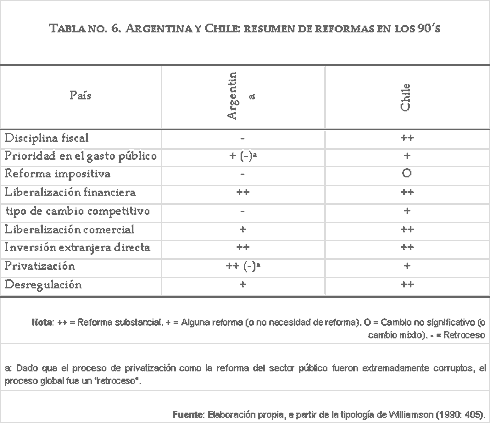
En las sucesivas tablas distintas variables han reflejado las características mayormente populistas de los procesos “neo-liberales” de los ’90. Particularmente, dado el interés específico de este trabajo, diversos indicadores muestran la condición de “populismo sofisticado” de la Administración Menem. Específicamente, el desempeño fiscal surge inmediatamente como variable prototípica de un proceso económico-institucional que poco tenía que ver con reformas “pro-mercado”.
Consideraciones Finales.
Este breve trabajo ha marcado la diferencia existente entre las verdaderas reformas de mercado realizadas en Chile y aquellas que se llevaron a cabo en distintos países latinoamericanos durante la década del ’90. Esta profunda diferencia no ha sido percibida por importantes sectores de la opinión pública precisamente porque actores relevantes han insistido, antes y ahora, en el pedigree liberal de ese proceso.
Para marcar la diferencia, hemos utilizado dos estrategias salientes. Por un lado, comparamos los desempeños macroeconómicos e institucionales de Chile y Argentina, ya que éste último ha sido el principal exponente del populismo “neo-liberal”. Por otro lado, y ligado a la mencionada comparación, usamos una clasificación analítica desarrollada anteriormente al proceso de reformas en cuestión, que nos informa tanto de las características populistas de la administración Menem como de la responsabilidad que influyentes autores han tenido en la confusión creada, al no diferenciar aquellas reformas que consolidaron y profundizaron una economía de mercado (como el caso de Chile) de aquellas que reflejaban solamente una nueva forma, algo mas sofisticada, de populismo.
Hoy, la confusión imperante en buena parte de la opinión publica no es casual. A ella han contribuido referentes influyentes de la política, la economía, la prensa y la academia, tanto en América Latina como en Washington. Tal vez se deba a la propia confusión y dudas que estos actores tienen sobre la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho.
La experiencia chilena, desde 1990 en adelante, nos da la oportunidad de sacar enseñanzas para que en América Latina no vuelvan a desarrollarse en el futuro próximo otras formas de “neo-liberalismo populista”. El objetivo del programa “Economía y Estado de Derecho” de CADAL es contribuir humildemente en esta larga e incipiente tarea.
Referencias.
BANCO CENTRAL DE CHILE: Chile: Social and Economic Indicators, 1960-2000.
BULACIO, Jose M. y FERULLO, Hugo D. (2002): El Déficit Fiscal en Argentina y sus Consecuencias Macroeconómicas. Universidad Nacional del Tucumán.
DAMILL, Mario; FRENKEL, Roberto y JUVENAL, Luciana (2003): "Las Cuentas Públicas y la Crisis de la Convertibilidad en Argentina”, en Desarrollo Económico, no. 170. Buenos Aires, Argentina.
DORNBUSCH, Rudiger y EDWARDS, Sebastian (eds.) (1991): The Macroeconomics of Populism in Latin America. The University of Chicago Press, Chicago y Londres.
GALIANI, Sebastián; HEYMANN, Daniel y TOMMASI, Mariano: “Expectativas Frustradas: el Ciclo de la Convertibilidad”, en Desarrollo Económico, no. 169. Buenos Aires, Argentina.
KURTZ, Marcus: “Chile´s Neo-liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformation, 1973-89”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 31. Cambridge University Press, 1999.
RODRIK, Dani (2002): After Neoliberalism, What?. Conferencia sobre “Alternativas al Neoliberalismo”. Washington D.C.
WILLIAMSON, John (1990): Latin American Adjustment, How Much has Happened?. Institute for international Economics, Washington D.C.
WILLIAMSON, John (2002): Did the Washington Consensus Fail?. Comentarios en el “Center for International & Strategic Studies”. Washington D.C.
WILLIAMSON, John y KUCZYNSKI, Pedro Pablo (editores) (2003): After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington D.C.
Websites:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/series_gasto.html
http://www.concertacion.cl
(1) La “Concertación Democrática” es la coalición que gobierna Chile desde 1990, formada por partidos de centro, izquierda y centro-izquierda. Los principales son la Democracia Cristiana (PDC, de donde provienen los ex-presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei), el Partido por la Democracia (PPD, de donde proviene el actual presidente Ricardo Lagos), y las siguientes agrupaciones: Partido Socialista Almeida; Partido Socialista Histórico; Partido Socialista Mandujano; Partido Socialista Briones; Unión Socialista Popular; Partido Radical de Chile; Partido Radical Socialdemócrata; Partido Socialdemócrata; Partido Democrático Nacional; Partido MAPU; Partido MAPU-OC; Partido Izquierda Cristiana; Partido Humanista; Partido Liberal; Partido los Verdes.
(2) Sostiene Marcus Kurtz (1999), en Chile´s Neo-liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformation, 1973-89: “There has been much divergence among scholars as to what “neo-liberalism” or “economic liberalism means…”. Nuestra definición de “neo-liberalismo” será simple y concreta: una forma algo más sofisticada de “populismo”.
(3) La oportunidad perdida puede ser ejemplificada en el siguiente párrafo escrito por Williamson (1990: 24): “To conclude, the range of debate has narrowed. There is convergence on key concepts. We are all internationalists now; we are all capitalists; we all believe in fiscal responsibility and an efficient, streamlined state…”.
(4) Williamson mismo intentó desarrollar un análisis crítico de “El Consenso de Washington” en Williamson, J. y Kuczynski, P. P. (eds.) (2003): After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America; y en Williamson, J. (2002): Did the Washington Consensus Fail?.
(5) Siguiendo a Dornbusch y Edwards, podemos ver como el “proceso de privatizaciones neoliberal” parece ser muy similar a la economía prebendaria que representaba el régimen de sustitución de importaciones (ISI). Aquellos beneficiados por un proceso de privatización no competitivo han ocupado el lugar del tradicional empresario prebendario latinoamericano: “On the other hand, the industrialization process itself created groups that supported such policies. The ISI industries, together with the public sector, provided the main source of employment for the groups in the best position to mobilize distributive pressures against the government in power: the urban middle classes and blue-collar unions. AS producers of nontraded goods, these groups could capture substantial short-term gains from policies that combine fiscal expansionism and an overvalued currency…” (Dornbusch y Edwards 1991: 21).
(6) Una definición dada por Dornbusch y Edwards (1991: 7) describe claramente esta relación: “Again and again, and in country after country, policymakers have embraced economic programs that rely heavily on the use of expansive fiscal and credit policies and overvalued currency to accelerate growth and redistribute income. In implementing these policies, there has usually been no concern for the existence of fiscal and foreign exchange constraints. After a short period of economic growth and recovery, bottlenecks develop provoking unsustainable macroeconomic pressures that, at the end, result in the plummeting of real wages and severe balance of payment difficulties. The final outcome of these experiments has generally been galloping inflation, crisis, and the collapse of the economic system. In the aftermath of these experiments there is no other alternative left but to implement, typically with the help of the IMF, a drastically restrictive and costly stabilization program. The self-destructive feature of populism is particularly apparent from the stark decline in per capita income and real wages in the final days of these experiences…”.
(7) A poco de andar nos encontramos en una trampa analítica que es imprescindible plantear: si el éxito de la experiencia chilena se explica por la capacidad de actores relevantes de su clase política en entender la inextricable relación entre economía de mercado y Estado de Derecho y el fracaso de las reformas en Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, se explica por la incapacidad de políticos y defensores de esa reforma en entender esa relación analítica y política, luego, nos enfrentamos a un serio problema hermenéutico, ya que debemos explicarle a la sociedad civil que lo que sucedió en los ’90 no fue capitalismo serio sino un capitalismo prebendario, cuando, al mismo tiempo, aquellos que participaron y apoyaron esas políticas las siguen defendiendo en nombre de la economía de mercado, sosteniendo que esas, sus políticas, son las que se implementan en los países exitosos, lista que entre otros incluye, irónicamente, a Chile.
 Pedro IsernMaster en Filosofia Politica (London School of Economics and Political Science), Master en Economia y Ciencia Política (Escuela Superior de Economia y Administraciin de Empresas) y Licenciado en Ciencia Politica (Universidad de San Andres).
Pedro IsernMaster en Filosofia Politica (London School of Economics and Political Science), Master en Economia y Ciencia Política (Escuela Superior de Economia y Administraciin de Empresas) y Licenciado en Ciencia Politica (Universidad de San Andres).
Introducción.
El fracaso de las reformas “neo-liberales” en América Latina durante la década del ’90 se debe a la incapacidad de sus impulsores y defensores en reconocer la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho. Un importante antecedente de esa incapacidad son los diez postulados macroeconómicos desarrollados en 1989 en “El Consenso de Washington” por John Williamson. Por el contrario, la identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho se comprueba en el proceso iniciado en Chile por la “Concertación Democrática”(1) en 1990. El éxito de esta reforma económico-institucional lo llamaremos “Consenso de Chile”.
El objetivo de este artículo es mostrar porqué un Consenso fracasó y el otro tuvo éxito, a través de una comparación que explique las razones analíticas y prácticas que hacen que aquellos países que fracasaron no hayan reparado en la experiencia chilena para comprender donde residían los serios problemas de lo que popularmente se conoce como “neo-liberalismo”(2). La tesis de este trabajo es que aquellos que implementaron y apoyaron los programas de gobierno de Carlos Menem en Argentina (1989-1999), Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1993), Alberto Fujimori en Perú (1990-2001), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1994) y, entre otros, Carlos Salinas de Gortari en México (1988-1994) no repararon, ni podían hacerlo, en la experiencia democrática chilena iniciada en 1990, ya que no han comprendido la identidad analítica que hay entre economía de mercado y Estado de Derecho.
Después de la Década Perdida, una Oportunidad Perdida.
El final de la década del ’80 es rico en acontecimientos puntuales que hoy, retrospectivamente, nos sirven para realizar comparaciones e intentar entender que sucedió en los ’90. En 1988 la sociedad chilena acababa con la brutal dictadura del general Pinochet. En 1989 el penúltimo experimento populista argentino terminaba en hiperinflación y daba paso a una nueva forma de populismo encarnada en la figura de Carlos Menem. En 1990 Patricio Aylwin asumía como presidente con el desafío de consolidar y profundizar determinadas reformas económicas. A su vez, en noviembre de 1989, en el Institute for International Economics, John Williamson describía diez postulados macroeconómicos que, según el autor, generaban un amplio consenso en Washington sobre su necesidad para que los países emergentes, especialmente los latinoamericanos, puedan aspirar al crecimiento sostenido(3).
Como mencionamos, el punto central de este trabajo es sostener que el “Consenso de Chile” fáctico que nos muestra la realidad de los ’90 no es sólo un mejoramiento cuantitativo comparado al teórico “Consenso de Washington” sino, por el contrario, supone una diferencia cualitativa tal, que nos enfrenta a dos arreglos económico-institucionales opuestos. Lo que nos muestra la experiencia chilena desde 1990 en adelante es que para que la economía de mercado sea sustentable y se profundice en el mediano y largo plazo, debe estar vigente un Estado de Derecho que muestre una previsibilidad de determinadas reglas que deben necesariamente respaldarse en la existencia de consensos básicos entre los actores políticos relevantes.
Si aquellos “reformadores” de los ’90 hubieran prestado una mínima atención a lo que sucedía en Chile, habrían descubierto, a poco de andar, que la “Concertación Democrática” encabezaba esa clase de proyecto, donde sanas medidas macroeconómicas se hacían sustentables solo allí donde los actores políticos relevantes (el gobierno y las principales fuerzas de la oposición) habían construido un consenso sobre un conjunto de políticas que, una vez afianzadas, serían las que sustentaran la consolidación de un Estado de Derecho. A partir de allí, se generaría entre éste y la economía de mercado un círculo virtuoso que, justamente, giraría en torno al respaldo que le daba a ese marco aquellos consensos básicos y cruciales alcanzados por la racionalidad y moderación que han demostrado, desde 1990 en adelante, los actores políticos relevantes en Chile.
Mas allá de lo superficial y convencional que puede resultar la enumeración de un conjunto de propuestas como el llamado “Consenso de Washington”, lo importante aquí es destacar que dichos postulados expresaban y expresan cabalmente una creencia generalizada en sectores influyentes, tanto en Washington como en América Latina, sobre la posibilidad cierta de implementar en un corto plazo políticas de mercado sin el respaldo (ético e institucional) de un conjunto de reglas que consolidasen las reformas a través de la creciente vigencia del Estado de Derecho. En 2002 Dani Rodrik intentó enriquecer los diez postulados de Williamson e incorporó otras diez condiciones, haciendo hincapié en sus limitaciones institucionales. Sin embargo, este “Aumented Washington Consensus” pone aún más en evidencia el real desinterés por estudiar detenidamente la experiencia de la “Concertación Democrática” por parte de los distintos analistas y policy-makers, ya que estos nuevos postulados han formado parte del arreglo institucional chileno desde 1990 (4).
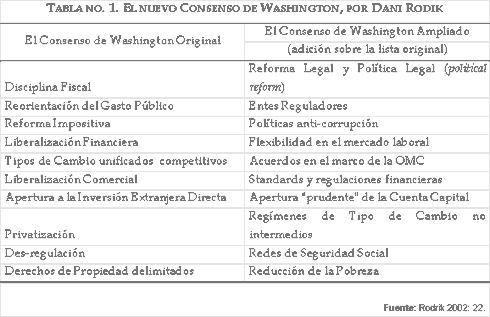
Populismo “Neoliberal” Versus Economía de mercado y Estado de Derecho.
Algunas expresiones del “neoliberalismo” han demostrado ser solo una forma algo mas sofisticada del clásico populismo latinoamericano. La experiencia de la administración Menem en Argentina es el mejor ejemplo de esta manifestación, tanto por la presencia de instrumentos ajenos al populismo tradicional (como la caja de conversión, el proceso de privatización(5) y el acercamiento a los Estados Unidos) como por el peso específico del país en la realidad de la región y su posterior colapso.
Para hacer una comparación que muestre las profundas diferencias institucionales entre la experiencia chilena y estas nuevas y más sofisticadas formas de populismo, es muy útil referirse a una rigurosa tipología usada por Rudi Dornbusch y Sebastián Edwards para calificar a los populismos en América Latina, en un influyente libro publicado en 1991. La utilidad de esta medición es tal que analizar como se calificaba a los regímenes en 1991 nos da la oportunidad de comprender retrospectivamente cómo las experiencias neoliberales que se estaban iniciando repetirían en el tiempo los principales vicios del populismo. Más aún, utilizar una tipología de 1991 nos sirve porque es “value-free”, es decir, no puede ser acusada de haber sido elaborada para probar, ex post, las características esencialmente populistas de un proceso político que terminaría en un rotundo fracaso.
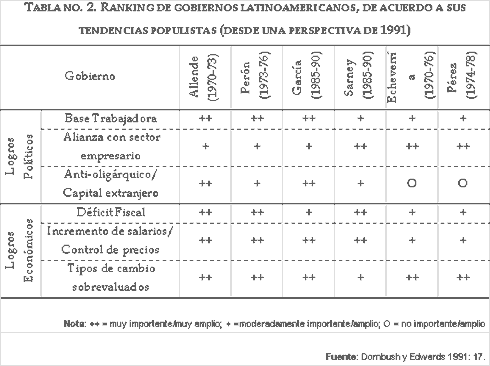
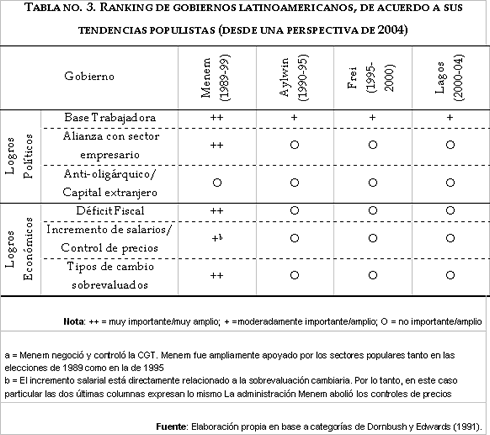
La tipología de Dornbush y Edwards es reveladora por varias razones. Primero, como marcamos, es anterior al periodo analizado. Segundo, refleja las condiciones mayoritariamente populistas de los regímenes neoliberales . Tercero, muestra las características profundamente liberales de la experiencia chilena bajo el gobierno de la “Concertación Democrática”. Cuarto, y de suma importancia, descuida la elaboración de una comparación institucional que reafirme o no la tendencia populista del régimen en cuestión. Por ende, consideramos necesario incorporar un cuadro con “Logros Institucionales”, que nos informe de la calidad de las reglas de juego que les den cabida a la política y economía.
Tabla 4.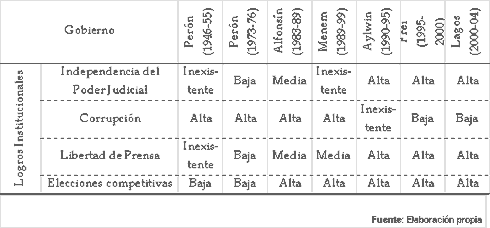
La tipología de Dornbusch y Edwards, utilizada en este cuadro para medir el desempeño institucional, es tan concluyente en sus resultados como las tablas 2 y 3: al testear los desempeños argentino y chileno en los ’90 vemos claramente que la Administración Menem prosigue la tradición populista, con algunas modificaciones que lo hacen apenas algo más sofisticada, mientras que los sucesivos gobiernos de la “Concertación Democrática” consolidan y profundizan reformas económicas e institucionales que convierten a las Administraciones Aylwin, Frei y Lagos en paradigmas de economía de mercado.
Como marcamos, desde la perspectiva de este trabajo la metodología de utilizar una tipología “pre-reforma” para testear la calidad y filosofía de las políticas implementadas es crucial para medir los desempeños entre Chile y Argentina durante los ’90. Por ende, consideramos necesario introducir otra tipología desarrollada por el mencionado Williamson y elaborar, posteriormente, un análisis ex post de los comportamientos económico-institucionales de ambos países.
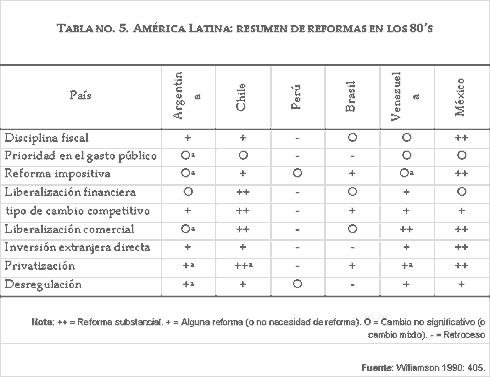
Es necesario repetir que estas tipologías tienen una importante validez analítica tanto por haber sido elaboradas anteriormente a las reformas como por la posición favorable de los autores (Dornbusch, Edwards y Williamson) sobre el proceso político-económico que se iniciaba, a principios de los ’90, en distintos países latinoamericanos. La incapacidad de estos autores para diferenciar un programa de reformas de mercado sustentable de procesos políticos que re-editaban una forma de populismo algo mas sofisticado, refleja un notable paralelismo a la misma incapacidad que demostraron referentes políticos y económicos. En el caso de Dornbusch, Edwards y Williamson es aún más paradigmático, en tanto sus propias tipologías elaboradas en 1990 y 1991 les estaban indicando ya en 1995 que los procesos de reforma en Latinoamérica no eran lo que ellos querían ver(7).
Siguiendo el mismo método, ahora compararemos el desempeño argentino y chileno en los ’90, utilizando la tipología de la tabla 5.
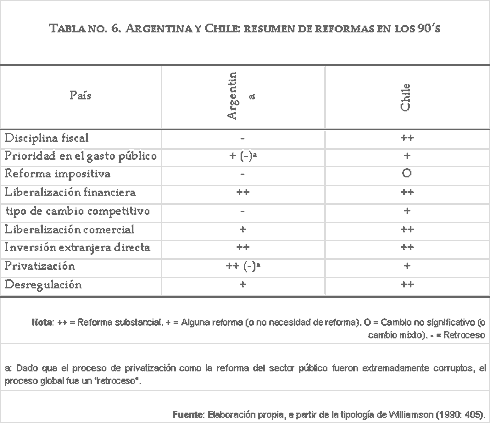
En las sucesivas tablas distintas variables han reflejado las características mayormente populistas de los procesos “neo-liberales” de los ’90. Particularmente, dado el interés específico de este trabajo, diversos indicadores muestran la condición de “populismo sofisticado” de la Administración Menem. Específicamente, el desempeño fiscal surge inmediatamente como variable prototípica de un proceso económico-institucional que poco tenía que ver con reformas “pro-mercado”.
Consideraciones Finales.
Este breve trabajo ha marcado la diferencia existente entre las verdaderas reformas de mercado realizadas en Chile y aquellas que se llevaron a cabo en distintos países latinoamericanos durante la década del ’90. Esta profunda diferencia no ha sido percibida por importantes sectores de la opinión pública precisamente porque actores relevantes han insistido, antes y ahora, en el pedigree liberal de ese proceso.
Para marcar la diferencia, hemos utilizado dos estrategias salientes. Por un lado, comparamos los desempeños macroeconómicos e institucionales de Chile y Argentina, ya que éste último ha sido el principal exponente del populismo “neo-liberal”. Por otro lado, y ligado a la mencionada comparación, usamos una clasificación analítica desarrollada anteriormente al proceso de reformas en cuestión, que nos informa tanto de las características populistas de la administración Menem como de la responsabilidad que influyentes autores han tenido en la confusión creada, al no diferenciar aquellas reformas que consolidaron y profundizaron una economía de mercado (como el caso de Chile) de aquellas que reflejaban solamente una nueva forma, algo mas sofisticada, de populismo.
Hoy, la confusión imperante en buena parte de la opinión publica no es casual. A ella han contribuido referentes influyentes de la política, la economía, la prensa y la academia, tanto en América Latina como en Washington. Tal vez se deba a la propia confusión y dudas que estos actores tienen sobre la inexorable identidad entre economía de mercado y Estado de Derecho.
La experiencia chilena, desde 1990 en adelante, nos da la oportunidad de sacar enseñanzas para que en América Latina no vuelvan a desarrollarse en el futuro próximo otras formas de “neo-liberalismo populista”. El objetivo del programa “Economía y Estado de Derecho” de CADAL es contribuir humildemente en esta larga e incipiente tarea.
Referencias.
BANCO CENTRAL DE CHILE: Chile: Social and Economic Indicators, 1960-2000.
BULACIO, Jose M. y FERULLO, Hugo D. (2002): El Déficit Fiscal en Argentina y sus Consecuencias Macroeconómicas. Universidad Nacional del Tucumán.
DAMILL, Mario; FRENKEL, Roberto y JUVENAL, Luciana (2003): "Las Cuentas Públicas y la Crisis de la Convertibilidad en Argentina”, en Desarrollo Económico, no. 170. Buenos Aires, Argentina.
DORNBUSCH, Rudiger y EDWARDS, Sebastian (eds.) (1991): The Macroeconomics of Populism in Latin America. The University of Chicago Press, Chicago y Londres.
GALIANI, Sebastián; HEYMANN, Daniel y TOMMASI, Mariano: “Expectativas Frustradas: el Ciclo de la Convertibilidad”, en Desarrollo Económico, no. 169. Buenos Aires, Argentina.
KURTZ, Marcus: “Chile´s Neo-liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformation, 1973-89”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 31. Cambridge University Press, 1999.
RODRIK, Dani (2002): After Neoliberalism, What?. Conferencia sobre “Alternativas al Neoliberalismo”. Washington D.C.
WILLIAMSON, John (1990): Latin American Adjustment, How Much has Happened?. Institute for international Economics, Washington D.C.
WILLIAMSON, John (2002): Did the Washington Consensus Fail?. Comentarios en el “Center for International & Strategic Studies”. Washington D.C.
WILLIAMSON, John y KUCZYNSKI, Pedro Pablo (editores) (2003): After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington D.C.
Websites:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/series_gasto.html
http://www.concertacion.cl
(1) La “Concertación Democrática” es la coalición que gobierna Chile desde 1990, formada por partidos de centro, izquierda y centro-izquierda. Los principales son la Democracia Cristiana (PDC, de donde provienen los ex-presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei), el Partido por la Democracia (PPD, de donde proviene el actual presidente Ricardo Lagos), y las siguientes agrupaciones: Partido Socialista Almeida; Partido Socialista Histórico; Partido Socialista Mandujano; Partido Socialista Briones; Unión Socialista Popular; Partido Radical de Chile; Partido Radical Socialdemócrata; Partido Socialdemócrata; Partido Democrático Nacional; Partido MAPU; Partido MAPU-OC; Partido Izquierda Cristiana; Partido Humanista; Partido Liberal; Partido los Verdes.
(2) Sostiene Marcus Kurtz (1999), en Chile´s Neo-liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformation, 1973-89: “There has been much divergence among scholars as to what “neo-liberalism” or “economic liberalism means…”. Nuestra definición de “neo-liberalismo” será simple y concreta: una forma algo más sofisticada de “populismo”.
(3) La oportunidad perdida puede ser ejemplificada en el siguiente párrafo escrito por Williamson (1990: 24): “To conclude, the range of debate has narrowed. There is convergence on key concepts. We are all internationalists now; we are all capitalists; we all believe in fiscal responsibility and an efficient, streamlined state…”.
(4) Williamson mismo intentó desarrollar un análisis crítico de “El Consenso de Washington” en Williamson, J. y Kuczynski, P. P. (eds.) (2003): After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America; y en Williamson, J. (2002): Did the Washington Consensus Fail?.
(5) Siguiendo a Dornbusch y Edwards, podemos ver como el “proceso de privatizaciones neoliberal” parece ser muy similar a la economía prebendaria que representaba el régimen de sustitución de importaciones (ISI). Aquellos beneficiados por un proceso de privatización no competitivo han ocupado el lugar del tradicional empresario prebendario latinoamericano: “On the other hand, the industrialization process itself created groups that supported such policies. The ISI industries, together with the public sector, provided the main source of employment for the groups in the best position to mobilize distributive pressures against the government in power: the urban middle classes and blue-collar unions. AS producers of nontraded goods, these groups could capture substantial short-term gains from policies that combine fiscal expansionism and an overvalued currency…” (Dornbusch y Edwards 1991: 21).
(6) Una definición dada por Dornbusch y Edwards (1991: 7) describe claramente esta relación: “Again and again, and in country after country, policymakers have embraced economic programs that rely heavily on the use of expansive fiscal and credit policies and overvalued currency to accelerate growth and redistribute income. In implementing these policies, there has usually been no concern for the existence of fiscal and foreign exchange constraints. After a short period of economic growth and recovery, bottlenecks develop provoking unsustainable macroeconomic pressures that, at the end, result in the plummeting of real wages and severe balance of payment difficulties. The final outcome of these experiments has generally been galloping inflation, crisis, and the collapse of the economic system. In the aftermath of these experiments there is no other alternative left but to implement, typically with the help of the IMF, a drastically restrictive and costly stabilization program. The self-destructive feature of populism is particularly apparent from the stark decline in per capita income and real wages in the final days of these experiences…”.
(7) A poco de andar nos encontramos en una trampa analítica que es imprescindible plantear: si el éxito de la experiencia chilena se explica por la capacidad de actores relevantes de su clase política en entender la inextricable relación entre economía de mercado y Estado de Derecho y el fracaso de las reformas en Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, se explica por la incapacidad de políticos y defensores de esa reforma en entender esa relación analítica y política, luego, nos enfrentamos a un serio problema hermenéutico, ya que debemos explicarle a la sociedad civil que lo que sucedió en los ’90 no fue capitalismo serio sino un capitalismo prebendario, cuando, al mismo tiempo, aquellos que participaron y apoyaron esas políticas las siguen defendiendo en nombre de la economía de mercado, sosteniendo que esas, sus políticas, son las que se implementan en los países exitosos, lista que entre otros incluye, irónicamente, a Chile.