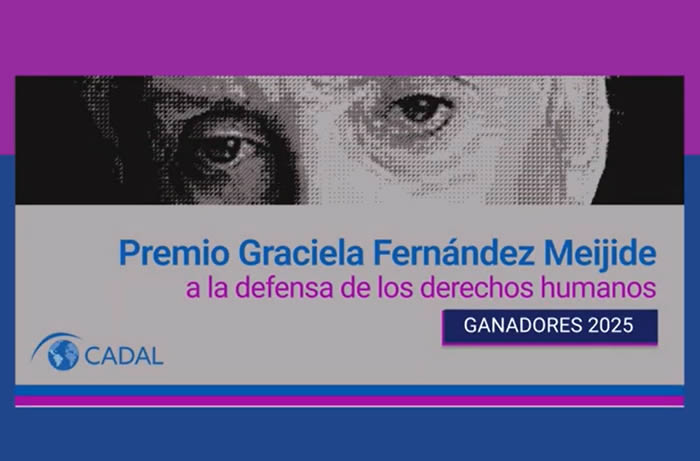Artículos
 01-05-2002
01-05-2002MONTERREY Y LOS PAYASOS
La reciente cita de Monterrey tuvo un aspecto serio y otro ridículo. Ambos hay que abordarlos porque están íntimamente relacionados. Lo serio era el tema. Nada puede ser más trascendente que la ayuda a los países pobres para que sus sociedades abandonen la miseria. Para los 200 millones de latinoamericanos que padecen esta desgracia se trataba de un acontecimiento, nunca mejor dicho, ''vital''. A muchos de ellos les va la vida en el asunto.
Por Carlos Alberto Montaner
La reciente cita de Monterrey tuvo un aspecto serio y otro ridículo. Ambos hay que abordarlos porque están íntimamente relacionados. Lo serio era el tema. Nada puede ser más trascendente que la ayuda a los países pobres para que sus sociedades abandonen la miseria. Para los 200 millones de latinoamericanos que padecen esta desgracia se trataba de un acontecimiento, nunca mejor dicho, "vital". A muchos de ellos les va la vida en el asunto. Lo ridículo fue el espectáculo montado por Fidel Castro. "Se robó el show", dijo muy ufano el canciller cubano Pérez Roque, quizás porque esa es, precisamente, la tarea de los payasos en todos los circos: robarse el show.
No hay duda de que resulta moralmente adecuado contribuir al fin de la pobreza en el mundo. A cualquier persona sensible se le encoge el corazón ante las favelas, los ranchitos o las villas miseria de América Latina. Pero hay más: incluso, es conveniente para los ricos que las grandes muchedumbres de gentes hambrientas y enfermas se conviertan en saludables miembros de las clases medias con los cuales realizar transacciones económicas. No hay mayor estupidez que creer que a las naciones poderosas les conviene la existencia de naciones pobres. Lo que favorece a Estados Unidos es que México alcance la prosperidad de Canadá, y que no descienda a la de Haití. Lo que beneficia a los uruguayos no es que los argentinos y brasileros entren en crisis, sino que se enriquezcan sin límite. Y viceversa.
El problema radica en cómo ayudar a las naciones pobres a desarrollarse. No se trata de mandar dinero ni cincuenta mil computadoras, como frívolamente recetaba Clinton. La segunda mitad del siglo 20 aportó una muestra extraordinaria sobre cómo no se deben hacer las cosas. El Plan Marshall -11 mil millones de dólares para reconstruir Europa occidental tras la Segunda Guerra- dio resultado. Pero la Alianza para el Progreso evaporó 30 mil millones en América Latina sin consecuencias apreciables. ¿Por qué triunfó uno y fracasó la otra? Porque hoy sabemos algo que entonces no resultaba tan claro: el desarrollo es el resultado de una compleja ecuación en la que entran las instituciones, los valores, la educación, las políticas públicas y el consenso general de la sociedad. El Plan Marshall abonó un terreno previamente fertilizado por la historia europea. Los dólares de la Alianza para el Progreso se filtraron casi inútilmente hacia el subsuelo a través de una cultura refractaria a la creación de riquezas.
Dos años antes de que John Kennedy comenzara a repartir el botín de la Alianza para el Progreso, un sociólogo norteamericano, Edward C. Banfield, publicaba un libro clásico que entonces no leyó casi nadie: "Las bases morales de una sociedad atrasada". Era un estudio sobre un pueblo miserable del sur de Italia, pero sus conclusiones se podían extrapolar al resto de la especie humana. Donde no existían lazos de confianza y solidaridad entre la sociedad y la comunidad -más allá de la familia y los amigos- el comportamiento general conducía al empobrecimiento. Años más tarde llegaron las obras de Douglas North sobre el peso de las instituciones, y junto a esos estudios, los que aportaran Gary Becker, James Buchanan o nuestros Benegas Lynch, Carlos Rangel, Hernando de Soto, García Hamilton o Mariano Grondona -por sólo citar a unos pocos latinoamericanos-, mas lo importante es que ya no cabía la menor duda: ningún factor por separado traía el desarrollo. Ninguno, aisladamente, era suficiente. Había que contar con un eficaz Estado de derecho, pero esto sólo constituía el punto de partida. Era muy importante la educación, pero sin un modelo económico flexible basado en el mercado no había resultados espectaculares. El Estado no debía ser tan costoso que comprometiera el ahorro y la inversión, pero tampoco tan débil que no pudiera garantizar la seguridad de las personas ni proporcionar un sistema judicial rápido y equitativo o proporcionar instrucción y salud pública a los más necesitados. No había una flecha mágica para matar el tigre de la pobreza: había que dispararle una ráfaga densa que tenía elementos de economía, de derecho, de pedagogía. En el fondo de todo estaba la cultura y la cosmovisión que ésta generaba en la sociedad que pugnaba por crear riqueza.
Entonces llegó a Monterrey el clown cubano en uniforme de campaña, a decir disparates contra Occidente, a crearle problemas a México con Estados Unidos, su socio clave en materia económica, a acusar a las naciones ricas de no subsidiarle a fondo perdido su pequeño manicomio, minuciosamente mal administrado. Estuvo varias horas y se fue, no sin antes quejarse de que el gobierno de Fox le puso ciertas limitaciones a su participación. Luego el propio Castro, me cuentan desde La Habana, escribió de su tembloroso puño y letra un feroz ataque contra Jorge Castañeda, y lo hizo publicar como editorial anónimo en "Granma". El propósito era obvio: desestabilizar al gobierno de Fox.
¿Qué hacer frente a este incómodo personaje, navajero de la política y enemigo de la concordia y del sentido común? Muy sencillo: aplíquenle siempre la "cláusula democrática", que es la misma por la que Cuba no pertenece a la OEA, ni al Grupo de Río o no puede forjar un pacto especial con la Unión Europea. Declárenlo persona no grata en cualquier foro en el que las naciones tengan que discutir cuestiones serias. Los payasos son para los circos.
Carlos Alberto Montaner es escritor y periodista cubano, coautor de "Fabricantes de miseria" y "Manual del perfecto idiota latinoamericano". Es vicepresidente de la Internacional Liberal y titular de la Plataforma Democrática Cubana.
 Carlos Alberto MontanerEscritor y Periodista, nacido en Cuba, vive en España hace más de 40 años.
Autor entre otros libros "Viaje al Corazón de Cuba"
Carlos Alberto MontanerEscritor y Periodista, nacido en Cuba, vive en España hace más de 40 años.
Autor entre otros libros "Viaje al Corazón de Cuba"
La reciente cita de Monterrey tuvo un aspecto serio y otro ridículo. Ambos hay que abordarlos porque están íntimamente relacionados. Lo serio era el tema. Nada puede ser más trascendente que la ayuda a los países pobres para que sus sociedades abandonen la miseria. Para los 200 millones de latinoamericanos que padecen esta desgracia se trataba de un acontecimiento, nunca mejor dicho, "vital". A muchos de ellos les va la vida en el asunto. Lo ridículo fue el espectáculo montado por Fidel Castro. "Se robó el show", dijo muy ufano el canciller cubano Pérez Roque, quizás porque esa es, precisamente, la tarea de los payasos en todos los circos: robarse el show.
No hay duda de que resulta moralmente adecuado contribuir al fin de la pobreza en el mundo. A cualquier persona sensible se le encoge el corazón ante las favelas, los ranchitos o las villas miseria de América Latina. Pero hay más: incluso, es conveniente para los ricos que las grandes muchedumbres de gentes hambrientas y enfermas se conviertan en saludables miembros de las clases medias con los cuales realizar transacciones económicas. No hay mayor estupidez que creer que a las naciones poderosas les conviene la existencia de naciones pobres. Lo que favorece a Estados Unidos es que México alcance la prosperidad de Canadá, y que no descienda a la de Haití. Lo que beneficia a los uruguayos no es que los argentinos y brasileros entren en crisis, sino que se enriquezcan sin límite. Y viceversa.
El problema radica en cómo ayudar a las naciones pobres a desarrollarse. No se trata de mandar dinero ni cincuenta mil computadoras, como frívolamente recetaba Clinton. La segunda mitad del siglo 20 aportó una muestra extraordinaria sobre cómo no se deben hacer las cosas. El Plan Marshall -11 mil millones de dólares para reconstruir Europa occidental tras la Segunda Guerra- dio resultado. Pero la Alianza para el Progreso evaporó 30 mil millones en América Latina sin consecuencias apreciables. ¿Por qué triunfó uno y fracasó la otra? Porque hoy sabemos algo que entonces no resultaba tan claro: el desarrollo es el resultado de una compleja ecuación en la que entran las instituciones, los valores, la educación, las políticas públicas y el consenso general de la sociedad. El Plan Marshall abonó un terreno previamente fertilizado por la historia europea. Los dólares de la Alianza para el Progreso se filtraron casi inútilmente hacia el subsuelo a través de una cultura refractaria a la creación de riquezas.
Dos años antes de que John Kennedy comenzara a repartir el botín de la Alianza para el Progreso, un sociólogo norteamericano, Edward C. Banfield, publicaba un libro clásico que entonces no leyó casi nadie: "Las bases morales de una sociedad atrasada". Era un estudio sobre un pueblo miserable del sur de Italia, pero sus conclusiones se podían extrapolar al resto de la especie humana. Donde no existían lazos de confianza y solidaridad entre la sociedad y la comunidad -más allá de la familia y los amigos- el comportamiento general conducía al empobrecimiento. Años más tarde llegaron las obras de Douglas North sobre el peso de las instituciones, y junto a esos estudios, los que aportaran Gary Becker, James Buchanan o nuestros Benegas Lynch, Carlos Rangel, Hernando de Soto, García Hamilton o Mariano Grondona -por sólo citar a unos pocos latinoamericanos-, mas lo importante es que ya no cabía la menor duda: ningún factor por separado traía el desarrollo. Ninguno, aisladamente, era suficiente. Había que contar con un eficaz Estado de derecho, pero esto sólo constituía el punto de partida. Era muy importante la educación, pero sin un modelo económico flexible basado en el mercado no había resultados espectaculares. El Estado no debía ser tan costoso que comprometiera el ahorro y la inversión, pero tampoco tan débil que no pudiera garantizar la seguridad de las personas ni proporcionar un sistema judicial rápido y equitativo o proporcionar instrucción y salud pública a los más necesitados. No había una flecha mágica para matar el tigre de la pobreza: había que dispararle una ráfaga densa que tenía elementos de economía, de derecho, de pedagogía. En el fondo de todo estaba la cultura y la cosmovisión que ésta generaba en la sociedad que pugnaba por crear riqueza.
Entonces llegó a Monterrey el clown cubano en uniforme de campaña, a decir disparates contra Occidente, a crearle problemas a México con Estados Unidos, su socio clave en materia económica, a acusar a las naciones ricas de no subsidiarle a fondo perdido su pequeño manicomio, minuciosamente mal administrado. Estuvo varias horas y se fue, no sin antes quejarse de que el gobierno de Fox le puso ciertas limitaciones a su participación. Luego el propio Castro, me cuentan desde La Habana, escribió de su tembloroso puño y letra un feroz ataque contra Jorge Castañeda, y lo hizo publicar como editorial anónimo en "Granma". El propósito era obvio: desestabilizar al gobierno de Fox.
¿Qué hacer frente a este incómodo personaje, navajero de la política y enemigo de la concordia y del sentido común? Muy sencillo: aplíquenle siempre la "cláusula democrática", que es la misma por la que Cuba no pertenece a la OEA, ni al Grupo de Río o no puede forjar un pacto especial con la Unión Europea. Declárenlo persona no grata en cualquier foro en el que las naciones tengan que discutir cuestiones serias. Los payasos son para los circos.
Carlos Alberto Montaner es escritor y periodista cubano, coautor de "Fabricantes de miseria" y "Manual del perfecto idiota latinoamericano". Es vicepresidente de la Internacional Liberal y titular de la Plataforma Democrática Cubana.