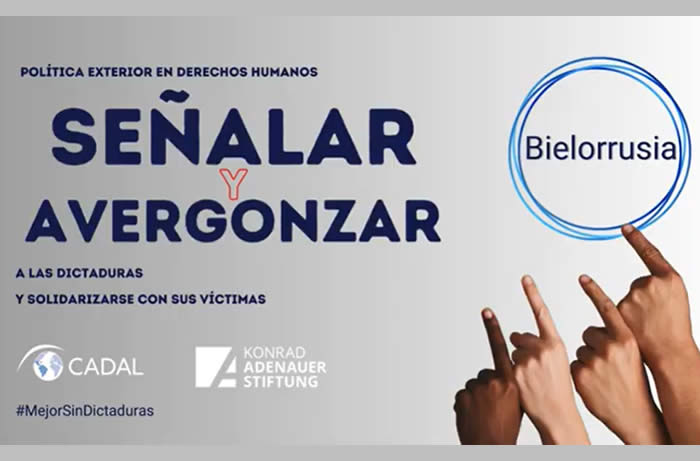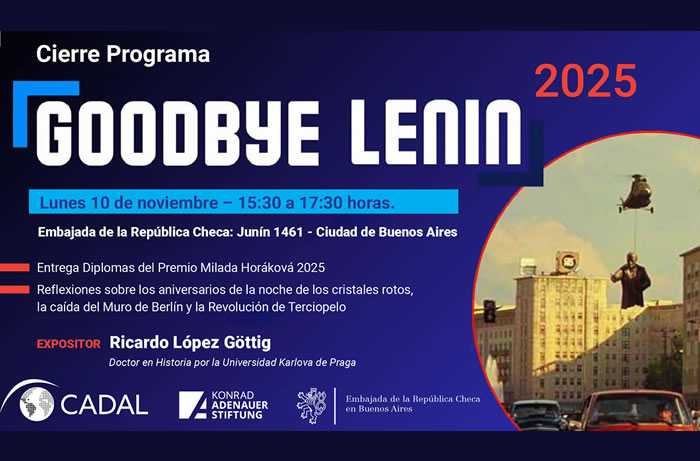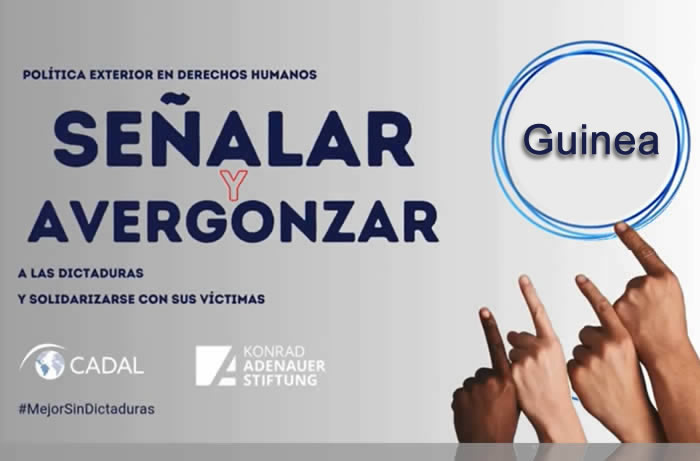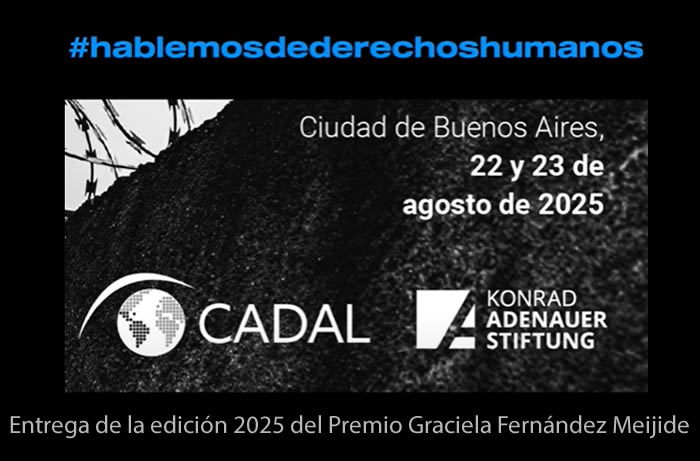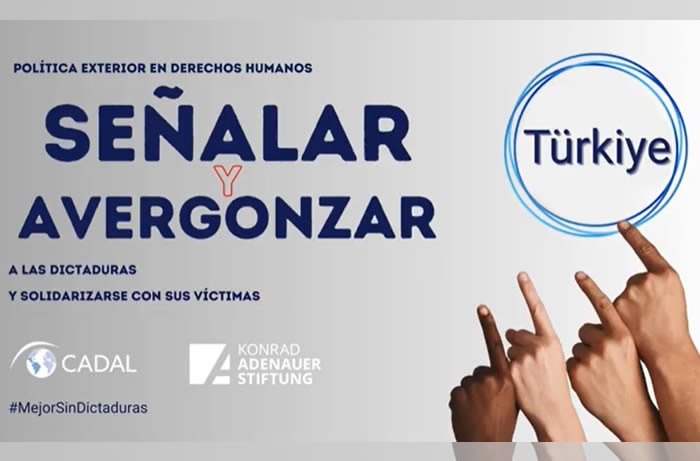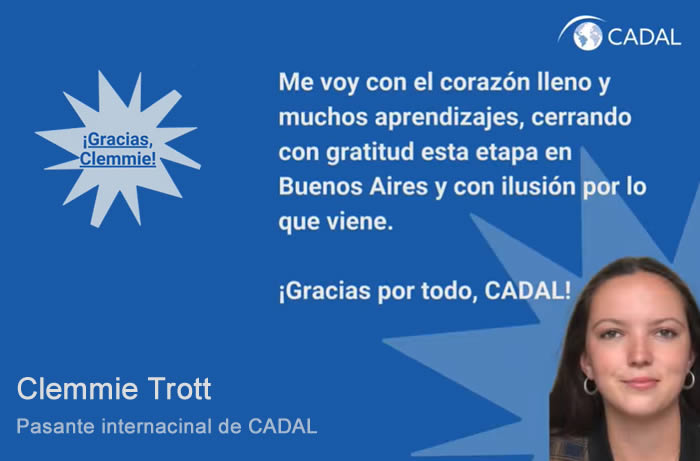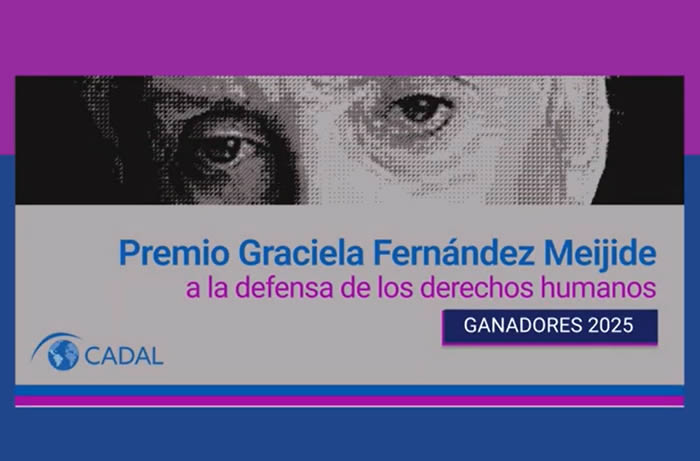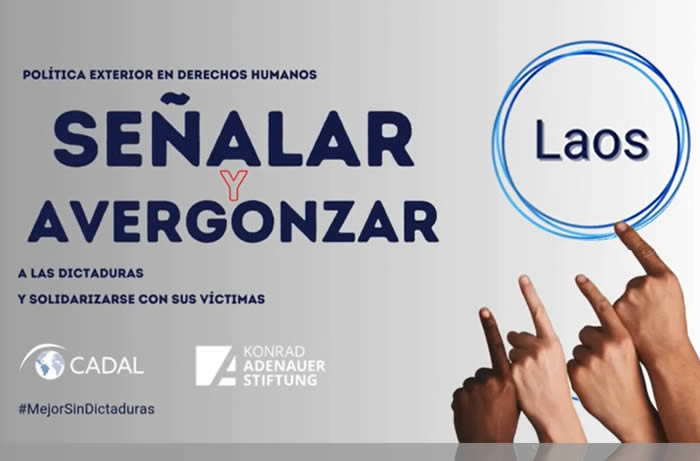Artículos
Auge y ocaso del salitre en Chile
Por Angel Soto y Juan Ricardo Couyoumdjian
Desde la Guerra del Pacífico hasta la crisis de 1930, el salitre fue el pilar de la economía chilena, siendo la principal fuente de recursos del Estado a través de los derechos a la exportación. Los depósitos de caliche en el norte eran los únicos en el mundo que permitían una explotación a escala industrial, lo que colocaba al país en una situación privilegiada para su aprovechamiento. Fue una época de esplendor, de dinero fácil, en donde los ingresos que proveía llegaron a financiar los dos tercios del presupuesto nacional a la vez que su prosperidad repercutía en los demás sectores de la economía y avalaba la solidez financiera del país.
Si bien sus bondades como fertilizante se conocían desde fines del siglo XVIII, sólo a partir de 1830 encontró un mercado en Europa. Sin embargo, su consumo era inestable. La demanda variaba de acuerdo con las vicisitudes del campo y los precios agrícolas en los países consumidores y la mayor o menor competencia que ofrecían otras sustancias nitrogenadas. Las oscilaciones en las ventas repercutían directamente sobre el resto de la economía nacional, como por ejemplo, las fluctuaciones en el valor del peso chileno producto de las divisas que proporcionaban las exportaciones. Cuando las cosas andaban mal, la baja en el valor de la moneda elevaba los precios de los productos importados y el costo de la vida en general. También sufría sus efectos la agricultura, pues cuando caían la demanda y los precios del salitre en forma intensa, los productores que tenían costos más altos paralizaban sus faenas y despedían a sus trabajadores.
Cuando los precios del salitre subían, se construían nuevas "oficinas" o se ponían en funcionamiento aquellas que habían paralizado en los tiempos malos. A poco andar se generaba un aumento de las exportaciones y la mayor oferta consiguiente hacía que bajaran los precios. Una forma de revertir esta situación era reducir artificialmente la producción, sea mediante el cierre temporal de las oficinas menos eficientes o a través de acuerdos que fijaban cuotas de producción para cada oficina conforme al consumo total estimado. Estas restricciones a la producción mejoraban los balances de las compañías, pero las alzas de precio restringían su empleo y permitían especulaciones que generaban inestabilidad en los mercados.
Más provechoso que la restricción de la oferta de salitre como medio para mejorar los ingresos de los productores era promover su uso entre los agricultores. En 1888, las compañías británicas acordaron destinar recursos para promover su consumo, tarea que estuvo a cargo del Permanent Nitrate Committee con sede en Londres. Más tarde, se estableció en Iquique la Asociación Salitrera de Propaganda, que debía mantener y extender la propaganda en favor de los mercados consumidores y hacerla extensiva a otros.
Hacia 1909, la baja en los precios generó un aumento de la demanda entre los agricultores y una subida de las exportaciones. Los nuevos industriales con menores costos de producción eran reacios a un nuevo arreglo, y existía la conciencia de que medidas restrictivas favorecían, a la larga, a las sustancias nitrogenadas competidoras. Tarapacá había perdido su primacía en beneficio de Antofagasta; y las sociedades nacionales domiciliadas en Valparaíso, reemplazaban a las compañías inglesas en la medida que la tributación en Gran Bretaña era más gravosa que en Chile.
La Asociación Salitrera de Propaganda fue reorganizada en 1911 en el marco de un debate entre los productores sobre el rol del Estado en la promoción del fertilizante. En ese contexto se trasladó su sede a Valparaíso en 1913, ya que ello permitiría la injerencia más directa de las compañías chilenas y una cercanía con los poderes del Estado.
La Primera Guerra Mundial dejó en evidencia las dificultades de la industria salitrera. Hasta entonces, el principal competidor era el sulfato de amoníaco, junto con la cianamida de cal y otros productos. El proceso Haber Bosch desarrollado en Alemania hacia 1913 para fabricar amoníaco sintético, representó una nueva amenaza para el salitre. Estos avances disminuyeron el costo de la unidad de ázoe sin que se apreciara en Chile una renovación técnica y comercial para responder a estos desafíos. El conflicto alteró el panorama y postergó los proyectos de reorganización de la industria salitrera. Inicialmente los campos de cultivo se convirtieron en campos de batalla y la guerra naval dificultó el transporte, lo que repercutió en las exportaciones. Pasaron varios meses antes que se reactivara su demanda, aunque ya no como fertilizante sino para la fabricación de explosivos, lo que evidenció que el término de las hostilidades traería cambios en la industria y que sería necesario adoptar medidas para hacer frente a la competencia. Las ideas sobre la "racionalización" de la industria iban unidas a una mayor intervención del Estado, lo que refleja tanto las tendencias políticas en boga como la importancia de la industria para el fisco. Fue en este contexto que en 1919 se creó la Asociación de Productores de Salitre de Chile en reemplazo de la anterior y en la cual se contemplaba cierta injerencia del gobierno.
La nueva organización difundió la propaganda comercial y científica del salitre. Sin embargo, sus objetivos principales apuntaban a una regularización del comercio salitrero para frenar la especulación, y fomentar la industria, con lo cual -pensaban- se podría enfrentar mejor la competencia. Para ello estableció cuotas anuales de exportación, centralizó las ventas y fijó precios. Además debía fomentar nuevos procedimientos de producción y estudiar otras medidas para abaratar costos, a la vez que podría establecer agencias y depósitos de venta de salitre en el extranjero para regularizar su provisión y consumo.
Con Carlos Ibáñez se liberalizó la venta de salitre, hasta entonces en manos de la Asociación, en un esfuerzo por aumentar las exportaciones, a la vez que se intentó canalizar parte del impuesto a la exportación a la modernización de la industria y el desarrollo de la propaganda, una manera de reducir la carga tributaria que ya pesaba sobre el precio del salitre y que le restaba competitividad. La intervención estatal en la industria salitrera continuó con la organización de la Compañía de Salitres de Chile (COSACH) en 1930 que reemplazaba el impuesto de exportación por una fuerte participación en la ganancia. Nacida en plena crisis mundial y cargada con una fuerte deuda, entró en falencia al poco tiempo y debió ser liquidada en 1933. Sin embargo, se conservó el estanco del salitre que fue transferido a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile (COVENSA) creada en 1934; la concesión, que se hizo por 35 años, perduró, con algunas modificaciones, hasta 1968 para rematar en la expropiación durante la Unidad Popular.
La decadencia del salitre no se pudo revertir. El peso de la carga tributaria, cada vez más gravoso, en un ambiente en que aumentaba la competencia, llevó a la industria a su virtual extinción durante la crisis del 30, y si bien se recuperó parcialmente en los años siguientes con la ayuda del Estado, el salitre chileno dejó de ser un actor significativo en el mercado mundial.
Ángel Soto y Juan Ricardo Couyoumdjian son profesores de la Universidad de Los Andes y Católica (Chile), respectivamente.
Angel Soto y Juan Ricardo Couyoumdjian
Desde la Guerra del Pacífico hasta la crisis de 1930, el salitre fue el pilar de la economía chilena, siendo la principal fuente de recursos del Estado a través de los derechos a la exportación. Los depósitos de caliche en el norte eran los únicos en el mundo que permitían una explotación a escala industrial, lo que colocaba al país en una situación privilegiada para su aprovechamiento. Fue una época de esplendor, de dinero fácil, en donde los ingresos que proveía llegaron a financiar los dos tercios del presupuesto nacional a la vez que su prosperidad repercutía en los demás sectores de la economía y avalaba la solidez financiera del país.
Si bien sus bondades como fertilizante se conocían desde fines del siglo XVIII, sólo a partir de 1830 encontró un mercado en Europa. Sin embargo, su consumo era inestable. La demanda variaba de acuerdo con las vicisitudes del campo y los precios agrícolas en los países consumidores y la mayor o menor competencia que ofrecían otras sustancias nitrogenadas. Las oscilaciones en las ventas repercutían directamente sobre el resto de la economía nacional, como por ejemplo, las fluctuaciones en el valor del peso chileno producto de las divisas que proporcionaban las exportaciones. Cuando las cosas andaban mal, la baja en el valor de la moneda elevaba los precios de los productos importados y el costo de la vida en general. También sufría sus efectos la agricultura, pues cuando caían la demanda y los precios del salitre en forma intensa, los productores que tenían costos más altos paralizaban sus faenas y despedían a sus trabajadores.
Cuando los precios del salitre subían, se construían nuevas "oficinas" o se ponían en funcionamiento aquellas que habían paralizado en los tiempos malos. A poco andar se generaba un aumento de las exportaciones y la mayor oferta consiguiente hacía que bajaran los precios. Una forma de revertir esta situación era reducir artificialmente la producción, sea mediante el cierre temporal de las oficinas menos eficientes o a través de acuerdos que fijaban cuotas de producción para cada oficina conforme al consumo total estimado. Estas restricciones a la producción mejoraban los balances de las compañías, pero las alzas de precio restringían su empleo y permitían especulaciones que generaban inestabilidad en los mercados.
Más provechoso que la restricción de la oferta de salitre como medio para mejorar los ingresos de los productores era promover su uso entre los agricultores. En 1888, las compañías británicas acordaron destinar recursos para promover su consumo, tarea que estuvo a cargo del Permanent Nitrate Committee con sede en Londres. Más tarde, se estableció en Iquique la Asociación Salitrera de Propaganda, que debía mantener y extender la propaganda en favor de los mercados consumidores y hacerla extensiva a otros.
Hacia 1909, la baja en los precios generó un aumento de la demanda entre los agricultores y una subida de las exportaciones. Los nuevos industriales con menores costos de producción eran reacios a un nuevo arreglo, y existía la conciencia de que medidas restrictivas favorecían, a la larga, a las sustancias nitrogenadas competidoras. Tarapacá había perdido su primacía en beneficio de Antofagasta; y las sociedades nacionales domiciliadas en Valparaíso, reemplazaban a las compañías inglesas en la medida que la tributación en Gran Bretaña era más gravosa que en Chile.
La Asociación Salitrera de Propaganda fue reorganizada en 1911 en el marco de un debate entre los productores sobre el rol del Estado en la promoción del fertilizante. En ese contexto se trasladó su sede a Valparaíso en 1913, ya que ello permitiría la injerencia más directa de las compañías chilenas y una cercanía con los poderes del Estado.
La Primera Guerra Mundial dejó en evidencia las dificultades de la industria salitrera. Hasta entonces, el principal competidor era el sulfato de amoníaco, junto con la cianamida de cal y otros productos. El proceso Haber Bosch desarrollado en Alemania hacia 1913 para fabricar amoníaco sintético, representó una nueva amenaza para el salitre. Estos avances disminuyeron el costo de la unidad de ázoe sin que se apreciara en Chile una renovación técnica y comercial para responder a estos desafíos. El conflicto alteró el panorama y postergó los proyectos de reorganización de la industria salitrera. Inicialmente los campos de cultivo se convirtieron en campos de batalla y la guerra naval dificultó el transporte, lo que repercutió en las exportaciones. Pasaron varios meses antes que se reactivara su demanda, aunque ya no como fertilizante sino para la fabricación de explosivos, lo que evidenció que el término de las hostilidades traería cambios en la industria y que sería necesario adoptar medidas para hacer frente a la competencia. Las ideas sobre la "racionalización" de la industria iban unidas a una mayor intervención del Estado, lo que refleja tanto las tendencias políticas en boga como la importancia de la industria para el fisco. Fue en este contexto que en 1919 se creó la Asociación de Productores de Salitre de Chile en reemplazo de la anterior y en la cual se contemplaba cierta injerencia del gobierno.
La nueva organización difundió la propaganda comercial y científica del salitre. Sin embargo, sus objetivos principales apuntaban a una regularización del comercio salitrero para frenar la especulación, y fomentar la industria, con lo cual -pensaban- se podría enfrentar mejor la competencia. Para ello estableció cuotas anuales de exportación, centralizó las ventas y fijó precios. Además debía fomentar nuevos procedimientos de producción y estudiar otras medidas para abaratar costos, a la vez que podría establecer agencias y depósitos de venta de salitre en el extranjero para regularizar su provisión y consumo.
Con Carlos Ibáñez se liberalizó la venta de salitre, hasta entonces en manos de la Asociación, en un esfuerzo por aumentar las exportaciones, a la vez que se intentó canalizar parte del impuesto a la exportación a la modernización de la industria y el desarrollo de la propaganda, una manera de reducir la carga tributaria que ya pesaba sobre el precio del salitre y que le restaba competitividad. La intervención estatal en la industria salitrera continuó con la organización de la Compañía de Salitres de Chile (COSACH) en 1930 que reemplazaba el impuesto de exportación por una fuerte participación en la ganancia. Nacida en plena crisis mundial y cargada con una fuerte deuda, entró en falencia al poco tiempo y debió ser liquidada en 1933. Sin embargo, se conservó el estanco del salitre que fue transferido a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile (COVENSA) creada en 1934; la concesión, que se hizo por 35 años, perduró, con algunas modificaciones, hasta 1968 para rematar en la expropiación durante la Unidad Popular.
La decadencia del salitre no se pudo revertir. El peso de la carga tributaria, cada vez más gravoso, en un ambiente en que aumentaba la competencia, llevó a la industria a su virtual extinción durante la crisis del 30, y si bien se recuperó parcialmente en los años siguientes con la ayuda del Estado, el salitre chileno dejó de ser un actor significativo en el mercado mundial.
Ángel Soto y Juan Ricardo Couyoumdjian son profesores de la Universidad de Los Andes y Católica (Chile), respectivamente.