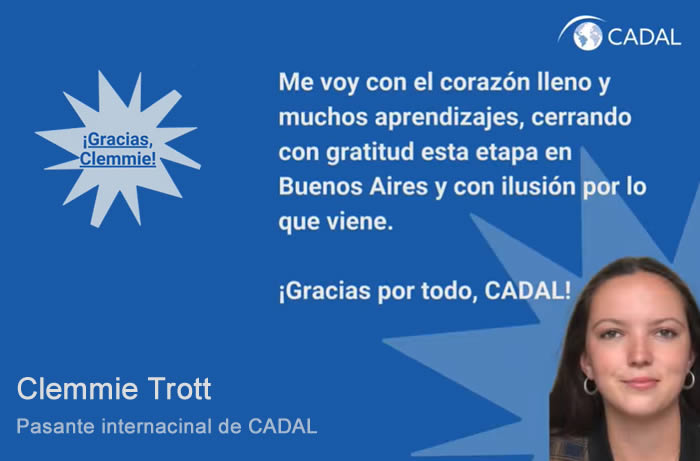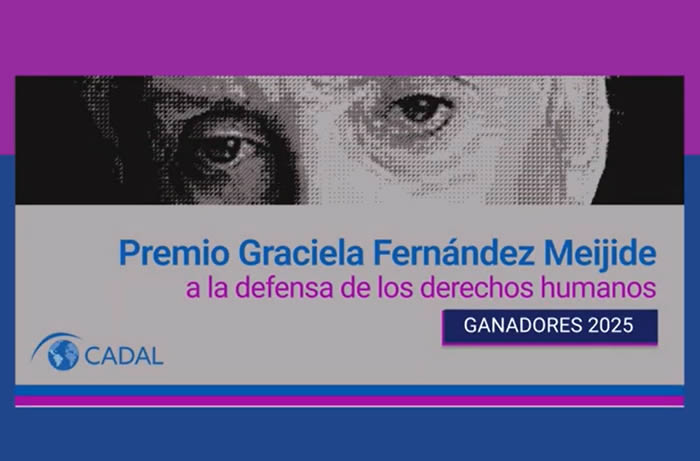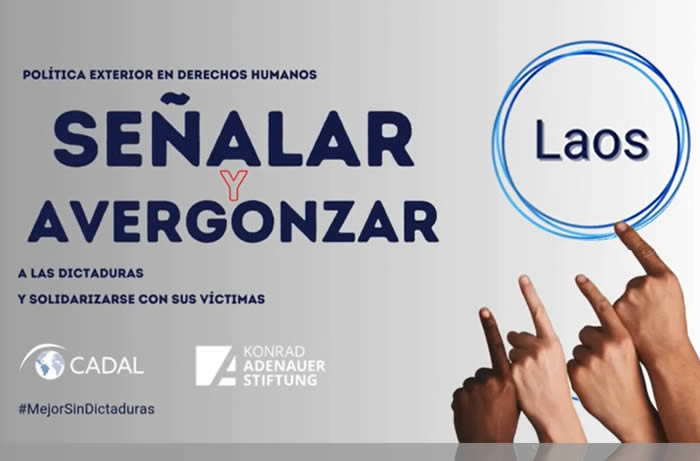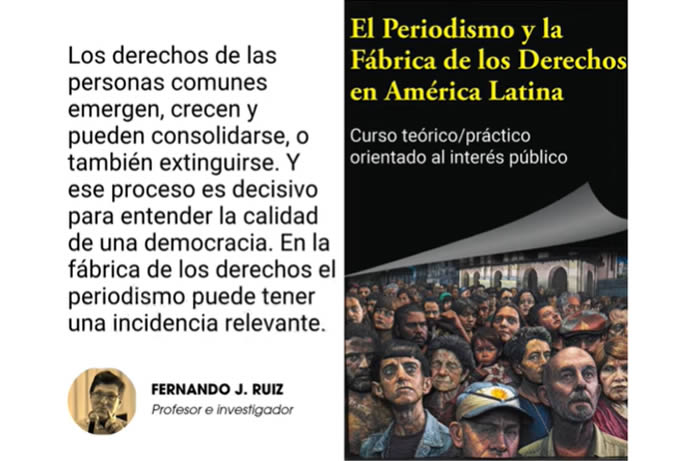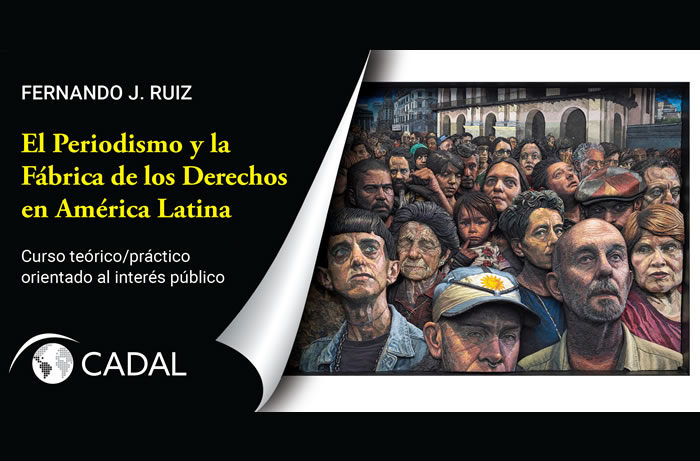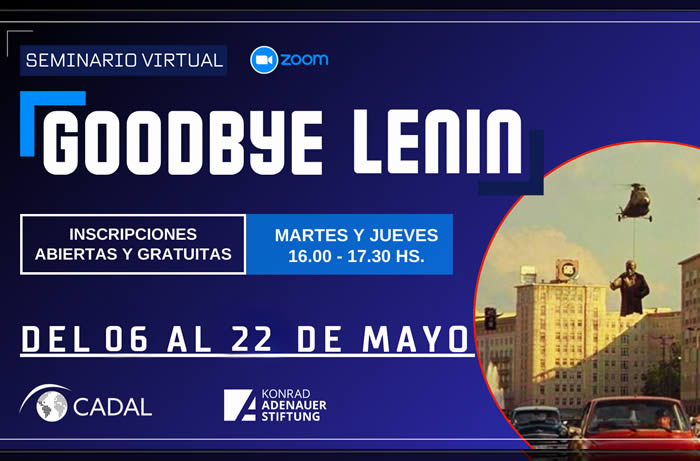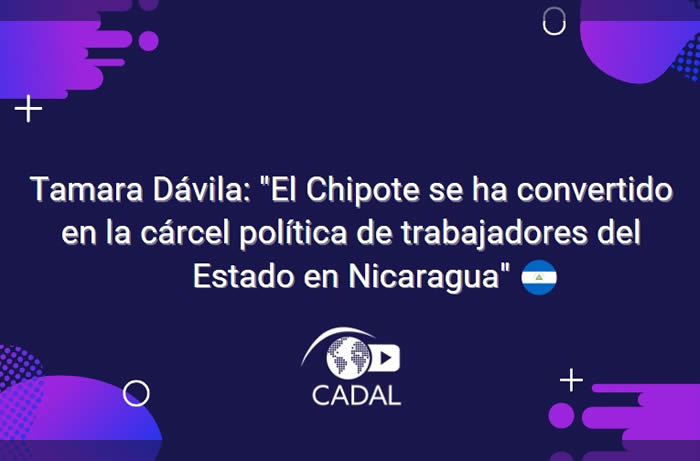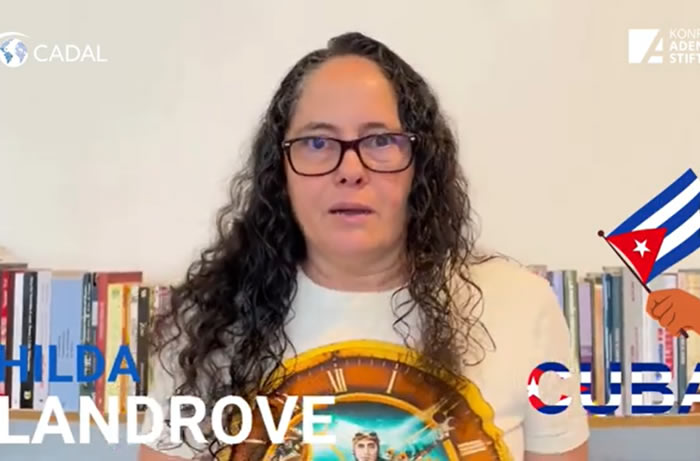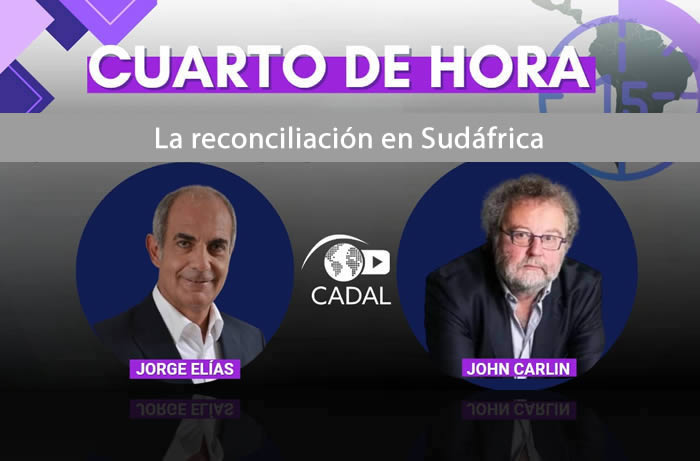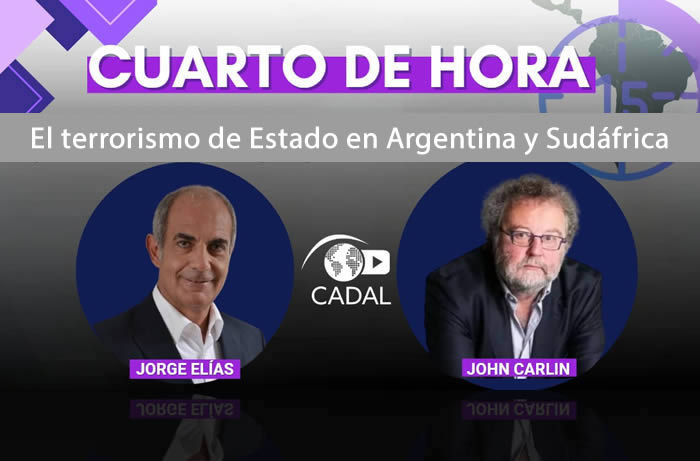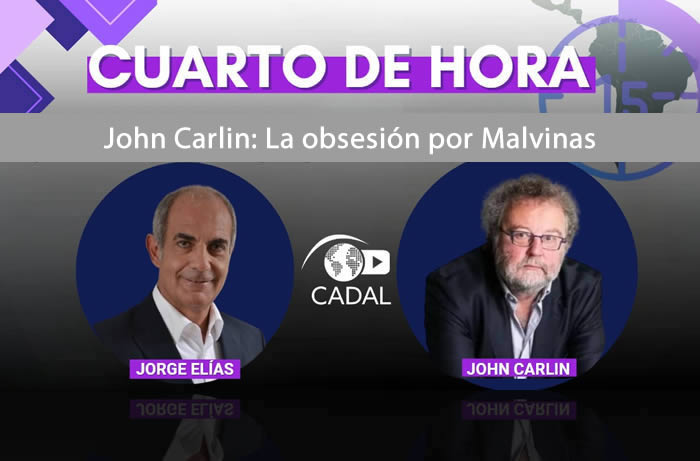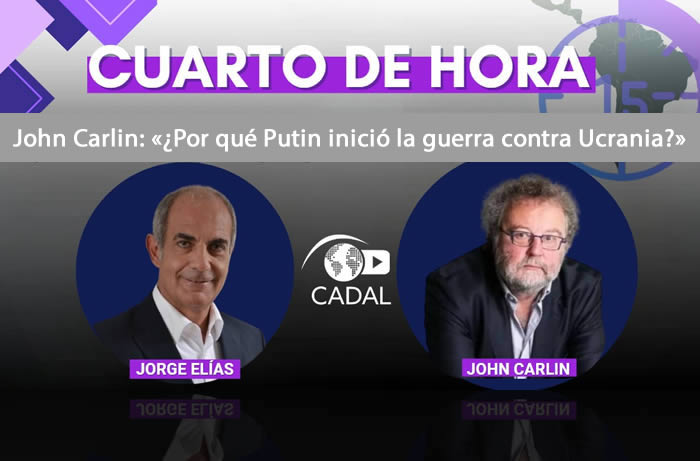Artículos
Partidos ausentes y líderes inestables: radiografía del Ecuador de Alfredo Palacio
Por Verónica Domínguez Pousada
Los problemas asociados a la falta de consolidación de las democracias han cobrado particular auge en los últimos años. No es que desde los comienzos de la "Tercera Ola" de democratización no haya habido crisis institucionales, mandatos truncos, ni resolución de conflictos por vías de cuestionable legalidad. Sin embargo, a más de 20 años del inicio de aquel proceso, no parece que las interrupciones a la normalidad institucional vayan a convertirse en sucesos atípicos de la política latinoamericana(1). Es más, en algunos países estas situaciones amenazan con convertirse en un mal recurrente.
Ecuador es uno de los ejemplos más patentes de esta endémica realidad de nuestra región. En los últimos 9 años este país, que se caracteriza por la fragmentación y debilidad de su sistema de partidos, ha experimentado 3 interrupciones a la continuidad institucional; y sólo en los últimos 8 años ocuparon el palacio presidencial de Carondelet 7 presidentes.
El ciclo de inestabilidad se abrió en 1997 con la destitución del presidente Abdalá Bucaram y se cerró, al menos transitoriamente, con la del presidente Lucio Gutiérrez en abril de este año. Los escándalos de corrupción y excentricidades de Bucaram no sólo provocaron el repudio público, huelgas y manifestaciones; sino que derivaron en la declaración por el Congreso de que el presidente era mentalmente incompetente. Incluso fue necesario que la justicia amenazara con actuar contra él, para que decidiera exilarse en Panamá, dando cierre a un breve período de confusión acerca de dónde radicaba la autoridad legítima.
Jamil Mahuad fue el segundo presidente destituido, con apenas 18 meses de gobierno a comienzos de 2000. Mahuad legó a su país uno de sus rasgos característicos actuales, y no precisamente la inhabilidad del sistema político para procesar demandas sectoriales encontradas y arribar a una solución por vía institucional. Hacemos referencia a la dolarización de la economía ecuatoriana, un sistema que perdura (con defensores y detractores) mientras los liderazgos políticos cambian. La remoción de Mahuad también marcó el inicio de una "prolífica" alianza: la de las asociaciones indigenistas con sectores militares descontentos (origen del ahora destituido Gutiérrez apoyado por el Movimiento Pachakutik de Virgilio Hernández).
El mandato de Mahuad fue completado por el Vicepresidente Gustavo Noboa, otro mandatario que debió exilarse en medio de acusaciones de perjuicio al Estado y desvío de fondos públicos en ocasión de la renegociación de la deuda externa. Noboa regresó junto con Bucaram en abril de este año tras una polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desatando el rechazo de la población y las movilizaciones a favor de la restauración del Estado de Derecho y la remoción del presidente Gutiérrez. Debe tenerse en cuenta, que la Corte había sido "reformada" por el Ejecutivo(2) en diciembre de 2004, en una jugada política muy controvertida. Según diversos analistas, ante el debilitamiento de su base de sustento(3), Gutiérrez (asediado por un intento previo de juicio político) debió pactar con Bucaram (líder desde el exilio del Partido Roldosista Ecuatoriano) para fortalecer su posición en el Legislativo. El pacto implicó la incorporación de nuevos jueces a la CSJ, quienes anularon las causas abiertas contra los ex mandatarios, los habilitaron para regresar al país y, potencialmente, contender en los próximos comicios(4). La población independiente, los partidos de oposición (liderados por los alcaldes Moncayo de Quito y Nebot de Guayaquil), los sindicatos, las asociaciones indigenistas y, en una última fase, las Fuerzas Armadas, se movilizaron en repudio de estas medidas y de la declaración por el presidente del estado de excepción en Quito(5). La protesta fue subiendo de tono, provocando muertes y gran cantidad de heridos; al tiempo que los intentos de darle una salida institucional vía reformas (Congreso) o diálogo (propiciado por los Estados Unidos y la OEA) no prosperaron. Finalmente, y en un confuso episodio que redundó en la demora del reconocimiento del nuevo gobierno por parte de diversos Estados, Gutiérrez fue destituido siendo reemplazado por el vicepresidente Palacio.
En otro contexto institucional cabría hablar de las coaliciones o estructuras partidarias detrás de los personalismos; pero ciertamente éste no es el caso de Ecuador ni de su nuevo presidente, Alfredo Palacio. Este cardiólogo (vinculado inicialmente con la élite política y económica a través de su consulta) devino en Ministro de Salud y luego candidato autoproclamado de "izquierda" para acompañar a Gutiérrez en el binomio de Sociedad Patriótica (calificado de "partido de los outsiders"). Como en muchos otros países de la región, en Ecuador la figura del vicepresidente no tiene un rol claramente definido, tendiendo a producir roces y distanciamientos entre éste y el presidente. Palacio y Gutiérrez no fueron una excepción a la regla; de hecho, el presidente había calificado al vice de "francotirador" y éste no había dudado en mostrarse en los medios (programas periodísticos de canal 8 y 1) a favor de un levantamiento popular que exigiera el cambio de gobierno ya que el régimen habría "perdido el rumbo" (agregando que "Gutiérrez se había convertido en un dictador").
Ante la poco clara remoción de Gutiérrez, Palacio logró aglutinar apoyos, calmar temporalmente los ánimos de la ciudadanía y asumir como presidente. Sus primeros actos de gobierno se orientaron a obtener el reconocimiento internacional de las nuevas autoridades, ya que los países latinoamericanos (especialmente) se habían mostrado reticentes a otorgarlo. Paralelamente se abocó a renovar el staff de gobierno, desplazando a los allegados a Gutiérrez (tanto en las carteras civiles como en la jefatura de las Fuerzas Armadas) reemplazándolos por personalidades afines a él, incluyendo algunos renombrados "forajidos" (ver nota 5) de Acción Democrática Nacional. Sus proyectos a mediano y largo plazo, según manifestó en el discurso de asunción de la presidencia, pasarán por la refundación institucional, la reconciliación nacional a través del diálogo con los diferentes actores (encargado como tarea especial al nuevo vicepresidente), y la recuperación de la autonomía en la política económica (fortalecer la posición negociadora frente al FMI, preocuparse por los aspectos sociales, someter el TLC a consulta popular) y de los principios tradicionales en la política exterior.
En principio, el discurso no se aleja demasiado de lo que había sido proclamado por el propio Gutiérrez durante la campaña de 2003. Él no logró llevarlo a la práctica enajenándose así el apoyo de las agrupaciones políticas y la ciudadanía; algunas evaluaciones iniciales de las medidas de Palacio despiertan preocupación de que pueda suceder lo mismo. En particular nos referimos a la recomposición del Tribunal Supremo Electoral otorgando "cuotas políticas", la designación de personal de cuestionable idoneidad en la administración en reemplazo de los contratados por Gutiérrez, la "autodepuración" del Congreso con el desplazamiento de legisladores gutierristas, el manejo del tema "dolarización". En este contexto, le resta a Palacio y su equipo un largo (y accidentado) camino para fortalecer y depurar el sistema político, y desactivar vía diálogo al movimiento "forajido" que no ha dejado las calles de Quito.
Verónica Domínguez Pousada es asistente del Área Política Latinoamericana de CADAL.
Fuentes: BBC Mundo, El Universo, Hoy, Nueva Mayoría.
(1) De acuerdo con un estudio de Nueva Mayoría de comienzos de 2005, en los últimos 16 años ha habido 10 mandatos interrumpidos en 7 democracias de la región que encienden una luz de alarma sobre el desempeño institucional latinoamericano.
(2) De hecho, la reforma se aprobó por una mayoría legislativa adicta al ejecutivo en un procedimiento poco claro.
(3) Gutiérrez llegó al poder con un discurso de transparencia y fortalecimiento de las instituciones (lucha contra la corrupción, independencia de la CSJ), pero no sólo no logró concretar esta parte de su programa, sino que fue progresivamente perdiendo el apoyo de sus aliados (indigenistas) debido a su política socioeconómica (mantenimiento de la dolarización, negociación con el FMI).
(4) Bucaram había declarado abiertamente sus intenciones electorales, reconociendo que querría propiciar una revolución al estilo chavista. Más allá de la retórica encendida de este líder populista, los análisis de intención de voto estimaban que la candidatura de Bucaram afectaría a otros candidatos presidenciales que se disputaban la misma base política: Alvaro Noboa (populista), León Roldós (izquierdista) y el que se postulara por el partido Social Cristiano (derecha).
(5) A estos grupos de manifestantes, aglutinados por la emisora radial "La Luna" y que reclamaban que "se fueran todos", se los denominó "forajidos".
Verónica Domínguez PousadaVerónica Domínguez Pousada es Lic. en Ciencias Políticas (UCA) y Máster en Acción Política (Un. Fr. de Vitoria, España). Profesora adscripta a la cátedra ''Problemas Políticos Internacionales'' (UCA). Se desempeña en el sector privado haciendo trabajos de consultoría.
Los problemas asociados a la falta de consolidación de las democracias han cobrado particular auge en los últimos años. No es que desde los comienzos de la "Tercera Ola" de democratización no haya habido crisis institucionales, mandatos truncos, ni resolución de conflictos por vías de cuestionable legalidad. Sin embargo, a más de 20 años del inicio de aquel proceso, no parece que las interrupciones a la normalidad institucional vayan a convertirse en sucesos atípicos de la política latinoamericana(1). Es más, en algunos países estas situaciones amenazan con convertirse en un mal recurrente.
Ecuador es uno de los ejemplos más patentes de esta endémica realidad de nuestra región. En los últimos 9 años este país, que se caracteriza por la fragmentación y debilidad de su sistema de partidos, ha experimentado 3 interrupciones a la continuidad institucional; y sólo en los últimos 8 años ocuparon el palacio presidencial de Carondelet 7 presidentes.
El ciclo de inestabilidad se abrió en 1997 con la destitución del presidente Abdalá Bucaram y se cerró, al menos transitoriamente, con la del presidente Lucio Gutiérrez en abril de este año. Los escándalos de corrupción y excentricidades de Bucaram no sólo provocaron el repudio público, huelgas y manifestaciones; sino que derivaron en la declaración por el Congreso de que el presidente era mentalmente incompetente. Incluso fue necesario que la justicia amenazara con actuar contra él, para que decidiera exilarse en Panamá, dando cierre a un breve período de confusión acerca de dónde radicaba la autoridad legítima.
Jamil Mahuad fue el segundo presidente destituido, con apenas 18 meses de gobierno a comienzos de 2000. Mahuad legó a su país uno de sus rasgos característicos actuales, y no precisamente la inhabilidad del sistema político para procesar demandas sectoriales encontradas y arribar a una solución por vía institucional. Hacemos referencia a la dolarización de la economía ecuatoriana, un sistema que perdura (con defensores y detractores) mientras los liderazgos políticos cambian. La remoción de Mahuad también marcó el inicio de una "prolífica" alianza: la de las asociaciones indigenistas con sectores militares descontentos (origen del ahora destituido Gutiérrez apoyado por el Movimiento Pachakutik de Virgilio Hernández).
El mandato de Mahuad fue completado por el Vicepresidente Gustavo Noboa, otro mandatario que debió exilarse en medio de acusaciones de perjuicio al Estado y desvío de fondos públicos en ocasión de la renegociación de la deuda externa. Noboa regresó junto con Bucaram en abril de este año tras una polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desatando el rechazo de la población y las movilizaciones a favor de la restauración del Estado de Derecho y la remoción del presidente Gutiérrez. Debe tenerse en cuenta, que la Corte había sido "reformada" por el Ejecutivo(2) en diciembre de 2004, en una jugada política muy controvertida. Según diversos analistas, ante el debilitamiento de su base de sustento(3), Gutiérrez (asediado por un intento previo de juicio político) debió pactar con Bucaram (líder desde el exilio del Partido Roldosista Ecuatoriano) para fortalecer su posición en el Legislativo. El pacto implicó la incorporación de nuevos jueces a la CSJ, quienes anularon las causas abiertas contra los ex mandatarios, los habilitaron para regresar al país y, potencialmente, contender en los próximos comicios(4). La población independiente, los partidos de oposición (liderados por los alcaldes Moncayo de Quito y Nebot de Guayaquil), los sindicatos, las asociaciones indigenistas y, en una última fase, las Fuerzas Armadas, se movilizaron en repudio de estas medidas y de la declaración por el presidente del estado de excepción en Quito(5). La protesta fue subiendo de tono, provocando muertes y gran cantidad de heridos; al tiempo que los intentos de darle una salida institucional vía reformas (Congreso) o diálogo (propiciado por los Estados Unidos y la OEA) no prosperaron. Finalmente, y en un confuso episodio que redundó en la demora del reconocimiento del nuevo gobierno por parte de diversos Estados, Gutiérrez fue destituido siendo reemplazado por el vicepresidente Palacio.
En otro contexto institucional cabría hablar de las coaliciones o estructuras partidarias detrás de los personalismos; pero ciertamente éste no es el caso de Ecuador ni de su nuevo presidente, Alfredo Palacio. Este cardiólogo (vinculado inicialmente con la élite política y económica a través de su consulta) devino en Ministro de Salud y luego candidato autoproclamado de "izquierda" para acompañar a Gutiérrez en el binomio de Sociedad Patriótica (calificado de "partido de los outsiders"). Como en muchos otros países de la región, en Ecuador la figura del vicepresidente no tiene un rol claramente definido, tendiendo a producir roces y distanciamientos entre éste y el presidente. Palacio y Gutiérrez no fueron una excepción a la regla; de hecho, el presidente había calificado al vice de "francotirador" y éste no había dudado en mostrarse en los medios (programas periodísticos de canal 8 y 1) a favor de un levantamiento popular que exigiera el cambio de gobierno ya que el régimen habría "perdido el rumbo" (agregando que "Gutiérrez se había convertido en un dictador").
Ante la poco clara remoción de Gutiérrez, Palacio logró aglutinar apoyos, calmar temporalmente los ánimos de la ciudadanía y asumir como presidente. Sus primeros actos de gobierno se orientaron a obtener el reconocimiento internacional de las nuevas autoridades, ya que los países latinoamericanos (especialmente) se habían mostrado reticentes a otorgarlo. Paralelamente se abocó a renovar el staff de gobierno, desplazando a los allegados a Gutiérrez (tanto en las carteras civiles como en la jefatura de las Fuerzas Armadas) reemplazándolos por personalidades afines a él, incluyendo algunos renombrados "forajidos" (ver nota 5) de Acción Democrática Nacional. Sus proyectos a mediano y largo plazo, según manifestó en el discurso de asunción de la presidencia, pasarán por la refundación institucional, la reconciliación nacional a través del diálogo con los diferentes actores (encargado como tarea especial al nuevo vicepresidente), y la recuperación de la autonomía en la política económica (fortalecer la posición negociadora frente al FMI, preocuparse por los aspectos sociales, someter el TLC a consulta popular) y de los principios tradicionales en la política exterior.
En principio, el discurso no se aleja demasiado de lo que había sido proclamado por el propio Gutiérrez durante la campaña de 2003. Él no logró llevarlo a la práctica enajenándose así el apoyo de las agrupaciones políticas y la ciudadanía; algunas evaluaciones iniciales de las medidas de Palacio despiertan preocupación de que pueda suceder lo mismo. En particular nos referimos a la recomposición del Tribunal Supremo Electoral otorgando "cuotas políticas", la designación de personal de cuestionable idoneidad en la administración en reemplazo de los contratados por Gutiérrez, la "autodepuración" del Congreso con el desplazamiento de legisladores gutierristas, el manejo del tema "dolarización". En este contexto, le resta a Palacio y su equipo un largo (y accidentado) camino para fortalecer y depurar el sistema político, y desactivar vía diálogo al movimiento "forajido" que no ha dejado las calles de Quito.
Verónica Domínguez Pousada es asistente del Área Política Latinoamericana de CADAL.
Fuentes: BBC Mundo, El Universo, Hoy, Nueva Mayoría.
(1) De acuerdo con un estudio de Nueva Mayoría de comienzos de 2005, en los últimos 16 años ha habido 10 mandatos interrumpidos en 7 democracias de la región que encienden una luz de alarma sobre el desempeño institucional latinoamericano.
(2) De hecho, la reforma se aprobó por una mayoría legislativa adicta al ejecutivo en un procedimiento poco claro.
(3) Gutiérrez llegó al poder con un discurso de transparencia y fortalecimiento de las instituciones (lucha contra la corrupción, independencia de la CSJ), pero no sólo no logró concretar esta parte de su programa, sino que fue progresivamente perdiendo el apoyo de sus aliados (indigenistas) debido a su política socioeconómica (mantenimiento de la dolarización, negociación con el FMI).
(4) Bucaram había declarado abiertamente sus intenciones electorales, reconociendo que querría propiciar una revolución al estilo chavista. Más allá de la retórica encendida de este líder populista, los análisis de intención de voto estimaban que la candidatura de Bucaram afectaría a otros candidatos presidenciales que se disputaban la misma base política: Alvaro Noboa (populista), León Roldós (izquierdista) y el que se postulara por el partido Social Cristiano (derecha).
(5) A estos grupos de manifestantes, aglutinados por la emisora radial "La Luna" y que reclamaban que "se fueran todos", se los denominó "forajidos".