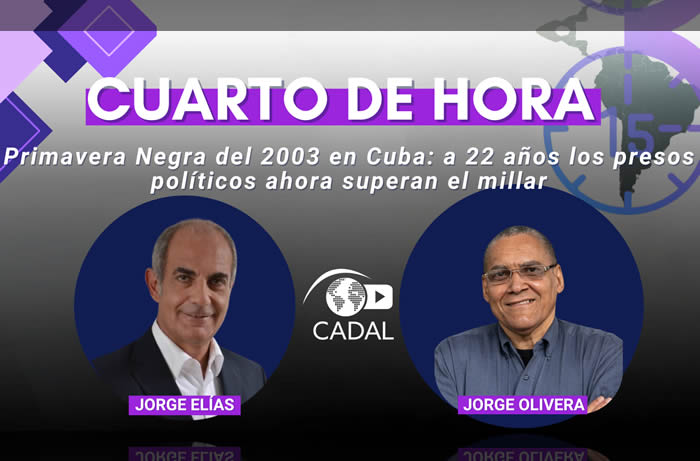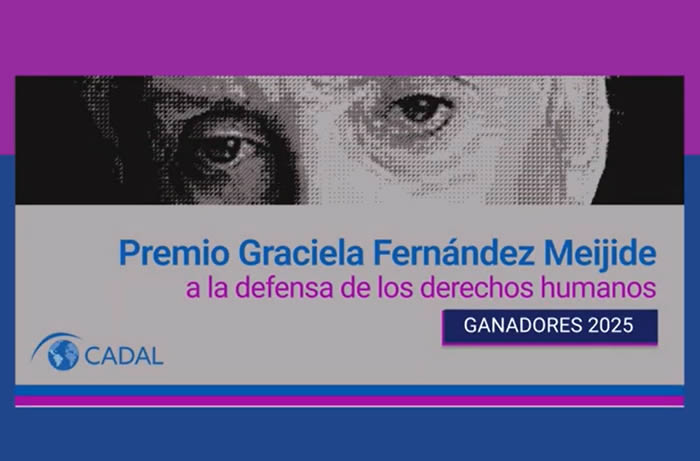Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
 10-12-2020
10-12-2020¿Cuán Universal es la Declaración Universal?
El borrador que elaboró el canadiense John Humphrey y presentó a la Comisión de deliberación, luego de su redacción resumió casi 200 años de esfuerzos por articular los valores humanos en un plano universal y traducirlos en términos jurídicos. Y la tradición latinoamericana logró una presencia destacable en los términos en los que finalmente se elaboró la Declaración. ¿Quién sino el socialdemócrata y delegado chileno Hernán Santacruz fue el principal promotor de la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en el contenido de la Declaración?Por Manuel Cuesta Morúa
Un mundo nuevo, Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la estadounidense Mary Ann Glendon, profesora de derecho en la Universidad de Harvard, es el libro que debería leerse, como un mandato, en dos mundos bastante separados: el de los ciudadanos y el de los gobiernos. Sobre todo, en los países en desarrollo.
Es un libro exhaustivo que se lee como una revista noticiosa argumentada. Abunda en reflexiones, en los orígenes de la historia del surgimiento de la Declaración de Derechos Humanos, en lo adelante la Declaración, y nos entera de hechos y acontecimientos “nuevos”. Nuevos para quienes se asoman por primera vez al tema, y fundamentalmente para quienes olvidan la historia por voluntad o por pereza. En el olvido del pasado, se pierden los detalles más importantes de qué, cómo y quiénes hicieron una historia.
Desde muchos ángulos, la Declaración es más universal que las mismas Naciones Unidas. Estas, se puede decir hoy, son el fruto de la voluntad de las potencias vencedoras en la segunda guerra mundial y de la hegemonía tanto del entramado como de la filosofía jurídica occidental en las relaciones internacionales. La mezcla de realismo (el poder) y de racionalidad política (la necesidad de un mundo gobernado por el equilibrio y las reglas en busca de la paz perpetua de Emmanuel Kant) dio como resultado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ella nace de la imposición del bien por parte de los ganadores.
Se le puede aplicar al surgimiento de las Naciones Unidas aquella historia en forma de moraleja recogida en el libro de Ann Glendon y contada por Tucídides en su obra: La Guerra del Peloponeso. Ella refiere la relación desigual entre los atenienses y los habitantes de la comunidad de Melos. Ante el inminente ataque de la flota ateniense a esa pequeña isla, sus moradores enviaron emisarios en su intento de negociar con los temibles reyes del mar. Y esta fue la respuesta ateniense: “Tal y como ustedes y nosotros sabemos, en asuntos humanos, las razones de derecho intervienen cuando el punto de partida es la igualdad de las fuerzas; pero de no ser así, el más fuerte hace todo lo que quiere y puede; mientras que el más débil solo acepta” (Tucídides, The Peloponnesian War, Nueva York, Modern Library, 1951, p. 331). Más allá de la justificación profunda, así nació la ONU.
La Declaración, nacida en los pasillos y por mandato de la ONU misma, fue la primera ruptura con las tradiciones del equilibrio de fuerzas y la coalición de intereses en las relaciones entre los Estados en un mundo siempre convulso. La paz, construida desde valores humanos universalmente compatibles, distribuibles y compartibles, alimentada por la diversidad de culturas y tradiciones jurídicas, a través del consenso y la deliberación, controlando y domesticando los intereses, es lo más cercano a las posibilidades de un mundo gobernado por la razón y a una república universal diseñada por los sabios. Solo que, a diferencia de lo que quería Platón, esta república universal se reconoce en la soberanía de los seres humanos.
La Declaración es universal doblemente. Porque se basa en la igualdad intrínseca reconocida a todos los seres humanos y porque fue concebida y elaborada con una perspectiva pluricultural.
La presencia de los valores occidentales es clara en la Declaración. Su base de enunciación tanto política como conceptual, el mandato original otorgado (Eleanor Roosevelt) y el contexto en el que surge (la segunda posguerra) estampan un sello cultural sobre el proceso que encubren toda la riqueza, diversidad y complejidad que le da vida al mismo, y sin las cuales no hubiera sido posible aprobar finalmente la Declaración.
No cabe confundir en este proceso valores occidentales con Occidente. Inicialmente los Estados Unidos, Francia e Inglaterra no veían con buenos ojos una Declaración de Derechos Humanos por un tema recurrente que volvería a saltar con fuerza poco tiempo después de su entrada en vigor, en los años 50 y con mucha más a partir de los 60s: la soberanía de los Estados. Puesta en primer plano por la descolonización, la guerra fría y la ola anti occidental que se despertó por todo el mundo.
Por otro lado, tal y como sucede con otras tradiciones, lo que entendemos por Occidente es muy plural, y esencialmente en lo que respecta a las tradiciones jurídicas. La tradición jurídica anglosajona, con su énfasis en el individuo y su desconfianza en el Estado, es distinta a la tradición jurídica de la Europa continental que busca siempre un balance entre derechos y deberes protectores del Estado; y ambas son diferentes a la tradición latinoamericana que conjuga, además, el derecho natural dentro de comunidades originarias, surgido de la visión del padre Bartolomé de las Casas.
No habría más que fijarse en el lenguaje de la Declaración, y todo empieza por el lenguaje, para darnos cuenta de cómo se arrincona en ella a la tradición anglosajona de las libertades. En solo cinco ocasiones aparece, a veces como sujeto, otras como adjetivo, el término individuo en la Declaración. Su sujeto activo es la persona y su espacio la humanidad, lo humano. Y nada más alejado de lo anglosajón que la idea y el concepto de que, como se dice en su artículo 29, los seres humanos tenemos deberes para con el Estado y el gobierno.
La historia de la Declaración sugiere todo lo contrario al dominio o la hegemonía occidental. Entendiendo por ella el control de los países más desarrollados, con los Estados Unidos a la cabeza. El proyecto de derechos humanos fue casi una concesión a los países menos importantes. Y, como comentaba anteriormente, las grandes potencias preveían de que esas promesas no interfirieran con su soberanía
La idea de adjuntar, ya desde el mismo 1945, unos protocolos sobre derechos humanos a la Carta constitutiva de las Naciones Unidas fue de Latinoamérica. Ya en 1945, los delegados latinoamericanos en la Conferencia de San Francisco propusieron incluir un catálogo de derechos en la Carta y una comisión encargada, a lo que se opuso los Estados Unidos, quien solo aceptaba una mención general a los derechos humanos.
La idea de una Declaración Universal, reconoció John Humphrey por su parte, el jurista canadiense encargado de la oficina de la comisión de derechos humanos en la ONU en sus orígenes, fue presentada por los países latinoamericanos. De hecho, el borrador para constituir la Carta de las Naciones Unidas solo mencionaba una vez los derechos humanos.
¿Quiénes fueron, a excepción de Eleanor Roosevelt, los miembros del Comité que dio forma a la Declaración? Carlos Rómulo, un filipino anticolonialista; John P. Humphrey, canadiense, Hansa Metha, de la India; Alexei Pavlov, ruso y el chileno Hernán Santa Cruz, un socialdemócrata. ¿Qué otros personajes estructuraron la Declaración?: Peng-chun Chang, filósofo y diplomático chino, René Cassin, el premio nobel francés y Charles Malik, un profesor y diplomático libanés, quien presentó finalmente la Declaración el 10 de diciembre para su aprobación y quien, junto al chino Chang y al francés Cassin, jugó un papel liminar en el éxito de la Declaración. Charles Malik, Peng-chun Chang y Eleanor Roosevelt conformaron la primera Comisión, elegida en junio de 1946. Y los dos primeros eran los que la dominaban intelectualmente. Y para demostrar involuntariamente la “invisibilidad” de Occidente en el proceso, René Cassin se quejaba que en el Comité de Redacción no había europeos.
El Comité de Filósofos de la Unesco proporcionó uno de los documentos fundamentales para elaborar la Declaración. Un cuestionario enviado por este Comité recibió más de 70 respuestas de reflexiones sobre los derechos desde las tradiciones legales consuetudinarias chinas, islámicas e indias, incluyendo los puntos de vista americanos, europeos y socialistas.
El borrador que elaboró el canadiense John Humphrey y presentó a la Comisión de deliberación, luego de su redacción resumió casi 200 años de esfuerzos por articular los valores humanos en un plano universal y traducirlos en términos jurídicos.
Y la tradición latinoamericana logró una presencia destacable en los términos en los que finalmente se elaboró la Declaración.
Como se reconoce a lo largo del libro, y en un capítulo final dedicado a los aportes de América Latina que se titula El crisol olvidado, Humphrey quedó bien impresionado por el borrador de la Declaración Panamericana, que recogía dos tradiciones: la sajona y la europea continental. Y en algún lugar se refería, intuyo que jocosamente, a lo que llamaba “la amenaza de Bogotá”, para hablar tanto de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en América Latina, que antecedió a la Declaración, y al empuje de los delegados de la región, entre ellos el cubano Guy Pérez Cisneros, para delimitar e influir en los artículos de la Declaración.
¿Quién sino el socialdemócrata y delegado chileno Hernán Santacruz fue el principal promotor de la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en el contenido de la Declaración? Hasta hace poco se creía, erróneamente, que esa parte del contenido se debía al antiguo bloque comunista. Hurgando en los archivos, Glendon restituye la verdad de los hechos.
Al delegado cubano se debe la combinación entre deberes y derechos en la Declaración. También, la propuesta de introducir la necesidad de elevar el salario al nivel imprescindible para mantener a un trabajador y a su familia. A lo que se opuso por cierto los Estados Unidos. A México se debe la introducción del derecho al amparo. Y Cuba, México y República Dominicana apoyaron la moción propuesta por la entonces Unión Soviética de abolir la pena capital. También rechazada.
Casi podría decirse, con un lenguaje ya algo demodé, que la Declaración fue redactada desde la perspectiva del tercer mundo.
El propósito fue más ambicioso. Por supuesto. Dijo Humphrey que en la Declaración hubo muchas manos, de todas partes. Y el teórico socialcristiano francés lo puso en una fórmula exquisita e ingeniosa. “Todos se pusieron de acuerdo en los derechos, pero a condición de que nadie preguntara por qué”, dijo.
Fue una “síntesis compuesta”, expresó Charles Malik, al presentar la Declaración el 10 de diciembre de 1948. Una síntesis que en el comentario de Ahmadi Khan, el representante de Pakistán, por entonces el país musulmán de mayor población y con representación en la ONU, no contradecía al Corán. De él citó un pasaje: “Deja creer a quien quiera creer, y al que no quiera creer, a que no crea”. Una muestra de que en el terreno de la tolerancia se puede aterrizar desde cualquier tradición cultural.
¿Cuál era y continúa siendo el límite al alcance universal de la Declaración? No es la diferencia de culturas. El Comité de Filósofos de la Unesco avanzó premonitoriamente en este sentido una respuesta en 1947. En un comentario compartido dijo que cuando se considera la importancia de los valores humanos básicos, la diversidad cultural se exagera. Y ellos no exageraban. El Comité habían consultado a pensadores desde China, a la India, al Medio Oriente y Europa.
El límite está en la soberanía que reclaman los Estados. Una idea, esta sí y no la mejor, exclusivamente occidental.
Es por eso que la Declaración fue recibida con frialdad, inicialmente, Desde los Estados Unidos a la ex Unión Soviética. Esta última reconoció plenamente la Declaración en 1975, luego de firmar los Acuerdos de Helsinki, capital de Finlandia, y los Estados Unidos solo vinieron a darle importancia a partir de 1976 durante el gobierno de Jimmy Carter. No fue hasta 1992, por ejemplo, que el Congreso estadounidense ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dejando fuera hasta hoy la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la nada edificante compañía de Cuba, que ha firmado ambos, sin ratificar alguno.
La conducta de los Estados hacia los derechos no depende por supuesto del compromiso o no con la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pero su firma y ratificación es un mensaje de voluntad política para promoverlos y protegerlos.
Es la soberanía, estúpido. Podría decirse. La de los Estados, no la de los ciudadanos. En ella radica el retroceso en el campo de los derechos humanos a escala global. Hay una relación directamente proporcional entre soberanía estatal y derechos humanos que puede trazarse en cualquier parte del mundo.
Y esto empezó en la conferencia de Bandung, Indonesia, la que abrió el camino al Movimiento de los No Alineados.
Su presión llevó a extender la frontera de la soberanía estatal al preámbulo de los Pactos (1996) con la fórmula del “derecho de autodeterminación de los pueblos”.
Desde Bandung comenzó un ataque a la Declaración como un producto occidental, por lo tanto, no universal, pero que hipócritamente se refugia en un concepto occidental, el de la soberanía, para supuestamente defenderse de Occidente.
Arabia Saudita preparó el camino. En 1948 solo Arabia Saudita formuló una objeción o queja al rechazar el derecho al matrimonio y a cambiar de religión, por lo que no firmó la Declaración. Lo que traslucía la razón detrás de la soberanía: cuánta libertad estaban dispuestos a otorgar los nuevos Estados a sus ciudadanos. Una razón de Estado se empezaba a parapetar en una razón cultural, y también histórica por la realidad del colonialismo, para impedir el disfrute de los derechos en sus territorios.
Los argumentos culturales iban perdiendo entidad en la conversación. Desde 1967 un autor y diplomático pakistaní Muhammad Zafrulla Khan empezó a escribir un libro sobre el islam y los derechos humanos, que desbarataba la incompatibilidad entre esta religión y las libertades.
Pero la ofensiva contra la universalidad de los derechos humanos había comenzado y la Guerra Fría le daba un contexto perfecto. Constan el malestar y las desavenencias entre Harry Truman y Eleanor Roosevelt por un desarrollo que hacía temblar un edificio costosamente edificado.
Refiriéndose a la conferencia de Bandung, un publicista reconocido, también diplomático, escribió. “¿Y qué tienen estos países en común? Me parece que nada; solo el sentimiento que les provoca su antigua relación con el mundo occidental. Esta reunión de rechazo fue, en sí misma, una especie de juicio contra el mundo occidental”. (Richard Wright, The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference, Cleveland, World Publishing, 1956, p. 2)
Cuarenta y tres años después, en el 50 aniversario de la Declaración (1998), el campo estaba labrado para que el representante iraní en la ceremonia dijera que la Declaración era un documento con una manera “judeocristiana” de entender los derechos humanos, “algo inaceptable para un musulmán”.
El representante de Singapur Lee Kuan Yew intentó justificar en la misma ceremonia la supresión de los derechos humanos en nombre del desarrollo económico y la seguridad nacional.
Y el gobierno de Cuba intenta mezclar tres argumentos. Cuba como país “socialista” es un país ejemplar en los derechos humanos; Cuba como país asediado no se deja imponer una agenda politizada, y Cuba como país del Tercer Mundo tiene una concepción distinta a los países industrializados.
El límite a los derechos humanos empieza así: en la incapacidad para explicar qué se hace con quienes en Cuba no se reconocen en su “socialismo”, con quienes colocan al ser humano por encima de la política y con quienes comparten las mismas concepciones que prevalecen en los países industrializados. ¿No son humanos? La universalidad de la Declaración nació allí. En el reconocimiento a la diferencia.
Al proclamar que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, la Declaración funda su alcance universal.
El Consejo de Derechos actual desvirtúa estos fundamentos.
 Manuel Cuesta MorúaHistoriador, politólogo y ensayista. Portavoz del Partido Arco Progresista, Ha escrito numerosos ensayos y artículos, y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras, además de participar en eventos nacionales e internacionales. En 2016 recibió el Premio Ion Ratiu que otorga el Woodrow Wilson Center.
Manuel Cuesta MorúaHistoriador, politólogo y ensayista. Portavoz del Partido Arco Progresista, Ha escrito numerosos ensayos y artículos, y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras, además de participar en eventos nacionales e internacionales. En 2016 recibió el Premio Ion Ratiu que otorga el Woodrow Wilson Center.
Un mundo nuevo, Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la estadounidense Mary Ann Glendon, profesora de derecho en la Universidad de Harvard, es el libro que debería leerse, como un mandato, en dos mundos bastante separados: el de los ciudadanos y el de los gobiernos. Sobre todo, en los países en desarrollo.
Es un libro exhaustivo que se lee como una revista noticiosa argumentada. Abunda en reflexiones, en los orígenes de la historia del surgimiento de la Declaración de Derechos Humanos, en lo adelante la Declaración, y nos entera de hechos y acontecimientos “nuevos”. Nuevos para quienes se asoman por primera vez al tema, y fundamentalmente para quienes olvidan la historia por voluntad o por pereza. En el olvido del pasado, se pierden los detalles más importantes de qué, cómo y quiénes hicieron una historia.
Desde muchos ángulos, la Declaración es más universal que las mismas Naciones Unidas. Estas, se puede decir hoy, son el fruto de la voluntad de las potencias vencedoras en la segunda guerra mundial y de la hegemonía tanto del entramado como de la filosofía jurídica occidental en las relaciones internacionales. La mezcla de realismo (el poder) y de racionalidad política (la necesidad de un mundo gobernado por el equilibrio y las reglas en busca de la paz perpetua de Emmanuel Kant) dio como resultado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ella nace de la imposición del bien por parte de los ganadores.
Se le puede aplicar al surgimiento de las Naciones Unidas aquella historia en forma de moraleja recogida en el libro de Ann Glendon y contada por Tucídides en su obra: La Guerra del Peloponeso. Ella refiere la relación desigual entre los atenienses y los habitantes de la comunidad de Melos. Ante el inminente ataque de la flota ateniense a esa pequeña isla, sus moradores enviaron emisarios en su intento de negociar con los temibles reyes del mar. Y esta fue la respuesta ateniense: “Tal y como ustedes y nosotros sabemos, en asuntos humanos, las razones de derecho intervienen cuando el punto de partida es la igualdad de las fuerzas; pero de no ser así, el más fuerte hace todo lo que quiere y puede; mientras que el más débil solo acepta” (Tucídides, The Peloponnesian War, Nueva York, Modern Library, 1951, p. 331). Más allá de la justificación profunda, así nació la ONU.
La Declaración, nacida en los pasillos y por mandato de la ONU misma, fue la primera ruptura con las tradiciones del equilibrio de fuerzas y la coalición de intereses en las relaciones entre los Estados en un mundo siempre convulso. La paz, construida desde valores humanos universalmente compatibles, distribuibles y compartibles, alimentada por la diversidad de culturas y tradiciones jurídicas, a través del consenso y la deliberación, controlando y domesticando los intereses, es lo más cercano a las posibilidades de un mundo gobernado por la razón y a una república universal diseñada por los sabios. Solo que, a diferencia de lo que quería Platón, esta república universal se reconoce en la soberanía de los seres humanos.
La Declaración es universal doblemente. Porque se basa en la igualdad intrínseca reconocida a todos los seres humanos y porque fue concebida y elaborada con una perspectiva pluricultural.
La presencia de los valores occidentales es clara en la Declaración. Su base de enunciación tanto política como conceptual, el mandato original otorgado (Eleanor Roosevelt) y el contexto en el que surge (la segunda posguerra) estampan un sello cultural sobre el proceso que encubren toda la riqueza, diversidad y complejidad que le da vida al mismo, y sin las cuales no hubiera sido posible aprobar finalmente la Declaración.
No cabe confundir en este proceso valores occidentales con Occidente. Inicialmente los Estados Unidos, Francia e Inglaterra no veían con buenos ojos una Declaración de Derechos Humanos por un tema recurrente que volvería a saltar con fuerza poco tiempo después de su entrada en vigor, en los años 50 y con mucha más a partir de los 60s: la soberanía de los Estados. Puesta en primer plano por la descolonización, la guerra fría y la ola anti occidental que se despertó por todo el mundo.
Por otro lado, tal y como sucede con otras tradiciones, lo que entendemos por Occidente es muy plural, y esencialmente en lo que respecta a las tradiciones jurídicas. La tradición jurídica anglosajona, con su énfasis en el individuo y su desconfianza en el Estado, es distinta a la tradición jurídica de la Europa continental que busca siempre un balance entre derechos y deberes protectores del Estado; y ambas son diferentes a la tradición latinoamericana que conjuga, además, el derecho natural dentro de comunidades originarias, surgido de la visión del padre Bartolomé de las Casas.
No habría más que fijarse en el lenguaje de la Declaración, y todo empieza por el lenguaje, para darnos cuenta de cómo se arrincona en ella a la tradición anglosajona de las libertades. En solo cinco ocasiones aparece, a veces como sujeto, otras como adjetivo, el término individuo en la Declaración. Su sujeto activo es la persona y su espacio la humanidad, lo humano. Y nada más alejado de lo anglosajón que la idea y el concepto de que, como se dice en su artículo 29, los seres humanos tenemos deberes para con el Estado y el gobierno.
La historia de la Declaración sugiere todo lo contrario al dominio o la hegemonía occidental. Entendiendo por ella el control de los países más desarrollados, con los Estados Unidos a la cabeza. El proyecto de derechos humanos fue casi una concesión a los países menos importantes. Y, como comentaba anteriormente, las grandes potencias preveían de que esas promesas no interfirieran con su soberanía
La idea de adjuntar, ya desde el mismo 1945, unos protocolos sobre derechos humanos a la Carta constitutiva de las Naciones Unidas fue de Latinoamérica. Ya en 1945, los delegados latinoamericanos en la Conferencia de San Francisco propusieron incluir un catálogo de derechos en la Carta y una comisión encargada, a lo que se opuso los Estados Unidos, quien solo aceptaba una mención general a los derechos humanos.
La idea de una Declaración Universal, reconoció John Humphrey por su parte, el jurista canadiense encargado de la oficina de la comisión de derechos humanos en la ONU en sus orígenes, fue presentada por los países latinoamericanos. De hecho, el borrador para constituir la Carta de las Naciones Unidas solo mencionaba una vez los derechos humanos.
¿Quiénes fueron, a excepción de Eleanor Roosevelt, los miembros del Comité que dio forma a la Declaración? Carlos Rómulo, un filipino anticolonialista; John P. Humphrey, canadiense, Hansa Metha, de la India; Alexei Pavlov, ruso y el chileno Hernán Santa Cruz, un socialdemócrata. ¿Qué otros personajes estructuraron la Declaración?: Peng-chun Chang, filósofo y diplomático chino, René Cassin, el premio nobel francés y Charles Malik, un profesor y diplomático libanés, quien presentó finalmente la Declaración el 10 de diciembre para su aprobación y quien, junto al chino Chang y al francés Cassin, jugó un papel liminar en el éxito de la Declaración. Charles Malik, Peng-chun Chang y Eleanor Roosevelt conformaron la primera Comisión, elegida en junio de 1946. Y los dos primeros eran los que la dominaban intelectualmente. Y para demostrar involuntariamente la “invisibilidad” de Occidente en el proceso, René Cassin se quejaba que en el Comité de Redacción no había europeos.
El Comité de Filósofos de la Unesco proporcionó uno de los documentos fundamentales para elaborar la Declaración. Un cuestionario enviado por este Comité recibió más de 70 respuestas de reflexiones sobre los derechos desde las tradiciones legales consuetudinarias chinas, islámicas e indias, incluyendo los puntos de vista americanos, europeos y socialistas.
El borrador que elaboró el canadiense John Humphrey y presentó a la Comisión de deliberación, luego de su redacción resumió casi 200 años de esfuerzos por articular los valores humanos en un plano universal y traducirlos en términos jurídicos.
Y la tradición latinoamericana logró una presencia destacable en los términos en los que finalmente se elaboró la Declaración.
Como se reconoce a lo largo del libro, y en un capítulo final dedicado a los aportes de América Latina que se titula El crisol olvidado, Humphrey quedó bien impresionado por el borrador de la Declaración Panamericana, que recogía dos tradiciones: la sajona y la europea continental. Y en algún lugar se refería, intuyo que jocosamente, a lo que llamaba “la amenaza de Bogotá”, para hablar tanto de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en América Latina, que antecedió a la Declaración, y al empuje de los delegados de la región, entre ellos el cubano Guy Pérez Cisneros, para delimitar e influir en los artículos de la Declaración.
¿Quién sino el socialdemócrata y delegado chileno Hernán Santacruz fue el principal promotor de la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en el contenido de la Declaración? Hasta hace poco se creía, erróneamente, que esa parte del contenido se debía al antiguo bloque comunista. Hurgando en los archivos, Glendon restituye la verdad de los hechos.
Al delegado cubano se debe la combinación entre deberes y derechos en la Declaración. También, la propuesta de introducir la necesidad de elevar el salario al nivel imprescindible para mantener a un trabajador y a su familia. A lo que se opuso por cierto los Estados Unidos. A México se debe la introducción del derecho al amparo. Y Cuba, México y República Dominicana apoyaron la moción propuesta por la entonces Unión Soviética de abolir la pena capital. También rechazada.
Casi podría decirse, con un lenguaje ya algo demodé, que la Declaración fue redactada desde la perspectiva del tercer mundo.
El propósito fue más ambicioso. Por supuesto. Dijo Humphrey que en la Declaración hubo muchas manos, de todas partes. Y el teórico socialcristiano francés lo puso en una fórmula exquisita e ingeniosa. “Todos se pusieron de acuerdo en los derechos, pero a condición de que nadie preguntara por qué”, dijo.
Fue una “síntesis compuesta”, expresó Charles Malik, al presentar la Declaración el 10 de diciembre de 1948. Una síntesis que en el comentario de Ahmadi Khan, el representante de Pakistán, por entonces el país musulmán de mayor población y con representación en la ONU, no contradecía al Corán. De él citó un pasaje: “Deja creer a quien quiera creer, y al que no quiera creer, a que no crea”. Una muestra de que en el terreno de la tolerancia se puede aterrizar desde cualquier tradición cultural.
¿Cuál era y continúa siendo el límite al alcance universal de la Declaración? No es la diferencia de culturas. El Comité de Filósofos de la Unesco avanzó premonitoriamente en este sentido una respuesta en 1947. En un comentario compartido dijo que cuando se considera la importancia de los valores humanos básicos, la diversidad cultural se exagera. Y ellos no exageraban. El Comité habían consultado a pensadores desde China, a la India, al Medio Oriente y Europa.
El límite está en la soberanía que reclaman los Estados. Una idea, esta sí y no la mejor, exclusivamente occidental.
Es por eso que la Declaración fue recibida con frialdad, inicialmente, Desde los Estados Unidos a la ex Unión Soviética. Esta última reconoció plenamente la Declaración en 1975, luego de firmar los Acuerdos de Helsinki, capital de Finlandia, y los Estados Unidos solo vinieron a darle importancia a partir de 1976 durante el gobierno de Jimmy Carter. No fue hasta 1992, por ejemplo, que el Congreso estadounidense ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dejando fuera hasta hoy la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la nada edificante compañía de Cuba, que ha firmado ambos, sin ratificar alguno.
La conducta de los Estados hacia los derechos no depende por supuesto del compromiso o no con la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pero su firma y ratificación es un mensaje de voluntad política para promoverlos y protegerlos.
Es la soberanía, estúpido. Podría decirse. La de los Estados, no la de los ciudadanos. En ella radica el retroceso en el campo de los derechos humanos a escala global. Hay una relación directamente proporcional entre soberanía estatal y derechos humanos que puede trazarse en cualquier parte del mundo.
Y esto empezó en la conferencia de Bandung, Indonesia, la que abrió el camino al Movimiento de los No Alineados.
Su presión llevó a extender la frontera de la soberanía estatal al preámbulo de los Pactos (1996) con la fórmula del “derecho de autodeterminación de los pueblos”.
Desde Bandung comenzó un ataque a la Declaración como un producto occidental, por lo tanto, no universal, pero que hipócritamente se refugia en un concepto occidental, el de la soberanía, para supuestamente defenderse de Occidente.
Arabia Saudita preparó el camino. En 1948 solo Arabia Saudita formuló una objeción o queja al rechazar el derecho al matrimonio y a cambiar de religión, por lo que no firmó la Declaración. Lo que traslucía la razón detrás de la soberanía: cuánta libertad estaban dispuestos a otorgar los nuevos Estados a sus ciudadanos. Una razón de Estado se empezaba a parapetar en una razón cultural, y también histórica por la realidad del colonialismo, para impedir el disfrute de los derechos en sus territorios.
Los argumentos culturales iban perdiendo entidad en la conversación. Desde 1967 un autor y diplomático pakistaní Muhammad Zafrulla Khan empezó a escribir un libro sobre el islam y los derechos humanos, que desbarataba la incompatibilidad entre esta religión y las libertades.
Pero la ofensiva contra la universalidad de los derechos humanos había comenzado y la Guerra Fría le daba un contexto perfecto. Constan el malestar y las desavenencias entre Harry Truman y Eleanor Roosevelt por un desarrollo que hacía temblar un edificio costosamente edificado.
Refiriéndose a la conferencia de Bandung, un publicista reconocido, también diplomático, escribió. “¿Y qué tienen estos países en común? Me parece que nada; solo el sentimiento que les provoca su antigua relación con el mundo occidental. Esta reunión de rechazo fue, en sí misma, una especie de juicio contra el mundo occidental”. (Richard Wright, The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference, Cleveland, World Publishing, 1956, p. 2)
Cuarenta y tres años después, en el 50 aniversario de la Declaración (1998), el campo estaba labrado para que el representante iraní en la ceremonia dijera que la Declaración era un documento con una manera “judeocristiana” de entender los derechos humanos, “algo inaceptable para un musulmán”.
El representante de Singapur Lee Kuan Yew intentó justificar en la misma ceremonia la supresión de los derechos humanos en nombre del desarrollo económico y la seguridad nacional.
Y el gobierno de Cuba intenta mezclar tres argumentos. Cuba como país “socialista” es un país ejemplar en los derechos humanos; Cuba como país asediado no se deja imponer una agenda politizada, y Cuba como país del Tercer Mundo tiene una concepción distinta a los países industrializados.
El límite a los derechos humanos empieza así: en la incapacidad para explicar qué se hace con quienes en Cuba no se reconocen en su “socialismo”, con quienes colocan al ser humano por encima de la política y con quienes comparten las mismas concepciones que prevalecen en los países industrializados. ¿No son humanos? La universalidad de la Declaración nació allí. En el reconocimiento a la diferencia.
Al proclamar que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, la Declaración funda su alcance universal.
El Consejo de Derechos actual desvirtúa estos fundamentos.